 La aspirina: Contra y contra
La aspirina: Contra y contraCarlos Monsiváis
La Jornada Semanal, 5 de octubre de 1997
Médicos, adictos, hipocondriacos, fóbicos, jaquecosos, abstemios y enciclopedistas de botiquín reflexionan sobre el medicamento más significativo de nuestro tiempo.
 La aspirina: Contra y contra
La aspirina: Contra y contra
Carlos Monsiváis
Nada tan pertinente como el dolor. Nos recuerda nuestra condición falible, la fragilidad de nuestros cuerpos, la endeblez del espíritu inmortal. Ante el dolor, lo que se puede hacer es admitir las limitaciones del ser humano.
Nada tan impertinente como la aspirina. Nos alivia con frecuencia, pero nos hace creer vanamente en lo eliminable del dolor, mediante una o dos humildes pastillas; un mero trámite. Falaz engaño: se nos persuade a través de un ejemplo irrefutable y mínimo de los aportes de la medicina, salvadora eterna de nuestra existencia. A partir de la aspirina, es la creencia vulgar, se simplifica el mundo porque el dolor ha sido derrotado.
Nada tan educativo y formativo como el dolor. Nos enseña a desconfiar de nosotros mismos, y de nuestros poderes de resistencia. Nos afirma en nuestro Memento mori, nos da reciedumbre, nos hace desconfiar de la valoración de nosotros mismos.
Nada tan irresponsable pedagógicamente como la aspirina. No forma gente previsora, ni obliga a preocuparse de modo permanente sobre los males físicos, ni convierte a cada persona en paciente en ciernes, el día entero, con el consiguiente acervo informativo a propósito de todas y cada una de las enfermedades, lo que saludablemente redunda en la conversión de las personas en médicos suplentes. Cada aspirina que se toma, garantiza por lo menos un periodo de tiempo en que ya no se piensa en la única realidad de la vida: la cercanía de la muerte.
Nada libera tanto como el dolor. Nos despoja de preocupaciones innecesarias y de preocupaciones necesarias, nos enfrenta a la mezquindad de acumular tesoros en la tierra, nos demuestra que la agonía final es tan sólo la acumulación de las agonías sucesivas a que lleva el gran descubrimiento; la salud es un mito que medra al amparo del olvido de las penas físicas. El dolor, y éste es su mayor mérito, rompe de tajo las ataduras de la ilusión.
Nada esclaviza tanto como la aspirina. Nos lleva a pensar que las soluciones del mundo se encierran en un frasquito en el buró, en una solicitud a la azafata, en una entrada imperiosa a la farmacia. La aspirina es el grillete que nos une férreamente a la esperanza más atroz, la del alejamiento de los ayes y las congojas.
Nada propicia tanto la concentración mental como el dolor. No admite los vagabundeos, las ocurrencias, los cambios de tema, las llamadas telefónicas a un amigo a quien hace años no vemos, los entristecimientos por cuenta ajena, la felicidad ante las tonterías televisivas. El dolor es monotemático, monótono, monosílabico.
Nada distrae tanto como la aspirina. Apenas la tomamos y haya hecho efecto o no, revisamos de nuevo la agenda, recuperamos el sentido del deber y del placer, nos felicitamos de vivir en esta época, cambiamos de conversación. Ningún pensamiento continuo y concentrado sobrevive a los efectos de la aspirina. Ninguna obsesión creadora se radicaliza si la aspirina resulta benéfica.
Ante la situación descrita, sigo sin explicarme por qué favorecemos a la frívola aspirina por sobre el dolor profundo.
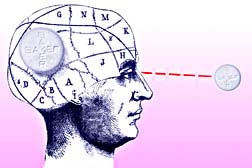 Aspirina: un decálogo modernista
Aspirina: un decálogo modernista
Arnoldo Kraus
Los decálogos no necesitan explicaciones. Este sí. Los decálogos no requieren advertencias. Este sí. Los decálogos compilan ideas o leyes que finalmente se entremezclan y forman una unidad. Este no. Los decálogos, ya sean religiosos, políticos o económicos, reflejan saberes acumulados, tanto de tiempos como de personas. Este no. Por ser este decálogo laico, apolítico, pero no apocalíptico, puede leerse en desorden, no leerse, leerse parcialmente, interrumpirse y, decididamente, olvidarse.
Primero. Los tratados de farmacología son muy aburridos. Usan esquemas clásicos que requieren más memoria que inteligencia para comprender las propiedades de los medicamentos. Mi texto, abandonado, perdido en los anaqueles de la biblioteca, su olor a moho, el lomo polvoso, y la pasta pegajosa, confirma que en muchos casos no se requiere ser médico para prescribir. Sobre todo en el Tercer Mundo, donde la mayoría de los boticarios son médicos y la minoría de los galenos tienen diploma de doctor.
Segundo. La aspirina es el medicamento que más se vende en el mundo. Sus proteicas características y su multinacionalidad confirman, que a pesar de ser una droga vieja, sigue siendo muy socorrida. Las hay blancas, amarillas, de 100 y 650 mg, en líquido, en tabletas y en inyección. Para niños y mujeres embarazadas. Para perros y gatos. Caras y baratas. Ergo: entre los medicamentos, la aspirina es sinónimo de tolerancia.
Tercero. En México, la mayoría de quienes pueden comprar aspirinas en inglés están convencidos de que son superiores a las nativas. Esto confirma una vieja hipótesis: el idioma inglés o los dólares no son mejores que el español o los pesos. En cambio, y acorde con la misma hipótesis, en la mayoría de las ocasiones los médicos curan por efecto placebo.
Cuarto. Se ha dicho que la medicina es el arte de tomar decisiones adecuadas, basadas en evidencias inadecuadas. Lo anterior es otra forma de decir que la medicina es, en esencia, inexacta. Ejemplo: es costumbre utilizar -por supuesto, con éxito- Alka Seltzer para indigestión o molestias gástricas, a pesar de que la aspirina, como es sabido, produce úlceras estomacales.
Quinto. El enlistado de indicaciones de la aspirina es amplio. Se usa como antipirético, para aliviar dolores de cabeza, reumáticos u óseos. Es útil también para disminuir el riesgo de infartos y para algunos problemas circulatorios cerebrales. Las posibles complicaciones son más numerosas: alteraciones gástricas, hepáticas, renales, broncoespasmo, alergias, etcétera. Quien se automedica debería saber que puede enfermar en el intento.
Sexto. Es probable que en Occidente la aspirina sea el medicamento que se autoprescribe con mayor frecuencia. En Estados Unidos se consumen cada año 16,000 toneladas.
Séptimo. Acorde con diversas encuestas, la mayoría de los pacientes se sienten descontentos cuando el médico les informa que no hay diagnóstico y que por ahora no requieren medicamentos. En estos casos, el fármaco más popular es la aspirina.
Octavo. No hay galeno que no haya recetado aspirina. No hay humano que no la haya probado. Colofón: la aspirina es parte de la Civilización.
Noveno. El 25 de abril de 1763 el reverendo Edmund Stone escribió: ``Hay una corteza de un árbol inglés, el cual, de acuerdo con mi propia experiencia, es un astringente muy poderoso y muy eficiente para curar temblores y enfermedades intermitentes.'' Hoy sabemos que Stone descubrió los salicilatos, que el árbol es el sauce y que la corteza (Salix alba) es astringente porque contiene grandes cantidades de salicina. Sin embargo, lo que también conocemos es que la aspirina es más sabia que nosotros: muchos de sus mecanismos de acción aún no han sido descifrados.
Décimo. La aspirina continúa siendo bastión en la medicina moderna y recurso obligado para la sociedad. En nuestro medio, así lo atestiguan más de 50 productos que la contienen, ya sea sola o en combinación.
La aspirina ha resistido el paso del tiempo y de la furiosa tecnología que no deja de crear nuevos medicamentos. La conclusión es evidente: la modernidad y la ciencia no superan necesariamente las virtudes de la Naturaleza.

El lugar de una aspirina
Alberto Barrera Tyszka
Nuevamente he caído en la trampa y he dicho que sí. ¿Qué puedo escribir yo sobre la aspirina? Creo que la última vez que acudí a una cajita de Bayer fue en una cruda de anís con agua de coco, en una playa caribeña, rondando el año '85. Y nada logró derrotar la resaca. Juro que fatalmente es cierto. Mis pastillas suelen ser menos inocentes. De hecho, creo que en mi intimidad biológica existe un sutil desprecio por este invento que ahora cumple cien años. Como si, no sé en qué momento, una asamblea organizada por el páncreas, el duodeno y el esófago, hubiera decretado -sin mayores argumentos- que la aspirina es una pildorita tonta, algo cursi y bastante amanerada.
Quizá por eso, siempre me ha costado un poco entender a la gente (y son los más) que no pueden vivir sin aspirinas. Reconozco que es una incapacidad personal. Aun en los años duros, nunca soporté aquella paráfrasis -en uno de sus peores poemas- que Roque Dalton hacía entre la revolución y una aspirina. Aquello me parecía una herejía lírica y política, una ofensa directa a la utopía. Nada. No me han servido, ni siquiera, los muelles de los años, la edad y sus circunstancias, el terror de darme cuenta de que los relojes no envejecen. El sacramento del tiempo no ha podido ni siquiera vencer ese capricho de mi fe. Ya sé que la aspirina hasta es una artillería a favor de la buena circulación y demás etcéteras que inopinablemente me recuerdan que debo cuidar el colesterol, los triglicéridos, las glucosas... se trata de una cofradía de saberes que me dejan con la sensación de ser un inútil que aún no ha descubierto en qué cuerpo vive.
Ya a estas alturas, y para divertimento de algunos lacanianos, debo reconocer que tengo en mi pasado una tragedia ligada a la aspirina. Es una anécdota inocua y boba, de esas que enloquecen a los terapeutas y avergüenzan a la memoria. En ese entonces, yo era un renacuajo que apenas sobrepasaba los trece años. Me había enamorado. Como uno se enamora a esa edad. Todo era una emergencia. Todo músculo era un enemigo. Toda tarde tenía una intensidad definitiva. La muchacha, por su lado, era sólo un hermoso rubor, un miedo, un temblor que agigantaba el desafío. No ayudaba para nada el hecho de que ella estudiara con las monjas francesas, en el colegio San José de Tarbes. Ayudaba aún mucho menos, que fuera discípula y confidente de una de esas hermanitas eternamente vestidas de azul, dispuesta a tomar una guitarra y berrear dulzonas baladas modernas. Ahora casi estoy por decir que esa hermanita es la culpable de estas líneas. Ya lo dije. Con ella fue a hablar mi querida Jacqueline. A ella le preguntó qué hacer con el deseo. ``Una aspirina'', recetó la impertinente y casta zopilota, ``sostén una aspirina entre las rodillas hasta que se te pasen las ganas''. Jacqueline obedeció, puso en su lugar a la aspirina y yo me estrené en ese indescriptible dolor de las esféricas... ¿Qué carajo puedo escribir yo sobre esa maldita pastilla?

Vivian Abenchuchan
Contra la aspirina
La aspirina jamás me ha procurado alivio alguno. Incluso, sólo me ha traído problemas gastrointestinales y sufrimientos. Con el tiempo, la misteriosa privación de sus dádivas me ha ido envenenando hasta la médula y me ha arrojado al más terrible de los desconsuelos: saberme inmune a la felicidad. En el prefacio a sus Confesiones de un comedor de opio inglés, Thomas de Quincey se disculpaba por infringir las normas del bueno gusto y atreverse a ese ``acto de autohumillación gratuita'' que es toda confesión, pero justificaba la publicación de sus aventuras opiáceas (en un acto de solemne y espléndida retórica) al considerarlas útiles e instructivas. Yo, en cambio, confieso desde ahora que escribo estas cuartillas por encargo, desde la bruma de mi amargura, y lo hago, sin duda, por desquite.
El deseo de reunir todas las cosas en una sola ha desvelado a muchos hombres ilustres. Los alquimistas buscaron afanosa e inútilmente dos sustancias milagrosas: la Piedra Filosofal para producir oro (símbolo de iluminación y salvación) y la Panacea Universal, elíxir al que se le atribuía la eficacia de curar todas las enfermedades. No menos ambiciosos, Mallarmé deseó resumir el universo en un sólo libro y Borges diseñó la Biblioteca de Babel en la que se albergarían todos los libros posibles. Por su parte, Goethe propuso una Literatura Mundial que abrazara todas las formas de la creación, más allá de las estrechas fronteras nacionales, y antes Leibniz había soñado con un Alfabeto de los Pensamientos. A finales del siglo pasado, un oscuro químico de los laboratorios Bayer -que por entonces eran sólo una pequeña fábrica de tintes en una ciudad de provincia- inventó algo así como la Píldora Total. Ignoro si Felix Hoffman actuó siguiendo las ansias totalizadoras de sus compatriotas o como cumplida recompensa a los afanes de sus precursores, los alqumistas. Lo cierto es que, según se dice, Hoffman sintetizó el acetilsalicílico urgido por los dolores reumáticos de su padre y probablemente nunca sospechó el estatus privilegiado que ocuparía su ``prodigioso miligramo'' -la fórmula de Arreola se ajusta con exactitud a la aspirina- entre sus consumidores mundiales.
Durante años he buscado, con morboso celo intelectual, elementos que le resten atributos a esta odiosa tableta. Mi labor no ha sido fácil. En los manuales médicos desfilan sus numerosas bondades (la mayor de todas, hélas!, es la de aliviar uno de los males más comunes de nuestro tiempo: el dolor de cabeza), al lado de pálidas contraindicaciones (algunas de ellas, como la posibilidad de generar malformaciones genéticas, han sido desmentidas; otras, como la hepatitis padecida recientemente por un amigo mío y atribuida al consumo inmoderado de aspirinas, son casos aislados que no me ayudan a darle forma estadística a mi rencor). Además, su generosidad es amplia: no requiere prescripciones médicas, está al alcance de todos los bolsillos y, en esta era de prisas y empujones, procura un alivio rápido y seguro. Por eso, en momentos en los que nadie cree en las panaceas universales, la aspirina proporciona fáciles mitologías compensatorias. Los beneficios que el vulgo le ha endilgado (y que yo, desde mi desconfiada ignorancia, le atribuyo a ``somatizaciones positivas'') me corroen el alma: si tienes mal de amores, toma una aspirina; si pasaste toda la noche desahogándote en una cantina, toma otra aspirina; si deseas un suicidio suave y económico, toma tres gramos de aspirina (según Antonio Escohotado, esa es la dosis letal). ``Un centímetro cúbico cura diez pasiones'', podría decir el publicista de Bayer, como lo hacen los consumidores de soma, la droga perfecta de Un mundo feliz.
Este culto inmoderado me parece, por lo menos, sospechoso. Digamos, para empezar, que a diferencia del soma de Huxley, la aspirina no procura vacaciones artificiales, y para que realmente conceda ``alegría de vivir'' -obedeciendo a las consignas de la hora- se le ha tenido que agregar a su fórmula el sucedáneo de la cafeína. Como analgésico sustituto del opio, este inocuo curalotodo es muy inferior: no ensancha los confines del alma, no aísla nuestro espíritu de la aburrida realidad del mundo, y si De Quincey hubiera acudido a la aspirina, en vez de probar el opio para mitigar su dolor de muelas, no habría expiado su adicción en una obra de arte. Algo más: es sabido que al hombre le gusta inventar frágiles encantamientos que terminan por duplicar su esclavitud. No es extraño, entonces, que la caridad de la aspirina se lleve tan bien con el fanatismo productivo de nuestros días, en los que enfermarse se considera una blasfemia imperdonable: además de evitar el ausentismo laboral por resfriados y cefaleas, prohibe los momentos de ocio y no sólo no crea adicciones, sino que su uso es tan recomendable como hacer aerobics sin quitarle horas a la oficina.
En pocas palabras, la Píldora Total no es más que una sustancia hipócrita y prepotente. Una de sus paradojas y peligros es que detrás de los alivios momentáneos que prodiga pueden esconderse graves males. Hay enfermedades que anidan en la oscuridad, lenta y progresivamente; otras, que envían señales claras e inmediatas. Las cefaleas (que no son una enfermedad, sino un síntoma, un portavoz de diversas alteraciones del organismo) se encuentran a medio camino de estas dos formas, la elusión y la alusión, mediante las que un mal interior se expresa. La aspirina sólo sirve para apagar los focos rojos del cuerpo, y a veces del espíritu, que encuentran su cauce indirecto en el dolor de cabeza. Así mantiene al mundo a raya, tiránicamente, al tanto de sus horarios y rutinas, pero a costa de otras tempestades que suelen crecer en la noche muda de la jaqueca. Sin embargo, el día menos esperado el cuerpo se subleva y reivindica para sí ese único lugar en el que ahora se puede estar a solas, perdiendo el tiempo y pensando en cualquier cosa: la cama del convaleciente.
En suma, como barata entrada al paraíso la aspirina es falsa y como supuesta panacea universal es excluyente. Me ha excluido a mí y, por eso, la odio. Nunca he sido beneficiaria ni de sus virtudes reales ni de las imaginarias. Y juro que he puesto todo de mi parte: he sido constante, he tenido fe, he invocado. Pero mis insoportables dolores de cabeza se resisten, quizá con razón, a tantas acciones irracionales. Cuando inicié mis indagaciones sobre esta caprichosa inmunidad a la aspirina sólo encontré una explicación paranoica: entre los archivos ignorados de la compañía Bayer figura la producción del gas Zyklon-B, empleado por los nazis para matar judíos en masa. Tal vez la vocación represiva de la fábrica alemana -pensé- se ha filtrado a través de la aspirina y mi origen judío se revela a su conspiración mundial. Esta absurda teoría la deseché después de decidirme a ver a un médico (que luego me mandó a ver a un psicoanalista). La persistencia de mis neuralgias merecía una explicación científica y la encontré, por desgracia, en la ineptitud de la aspirina: su fórmula de exclusión me puso de golpe y sin clemencia frente a los horrores de la Migraña. Debo decirlo ahora, la migraña es un dolor onanista, incurable y ajeno a los dominios de esta gragea charlatana. Desde que descubrí el nombre de mis males, vivo sitiada por la soledad, sujeta a la pared de mis dolores de cabeza y humillada para siempre por un botiquín sin aspirinas.

Antonio R. Cabral
La joven aspirina
Desde que el reverendo Edmund Stone informó el 25 de abril de 1763 a la Real Sociedad Londinense que la corteza de ``un árbol inglés'' era eficaz para curar la ``angustia y las enfermedades intermitentes'', el entusiasmo mundial por la salicina ha sido constante y a muchos investigadores les ha dado múltiples razones, la mayoría de ellas científicas, para ganar renombre y hurgar en la vida. Como al químico Felix Hofmann, quien mientras trabajaba en la Bayer, hace un siglo, produjo por primera vez el ácido acetilsalicílico con la sana intención de ayudar a su reumático padre. La Bayer llamó a este compuesto aspirina, ``a'' por acetil y spirina por el alemán ``spirsure'', salicina.
Con el paso del tiempo, la aspirina se ha llenado de magia; palabra mítica y universal. Nombre que dejó de ser propio porque es casero; todos, poetas y locos, hemos recetado/tomado alguna vez una aspirina: para el dolor de muelas, de cabeza, para las ``reumas'' o para suavizar la gripe. La aspirina es imprescindible en los botiquines de viaje y de las oficinas; en ninguna casa falta este fiel aliado matutino dominical y los auténticos estanquillos siempre tienen aspirinas: sueltas, en tiras, masticables, en tabletas, efervescentes, para niños o adultos. La aspirina, como todos sabemos, es producto de consumo mundial quizá sólo comparable con la Coca-cola. Paradójicamente, su popularidad y accesibilidad han hecho también que la aspirina casi no se recete formalmente; fui al médico, dicen los pacientes, le pagué una fortuna y sólo me recetó aspirinas; pareciera que la fama también desgastó su eficacia y misterio. Esto lo saben bien las compañías farmacéuticas que venden aspirina pero con otros nombres comerciales; desafortunadamente, cuando el enfermo descubre su verdadera identidad, le pierde la confianza y ese nombre rimbombante pasa ahora a ser ``aspirina disfrazada''.
A principios de los años setenta, John Vane (ahora Sir John), Bengt Samuelsson y sus colegas, descubrieron los mecanismos por los cuales la aspirina quita el dolor y la inflamación; por ello recibieron el Nobel de Medicina y Fisiología en 1982. Sin embargo, además de su abolengo como analgésico y antiinflamatorio, merced a este centenario compuesto que los norteamericanos consumen a razón de 100 tabletas por minuto, la humanidad también tiene menos infartos del corazón y cerebro, los botánicos y jardineros la capacidad de inducir la floración de ciertas plantas, los biólogos la de manipular químicamente algunos genes y, en circunstancias particulares, algunas mujeres consideradas infértiles llegan a tener hijos. Desde luego, esto último no se contrapone a la sabiduría popular, que empíricamente descubrió que cuando se aprisiona fuertamente entre las rodillas, la aspirina es un excelente y efectivo método anticonceptivo contra el que ventajosamente ni la Iglesia tiene objeción.
En resumen, la historia de la joven aspirina ejemplifica bien la contribución de la ciencia para hacer de este mundo un sitio mejor para vivir y prueba, sin lugar a dudas, que cuando se lo propone, la Iglesia moderna sí tiene el suficiente talento para actuar en favor de la gente.

David Huerta
La nevada acetilsalicílica
Visiones del Gattamelata entrecruzadas por extraños cubos holográficos salidos de una novela de William Gibson, en la que aparecen anómalas cajas de Joseph Cornell construidas con un cuidado maniático por un robot orbital computarizado; recuerdos de versos de José Gorostiza esmaltados con imágenes pindáricas de un gol de Marco van Basten; estampas ateridas de una ciudad del Norte engranadas con escenas en un desierto árabe bajo el vuelo de los milanos y el microscópico trote de los jerbos... Total: un infernal dolor de cabeza. Demasiado qué ver, demasiado qué recordar. Y sólo dos ojos en la cabeza inerme.
Roces, torceduras, insolaciones, desveladas, desmañanadas, crudas: de tres en tres los agobios y los quebrantos aparecen en las vacaciones mal organizadas, en los días y noches de la ciudad. ¿Qué hacer? Se lo pregunta uno sin el menor leninismo, con la directa rebelión del cuerpo maltratado cual un problema urgente cuya solución no se avizora. Nada grave, por lo demás. Ante los ojos irritados y las ávidas manos aparece entonces el par de palabritas mágicas: ácido acetilsalicílico. ¿En estos dos polisílabos está, entonces, la vía mágica contra el pequeño fulgor dolorígeno que ha emboscado las sienes y tiene bajo su dominio las coyunturas, las meninges?
Tensiones, preocupaciones y neuralgias. Para enfrentarse a esos minúsculos dragones sirve el ácido acetilsalicílico; es la espada química preferida de la farmacopea moderna para las menudas emboscadas del malestar que no te matará. La pastillita blanca con el infaltable canal medianero es ya algo más que una medicina; es un conjuro material, un talismán, un objeto del paisaje doméstico y, desde luego, el eje maestro de una adicción como cualquier otra. ¿No has tomado nunca ninguna? Entonces no vives en el siglo XX. Habrá que presentarte con un antropólogo que te estudie.
Ignoro los mecanismos de su poder curativo, el mapa de sus laberintos moleculares. En la Alacena de las Medicinas, en el Cajón de los Remedios, está su reino virtual. De ahí sale como un copo compacto hasta la boca ansiosa. Ha nevado por millones sobre hombres y mujeres desde el año de 1897 y seguirá haciéndolo cuando nosotros y el siglo nos hayamos ido.

Un tal Ordóñez
(un cuento naturalista)
Eliseo Alberto
a ver si me llama por teléfono
¿Sabe qué, compadre? No tengo aspirinas. Pero le cuento. Mire usted: menudo dolor de cabeza el que padeció la Dolores cuando su personaje de la Candelaria fue repudiada por un enjambre de parroquianos durante las ocho horas de rodaje que necesitó El Indio para realizar las diecinueve tomas de la escena, en doce emplazamientos diferentes, malestar acaso inferior, si cabe la comparación, al que sufrió Josefa Mendizábal por causa de su hermano Severino, un taxista que una mañana de filmación, bien temprano, llevó al gran Armendáriz hasta uno de los embarcaderos de Xochimilco, y al oír que había fallado una actriz, repentinamente enferma de migraña, propuso la candidatura de Josefa, quien resultó elegida a la primera ronda, sin saber que la entre comillas ganadora debía posar ante un pintor de caballete y así poder concluir el óleo de la mujer desnuda donde, según el libreto, debía aparecer el rostro magnífico de la Dolores, clave dramática del más famoso escarmiento del cine mexicano, y todo porque el novio de la Josefa, un tal Ordóñez, luego reconoció el cuerpazo de su amada en la pantalla del Cine Roble, la tarde del estreno de la película, por cierto cuatro días antes de su boda, y el fulano sintió que la cabeza le iba a explotar como un globo con la pólvora de los celos, en vista de lo cual esa noche se pegó una borrachera memorable y contrató a una pandilla de pistoleros en lugar de a un mariachi, como había anunciado con anterioridad a sus suegros, y le cayeron a plomazos a la casa de los Mendizábal, puerta por puerta y ventana tras ventana, suceso de crónica roja aún recordado por vecinos de la colonia no sólo por el tiroteo sino, además, por la extraña reacción de Severino, quien al enterarse de los acontecimientos descargó su cólera contra su hermana en lugar de pedirle cuentas al cuñado, pues, dígame usted, compadre, cómo el tal Ordóñez pudo reconocer en el cine el cuero de Josefa si se supone que todavía no se habían casado, ¿verdad?, a no ser que, como alguien dijo en la cantina, los novios se hubieran comido el postre antes de enfriar la sopa, pecado de mujer y no de hombre jamás demostrado por ginecólogo alguno, porque al día siguiente de la balacera, sin tiempo que perder, Josefa huyó por los tejados con lo que tenía puesto, un vestidito de flores, descolgándose por los caños de los albañales, y ya en la calle se dobló un tobillo pero, qué diablos, echó a correr y a correr por Bucareli, donde Severino le perdió la pista en un santiamén, y no volvió a saberse de ella hasta diez u once años después, cuando la muchacha, entonces una mujer hecha y derecha, le envió una carta desde San Salvador, El Salvador, donde informaba que militaba en un partido de izquierda, le había parido unas gemelas al bruto del tal Ordónez y, a manera de posdata, decía trabajar de maestra de química en una escuela pública, el mismo colegio al que iba un adolescente llamado Roquito, uno de los incontables biznietos de los Hermanos Dalton (sí, claro, los asaltantes de trenes en el Oeste americano), por cierto un niño más inquieto que flaco, y era tan delgado que parecía un cordón de zapato, un jovenazo tan interesado en los problemas cardinales de la vida, y también de la muerte aunque parezca un contrasentido, que se pasaba horas y horas conversando con La Profe Fefa, así le llamaban a Josefa en los círculos anarquistas de Centroamérica, donde era reputada por su habilidad para preparar explosivos, y justamente de esos diálogos en el laboratorio, susurrados entre cazuelas de alquimia y alambiques de alcohol, nació, germinó, floreció, no sé cómo expresarlo, digamos que surgió aquel poema de Roque Dalton que allá por los años sesenta le dio la vuelta al mundo, traducido a mil idiomas, y que por breve nunca he olvidado, ahí le va: ``El comunismo será una aspirina del tamaño del sol'', versos que la propia Josefa eligió para su tumba, plantada en el antiguo cementerio de Usulután, la noche que supo que moriría de anemia, con tan mala pata que el texto de Roque fue grabado a la ligera en una piedra y las lluvias borraron los caracteres, así que si usted hoy desea comprobar la veracidad de mis palabras, no es en Usulután donde va a encontrar datos concluyentes del calvario de la maestra Mendizábal sino en el manicomio de Santa Mónica, Cuarto H, cama 14b, una habitación en la cual el orate del tal Ordóñez paga en carne viva la lepra mental de los celos, el virus de la desconfianza, dándose de cabezazos contra las paredes, convencido de que una vez, no hace mucho tiempo, estuvo a un pelo de casarse con una estrella de cine; tres veces al día le permiten ver la escena del desnudo en la película de El Indio, pero entre tanto lo mantienen turulato, bajo el gardeo de fármacos fulminantes, y cada cuatro horas le dan a tragar píldoras antidepresivas, polivitamínicas y, por supuesto, calmantes, por aquello de los cabezazos, que le han destruido la frente, como un toro que pierde la cornamenta al embestir un burladero. De las gemelas se dicen muchas cosas, todas confusas. Hay historias que se sabe dónde empiezan pero no cuándo terminan.

Francisco Hinojosa
Migraña, aspirina y café
Confieso que el libro que más he leído en mi vida, más que Pedro Páramo y casi tanto como la ``Helena'' de Seferis, se llama La jaqueca. Su autor es Oliver Sacks (léase ``La isla de los acrómatas'', publicado en estas mismas páginas hace algunos domingos, y también El hombre que confundió a su mujer con un sombrero o Despertares). Es un gran libro, escrito por una de las mentes más lúcidas en el campo de la medicina. Es a la vez, en contra de lo que digo, un libro que no quisiera volver a leer.
Varias historias justifican esta obsesión lectora. La primera se remonta a hace casi 25 o 30 años, cuando mi padre empezó a padecer migrañas y con ello transformó la rutina familiar. Vivir con un migrañoso es casi tan infernal como ser el sujeto de la enfermedad. Porque conozco ambas caras, el que la padece en cuerpo y alma y el que la sufre a través de un tercero, puedo afirmar que se trata de un verdadero dolor de cabeza que no le deseo a nadie.
La segunda comienza cuando la migraña se adueñó de uno de mis hermanos y luego de mí. Y la tercera tiene que ver con la lucha que cada quien emprendió contra el insufrible mal.
La migraña que padece aproximadamente el 90 por ciento de los enfermos se divide entre la clásica y la común. Hay otras jaquecas, emparentadas con aquéllas, que padecemos unos cuantos. La mía (y de mi padre y de mi hermano) se llama ``migraña en racimo'' o ``neuralgia de jaqueca'' o ``cefalalgia de Horton'' o ``dolor de cabeza histamínico''. Uno de los pacientes de Sacks la describe como un ``orgasmo de dolor''.
Los ataques, en mi caso, eran dolores agudos en la mitad izquierda de la cara, especialmente en la zona cercana al ojo; lacrimeo, fotofobia, moqueo abundante (como si padeciera un catarro súbito), náusea y sensación de que el mundo está por acabarse. Los ``racimos'' solían presentarse, de uno a diez dolores diarios, con duración de entre dos minutos y una hora y media, todo esto a lo largo de tres o cuatro meses, sin interrupción.
En trece años de migrañoso y otros tres de ex migrañoso aprendí muchas cosas de Sacks. En primer lugar: que la jaqueca es un padecimiento benéfico (que a nadie mata, salvo a aquel que, desesperado, se tira por la ventana): algo hace la migraña en la economía biológica, química y eléctrica del cuerpo que no lo sabemos, de algo nos está salvando. En segundo: que no existe (ni existirá), por más que la ciencia avance, un remedio único y mágico. Y aprendí, especialmente, que la manera de encontrar una cura real tiene que ver más con la lucha conjunta que paciente y médico emprendan contra el mal, que con la aplicación de agresivos tratamientos.
Los remedios que a lo largo de ese tiempo recibí a manos llenas de doctores, migrañosos y conocidos, como aquellos que Bradbury hizo desfilar ante la niña melancólica, abarcan desde los fármacos (Imigrán, Migristene, Tonopán, cortisona y ergotamina, entre otros), la homeopatía y la acupuntura, hasta las infusiones de pelos de elote, la autovacuna (inyecciones de orina), las dietas sin azúcar (un médico de apellido Low afirma que todos los jaquecosos son hipoglucémicos), los baños (ora de agua helada ora de caliente), las vitaminas, el psicoanálisis, el ejercicio, el reposo, las pomadas mágicas, el jugo de naranja, la Cocacola, la oración y dormir sin almohada. En cambio, el único remedio general propuesto por Sacks era muy simple: ``La mejor clínica de jaqueca que he visto era una en la que se dejaba al paciente, sin movimientos ni palabras innecesarias, en un cuarto en penumbra para que pudiese descansar con una taza de té y una aspirina.''
Durante el proceso que nos llevó, a mi médico y a mí, a encontrar la cura, dejé los fármacos y acepté la aspirina. Modifiqué algunas de mis rutinas: me dormía hacia las diez de la noche y me levantaba a las tres y media o cuatro para iniciar el día con intensidad. Hasta que finalmente mi médico me propuso un camino químico a seguir: una tableta de un medicamento recomendado para la epilepsia (con efectos secundarios en la inflamación del trigémino), un antidepresivo (con otro efecto secundario: aumentar el umbral al dolor) y un antiinflamatorio. El resultado fue un trastorno generalizado que me provocó tres migrañas comunes, endiabladamente insoportables. Pero al fin de ellas, la cefalea de Horton cedió.
Ahora, tres años después, eventualmente tengo que reforzar la memoria biológica que uno de los fármacos deja en el cuerpo. Y tomar media aspirina diaria, pero eso es otra historia.
Eduardo Hurtado
Paradojas del phármakon
Antonio Escohotado, Historia de las drogas
En 1962, a los doce años, era ya un consumado hipocondriaco. En junio, agobiado por el miedo a morir, pensé en el suicidio. La melancolía, que dominaba mi temperamento desde muy chico, se había exacerbado luego de un quebranto amoroso. Ana Cecilia Ley, 15 años, hija de un chino emigrado a la frontera, me había acompañado al cine cada viernes de marzo, abril y casi todo mayo; ahí me instruyó en el arte voluptuoso del beso largo. En eso andábamos, cuando me hizo saber que Alberto Fimbres, el Beto, ¡19 años!, llegaría pronto a Tijuana -donde vivíamos- desde Sonora -donde cursaba el primer semestre de medicina-. ``Tengo que cortarte'', me dijo sin rodeos, y remató en norteño: ``no se agüite, morro''.
Entre los métodos que discurrí entonces para quitarme la vida, uno encabeza todavía las burlas de mi madre y mis hermanos: por las noches me sepultaba en la cama bajo una pila de edredones, hasta que un sudor copioso me recorría todo el cuerpo; entonces me levantaba, iba corriendo a la cocina y metía los pies (cuando no la cabeza) en el refrigerador. Aspiraba a morir de pulmonía fulminante.
Tras repetidos fracasos, cada vez más nervioso por la llegada inminente del Beto, decidí escapar al DF, el lugar en que nací y en el que había permanecido hasta los diez años; deseaba estar lo más lejos posible de Ana Cecilia y del escenario de sus amores, pasados y futuros. De modo que una noche le robé 19 dólares a mi hermana mayor, tomé un camión a Mexicali, y allí abordé un vagón de segunda en el Ferrocarril del Pacífico, que por entonces empleaba 72 horas en recorrer tres mil kilómetros de desiertos, costas y valles. A nadie avisé de mi fuga. Al llegar a la ciudad de México, flaco y derrengado, aunque orgulloso de haber cumplido un viaje tan largo con tan pocos recursos (pedí limosna en dos estaciones: Hermosillo, sede universitaria de mi rival, y Guadalajara, donde me comí un plato de birria), tomé un taxi a casa de mi abuela.
-``Fita'' -le grité dos veces desde la calle.
-Ay hijo -contestó con voz llorosa y quebrada desde el balcón-, tus padres te andan buscando, están muy mortificados. -Bajó, salió y pagó el taxi. En el comedor de la vieja casona familiar me sirvió un café con leche y un par de chilindrinas.
Al día siguiente, mi padre llegó desde Tijuana en el primer avión, decidido a escoltarme de regreso. Le confesé mi amor por la china. Le dije, desesperado, sin mirarlo a los ojos, que no quería volver. Me escuchó con paciencia, pero al final me dijo, ceremonioso como era:
-Hay que agarrar al toro por los cuernos, Eduardito... Mañana volamos juntos a Tijuana.
Primero muerto -pensé-. Por la noche, ya muy tarde, revolví el botiquín de la abuela: iodex, jarabes, agua oxigenada, mentolatum: nada para morir con dignidad. Atragantarse de mertiolate era una opción ridícula. Polvorienta, un poco triste, apareció en el fondo una pequeña caja de mejorales -de los de adultos, aclaro, porque más tarde ``Fita'' hizo correr el infundio de que sólo guardaba mejoralitos-. Saqué las tiras y me zampé todas las tabletas con ayuda de un Sidral.
Lo que pasó después apenas lo recuerdo: me lo contó mi padre muchas veces a partir del día siguiente, y la familia lo recreaba en las grandes reuniones para asombrar a las visitas. Dormí 26 horas, al cabo de las cuales desperté en un estado descrito como una rara mezcla de alelamiento y excitación. Entonces comencé a insultar a mi padre. Le echaba en cara una historia del pasado: tenía yo seis años, más o menos, cuando a él le dio por despertarme, en las sórdidas madrugadas capitalinas, mediante el inexplicable procedimiento de ingresar a mi cuarto aplaudiendo lenta y ruidosamente, mientras recitaba con voz operística unos versos famosos: ``La disciplina es un yugo,/ yo no soy más que un verdugo,/ preparen, apunten, ¡fuego!...''
 Aquella ``broma ingeniosa'' que mi padre me gastó un número de veces difícil de aclarar, quizá tres o cuatro, a lo mejor cincuenta, se retorcía en el fondo de mi ser como una imagen horrible de imposición y violencia. No lo sé, pero tal vez aquella dosis de aspirina, prescrita por el azar, tuvo la virtud de reactivar esa imagen y de inducir en mi ánimo los cambios necesarios para encararla. Dice mi padre que durante aquella especie de ebriedad le grité sin darle tregua: ``Eduardo Hurtado Ruiz, eres un cabrón.'' Con el tiempo me lo perdonó.
Aquella ``broma ingeniosa'' que mi padre me gastó un número de veces difícil de aclarar, quizá tres o cuatro, a lo mejor cincuenta, se retorcía en el fondo de mi ser como una imagen horrible de imposición y violencia. No lo sé, pero tal vez aquella dosis de aspirina, prescrita por el azar, tuvo la virtud de reactivar esa imagen y de inducir en mi ánimo los cambios necesarios para encararla. Dice mi padre que durante aquella especie de ebriedad le grité sin darle tregua: ``Eduardo Hurtado Ruiz, eres un cabrón.'' Con el tiempo me lo perdonó.
No hubo más remedio que aplazar mi viaje dos semanas, que dediqué a reponerme de un ataque severo de acidez. Cuando por fin volví, el Beto ya no estaba. Ana Cecilia tampoco: Mario Bañales, el Borrego, 22 años -quien por esas fechas llegó a Tijuana para aprovechar el periodo vacacional de la Universidad de Zacatecas, donde cursaba estudios de veterinaria-, se la raptó una noche. Varios meses después, se reportaron desde Uruapan; el chino Ley comprendió que ya no tenía sentido negarle a su hija el permiso para casarse.
De aquellos días conservo un gusto indeclinable por la aspirina. La tomo en dosis moderadas pero regulares: para aliviar dolores de cabeza, de muelas, musculares, artríticos y reumáticos; para bajarme la fiebre; para prevenir infartos, trombosis y el temible cáncer del colon; y sobre todo, para evitar las visitas al médico. Pero eso sí, sólo en grageas cubiertas con glicinato de aluminio y carbonato de magnesio (milagrosos antiácidos), pues el ácido acetilsalicílico suele causar ulceraciones gástricas...