
La Jornada Semanal, 24 de enero de 1999

Cuando supe que iba a vivir un año en Berlín, me pregunté entre otras cosas si esta ciudad tenía un río. Vivo en una ciudad enorme al otro lado del Atlántico cuyos ríos han sido entubados bajo tierra o abolidos, una ciudad que es más enorme por esa falta de un curso de agua visible que le proporcione un instante de sosiego. Por eso quería saber si Berlín tenía un río, y ahora, después de tres meses de residir en esta ciudad, no lo sé todavía. Si alguien me preguntara si Berlín tiene un río, podría contestar que tiene una red de canales, pero la palabra ``canal'' es una palabra ambigua. El Canal Grande de Venecia, por ejemplo, es en realidad un río, que penetra en la ciudad con la opulencia de un río. Personalmente no creo en los canales, a menos que no sean de verdad estrechos (unos cinco metros a lo sumo) y tan poco profundos que sólo unas embarcaciones pequeñas puedan navegar en ellos, lo que no es el caso de Berlín, donde en la mayoría de los puntos el agua se ensancha con envergadura de río y los barcos turísticos la recorren sin dificultad. Y hay puentes verdaderos, no simples jorobas para salvar un obstáculo. Los puentes son la verdadera prueba de la existencia de los ríos. Así, todo parecería demostrar que Berlín tiene un río. Pero, si ese río existe, ¿dónde está? Cuando se dice que un río cruza una ciudad, lo que se quiere decir de algún modo es que la ordena en relación con su eje. Siempre se sabe dónde está el río. En Berlín no se sabe. Los ríos marcan una frontera natural en la conciencia de los habitantes y generan en ellos un sexto sentido que les permite ubicarse frente al río desde cualquier punto en que se encuentren. No creo que esto ocurra en Berlín. Pero el mejor argumento para dudar de la existencia de un río en Berlín me lo proporcionó un amigo alemán que nació en Colonia y que vive en Berlín desde hace quince años. Caminábamos por la Museuminsel y al cruzar uno de los puentes de la pequeña isla le dije que en la enorme ciudad donde vivo habríamos dado saltos de alegría con tener la mitad del agua que tiene Berlín. ``Sí'', dijo él, ``pero esta agua es un agua inmóvil. Es lo que me hace falta: saber la dirección del río, saber de dónde viene y a dónde va''.
Era la respuesta que buscaba, la solución a mi enigma. Toda el agua de Berlín es estática. El berlinés no tiene la experiencia heraclitea de la corriente, que es el verdadero hechizo de los ríos.
Es gracias al movimiento de la corriente que el río, al pasar por una ciudad, relativiza el esfuerzo que fue necesario para construirla. Frente al trabajo incesante del río, las construcciones del hombre nos parecen juguete y, por eso, nada mejor para desanclarse de la ciudad y sus angustias que observar desde una orilla o desde un puente el movimiento del río que la atraviesa. Ese puro fluir nos recuerda que el mundo prosigue más allá de lo que conocemos. Es un mensaje irónico y liberador. En Berlín esta lección de relatividad no existe. Berlín se refleja en el agua multiplicándose a sí misma y sin recibir del agua el consuelo o la advertencia de que esa agua no se detendrá ahí. Así, en vez de proporcionar un equilibrio a la ciudad, el agua berlinesa parece acendrar su fiebre. Yo lo noté viajando en el S-Bahn, en el tramo entre las estaciones de Lehrterbahnhof y Friedrichstrasse, donde el río, con su imperturbabilidad de lámina, parece asimilarse a las obras en construcción hasta parecer una herramienta más, perfectamente integrada a las grúas y a las excavadoras que pululan alrededor del Reichstag. No es un agua que traiga un mensaje de afuera, sino que parece haber nacido con la ciudad misma. Me pregunto si un agua así, sin movimiento, siempre idéntica a sí misma y capaz de mimetizarse tan bien con el trabajo humano, les gusta a los berlineses. Si les interesa. Caído el muro que, supongo, representaba en la conciencia de la gente un punto de referencia más nítido que el río, Berlín se ha quedado a solas con esa agua que no le proporciona orientación, ni tranquilidad, ni sabiduría.
Es esto, sin embargo, lo que más me gusta de esta ciudad que apenas conozco. Su relativa inexperiencia, su intranquilidad, que se reflejan, entre otras cosas, en su incapacidad para ordenarse en torno a un sólo eje. El muro, al crear dos Berlines, creó dos centros y, al caerse, liberó para siempre la ciudad de la subordinación a un solo punto, y esta primera partición está destinada a multiplicarse en el futuro, definiendo la vocación policéntrica de Berlín. Me parece que la recién inaugurada Potsdamer Platz es un ejemplo de ello. Tal vez sólo una ciudad que durante casi treinta años estuvo mortificada por un muro podía guardar la energía suficiente para, despertando, romper viejas formas de concebir la ciudad. En este sentido hay que alegrarse de que Berlín carezca de un verdadero río, un río que pudiera inmovilizarla en una imagen complaciente de sí misma. También un río, a su manera, es un muro. Lo digo tal vez por mi inexperiencia de los ríos. Crecí en una ciudad industrial que tiene un pequeño río-canal comparado con el cual el Spree berlinés es casi el Orinoco, y vivo desde hace treinta años en una ciudad enorme que no posee una gota de agua fluyente. No estoy hecho, pues, a los ríos, que incluso me dan tristeza, que incluso, para qué negarlo, me aburren un poco. Pero añoro el agua. Por eso me viene bien esta agua menor en Berlín, ramificada y ubicua, que aparece y desaparece sin crear ninguna línea maestra, ningún dibujo típico, como una compañía que no quiere molestar.
Creo además que el verdadero río de Berlín es su cielo. La inmovilidad del agua de Berlín contrasta con la gran movilidad de sus nubes. Ahora mismo que escribo, el clima ha cambiado tres veces: después del sol, la lluvia, luego otra vez el sol y después de nuevo la lluvia. Las nubes corren impetuosas formando con su velocidad uno de los cielos más imprevisibles que conozco, un cielo anchuroso e infatigable que es imposible dejar de mirar. El verdadero río de Berlín, para mí, no está abajo, sino arriba.
Artículo escrito por encargo del periódico berlinés Der Tagespiegel

La victoria de Gerhard Schrder y el fin del largo periodo de Helmut Kohl en el poder parecen poner fin al periodo de transición entre la Alemania de la guerra fría y la del siglo XXI. En los años de la certeza bipolar visité Berlín varias veces. He vuelto por primera vez desde la caída del muro y he encontrado que esa caída ha sido sólo física y otro muro, que no se ve ni se toca, sigue en pie. En aquellos años, en las inmediaciones del cruce entre los dos bloques, conocido como Check Point Charlie, se extendía una zona sin dueño. Del lado occidental, junto al puesto migratorio, se levantaba una plataforma desde donde los turistas estadunidenses se deleitaban nutriendo sus fantasías sobre el infierno comunista y felicitándose de su propia existencia. En el lado oriental, los edificios cercanos tenían selladas con tabique y cemento las ventanas que daban de lleno hacia el muro, y desde las ventanas adyacentes la gente ocasionalmente se acodaba para contemplar y recrear en su imaginación las promesas de Occidente.
En la zona, a ambos lados de la línea divisoria, el efecto era de desolación. Hoy en día lo sigue siendo. Sobre la Friedrichstrasse permanecen el cartel que advierte en varios idiomas ``Esta usted abandonando el sector americano'', y el café ``Adler'', el establecimiento desde donde le llevaban un tarro de café a Richard Burton, jefe de operaciones de la inteligencia británica en Berlín, mientras éste aguardaba el trágico cruce de su agente infiltrado en la Alemania oriental al comienzo de la película El espía que vino del frío. Del otro lado sólo queda la caseta de observación y, entre ambos puntos, una línea de adoquines más oscuros recuerda la ubicación del muro. En el antiguo territorio de nadie hoy se levantan edificios de vidrio y metal. Sin embargo, insisto, permanece la desolación. Nadie acudió a pelearse el alquiler de los inmuebles.
Berlín occidental me parecía luminoso hasta la exageración. A su lado, Berlín oriental daba la impresión de estar casi en penumbra, pero se tenía la sensación de que la vida se desarrollaba en una escala más humana. La gente tenía tiempo para la gente, aún cuando la aridez de la existencia se encontraba en otra parte. Diez años después, es como si al lado oriental le hubiesen retirado el filtro gris que lo empañaba. No sólo los edificios antiguos alrededor de la Alexanderplatz han sido remozados, también los multifamiliares masivos de la periferia han sido reparados y pintados de colores delicados y alegres.
Una razonada voluntad de clausurar el paréntesis de la guerra fría se empeña en borrar sus vestigios. En el mercado de pulgas, a un lado de la Isla de los Museos, uno encuentra a la venta los símbolos de la RDA como baratijas de turista: banderas, uniformes, gorras y cascos de soldado, insignias y, lo que es más perturbador, las condecoraciones al mérito del trabajo y del honor militar. Una vez destrozado su contexto, ¿el mérito del esfuerzo se convierte en empecinamiento ridículo que es mejor olvidar? Sin embargo, no todo es memoria negada. En los vestigios orientales hay también un vigoroso poder de creación que pasa por el tamiz crítico del fabuloso desencanto al que obliga la existencia misma del Estado. Ese es el mensaje de la comunidad artística de Tacheles.
Una de las particularidades del Berlín oriental era la conservación de las cicatrices de la guerra. Buena parte de su geografía era la memoria de la destrucción. Incluso la enorme antena de comunicaciones y el resto de la Alexanderplatz donde está situada, ofrecía en su novedad el recuerdo de la devastación. Muchos edificios exhibían desiertos su belleza castigada. Este espectáculo que en algunos provocaba horror, en otros producía fascinación. Al derrumbamiento del orden socialista, una comunidad de jóvenes artistas tomaron uno de esos bellos edificios en ruinas, sobre la Oranienburgstrasse. La ocupación del inmueble tuvo un sentido múltiple. De una parte, la afirmación de sí mismos como individuos y como creadores frente al canon autoritario del orden recién caído, padecido durante toda la vida; de otra, la afirmación como colectividad ante el nuevo orden no menos impositivo que en cada acción ve la celebración de sí mismo como vencedor de la época y libertador de una masa que asumía como cautiva, pero cuyo recelo no acaba de encuadrar en su animosa redención. Al poco tiempo, el edificio se constituyó en un primer centro comunal del Berlín reunificado y foco de una nueva actitud artística e intelectual que fue denominada ``arte alternativo''.

Pese a los esfuerzos del gobierno de la ciudad, en Tacheles, nombre que recibió este complejo artístico, quedaron instalados los talleres de pintores y escultores que comenzaron a constituir la nueva expresión estética del Berlín de la posguerra fría. Su propuesta corresponde a la de un mundo posindustrial donde vidrio y metal son los elementos fundamentales en la edificación visual del paisaje urbano. Arte utilitario y arte conceptual, alternados en ocasiones, fundidos en otras, son los protagonistas de una propuesta que en un primer momento perturba por su fuerza y desnudez en el contexto de la ruina urbana que la abriga, pero que al cabo fascina por su profunda armonía en el contexto que la encuadra.
Siempre en el tenor de la vanguardia que necesariamente aporta en lo que deconstruye, Tacheles reúne talleres, galerías, salas de cine y teatro, un bar, casas-habitación y un espacio infantil. El denominador común es el desecho industrial como materia prima; como filosofía de vida, la armonía colectiva y la libertad individual. Tacheles hace pensar en un jardín que retoña entre la ruina, vida que supera a la vida cuya desaparición le dio origen. Ajena al gran consumo de la Alemania del fin de siglo, esta comunidad ofrece la alternativa de una vida colectiva en estricto respeto a la diversidad individual, étnica y cultural.
El bar de Tacheles lleva por nombre ``Zapata''. No vende tequila ni cerveza Corona. Tampoco alude nunca a la guerrilla chiapaneca, y mucho menos al nuevo ícono revolucionario con nombre de evangelista que ha echado raíces en el derrumbe de la mitología de la revolución mexicana provocada por el ansia globalizante de una clase dirigente, que si bien percibió el movimiento neozapatista como ``una guerrilla de internet'', no ha sido capaz de entender que todo campo de batalla es un campo de percepción y que precisamente el ser ``de internet'' es lo que le da su fuerza, en la medida que le otorga una innegable capacidad de diálogo internacional y, aún más, intercultural. En Tacheles la máxima alusión a nuestro caudillo campesino es una hermosa fotografía medio escondida tras un ramo de flores secas. La barra y cada una de las sillas y las mesas acusan la diversidad a ultranza del lugar. No hay dos objetos similares y, en su conjunto, esos objetos constatan la armonía posindustrial del lugar. La música es otro elemento fundamental del ambiente. A partir de un aparato sin sofisticación, el lugar da foro a los cantos vernáculos de los países africanos y asiáticos, en absoluta igualdad de condiciones con el rock tecnológico y el jazz de vanguardia.
En espíritu, la estética de Tacheles ya no está dirigida a la búsqueda de la novedad, sino al rescate de lo permanente en los vestigios de la época. Acaso el arte del siglo XXI, y la vida en general al inicio del nuevo milenio, se caracterice no por lo que de nuevo agrega, sino por lo que de nuevo quita para reencontrar en la sustancia de lo cotidiano aquello que se ha librado de ser perecedero. Tacheles, pues, propone la disgregación como concepto en la materia de desecho del progreso.
Si Berlín se perfila como la capital de Occidente en la próxima centuria, acaso Tacheles apunte a hacer las veces de un Cabaret Voltaire del siglo venidero que ya ha comenzado.
Uno Puedo deponer mi corazón a sus pies.
Dos Si no me ensucia el
suelo.
Uno Mi corazón está limpio.
Dos Veremos.
Uno No logro
sacarlo.
Dos Quiere que lo ayude.
Uno Si no le disgusta.
Dos
Para mí es un placer. No logro sacarlo.
Uno (grita).
Dos
Se lo extraeré. Tengo una navaja. Lo lograremos.
Trabajar y no
desesperarse. Ah, lo logramos.
Pero es un ladrillo. Su corazón es
un ladrillo.
Uno Sin embargo late sólo por usted.
Texto tomado de la revista Linea d'Ombra, núm. 27, mayo
1988.
Erich Fried (1921-1988), autor de Un soldado y una chica y de varios tomos de cuentos, nació en Austria y vivió en Londres el resto de su vida

El hecho de ser esta una ciudad o, más bien, un fragmento de ciudad, es lo que hizo tan difícil nuestra aventura. Es única en la historia moderna: una ciudad condenada por un cruel encantamiento a esperar cincuenta años después de la guerra para su reconstrucción. La guerra destruyó Potsdamer Platz, pero fue el feroz sortilegio de la política internacional lo que hizo de ella un desierto. Las ciudades europeas han cesado hoy de crecer explosivamente. La implosión es la que hoy prevalece: el completarse desde adentro, el metabolizar las periferias infelices, llenar los hoyos negros de las industrias clausuradas, curar las heridas de los propios centros históricos. Pero ese hoyo negro de Potsdamer Platz había sido un caso especial, una vergüenza tangible de una política perversa. Sanar esta laceración era necesario y urgente: pero, ¿cómo?
La idea misma de ciudad está hoy en crisis: el tráfico, los ruidos, la contaminación, la tensión, la agresividad, la droga, la delincuencia, el atropello, la envidia, la rabia. Pero, ¡atención! Pensemos bien antes de traicionar a la ciudad, antes de resignarnos a perderla, porque la ciudad es una bellísima invención, una de las más bellas y complejas invenciones del ser humano: tan antigua como su civilización.
Naturalmente, pero, lo que facilita la adopción incondicional por parte de sus habitantes es la belleza de su ciudad: el orgullo de pertenecer a ella, también porque después de varias décadas un ciudad se vuelve espejo fiel de sus habitantes. ¿O quizá sean los habitantes el espejo de su ciudad? ¿Y esta ciudad nueva será bella? Eso espero, pero la belleza es tan inalcanzable.
Lástima que la naturaleza humana sea tan inadecuada. Hay visiones bellísimas de ciudades, calles, barrios, plazas; llenos de luz, de resplandores, de energía, de vida, de colores, de sonidos que se me escapan en el momento mismo que trato de atraparlos. Los brazos, ¡ay de mí!, son demasiado cortos. Pero las ciudades son bellas porque son construidas por el tiempo. Es él quien construye las ciudades. Cada edificio narra una historia diferente y la ciudad se vuelve entonces espejo de mil historias vividas. Orgánica, y como un organismo viviente crece adaptándose, estratificándose y memorizándose a sí misma. No es la idea de ciudad la que ha venido cambiando desde los años veinte o treinta hasta el final de este siglo. Aquella idea de ciudad era justa y es todavía actual. Cambia la gente, su modo de ser, de vivir, de comunicarse. Por otro lado, la ciudad es mucho más que un conjunto de edificios, de instituciones, de calles y de plazas. La ciudad es multiétnica por definición. Y es mestiza porque es el crisol de tantos modos de ser que se encuentran, se chocan, se fecundan, se enriquecen. La ciudad es un modo de ser, un estado de ánimo, una atmósfera del espíritu, una sensación. Y es emoción.
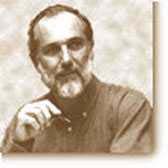
Todo esto ha fecundado seis años de trabajo, desde 1992, para construir esta colonia que hoy se restituye a Berlín. Es con esta moral, con esta ética y, ¿porque no?, con esta utopía como se ha trabajado. Pero es mejor que el arquitecto construya la moral en vez de predicarla. Este pedazo de ciudad, Potsdamer Platz, ha sido reconstruido en seis años. Fue temerario, pero tenía que hacerse.
Me preguntan todos: ¿Regresará la vida a Potsdamer Platz? ¡Claro que sí! ¿Pero será la de antes? ¡Claro que no! Y por suerte. ¿Cómo se puede reproducir lo efímero de aquellos días, el fervor de lo cotidiano, de aquello que fue cotidiano, el orgullo de tener el primer semáforo de la historia? Aquí hubo siempre vida, ¿por qué no debería regresar? Lo cruel fue llevársela lejos de aquí, y no sólo por la guerra, sino por la más perversa política internacional, que duró cuarenta años. Este lugar forma parte de la mitología y de la memoria de los berlineses. Y la memoria de una ciudad es larga, muy larga: no habrán sido suficientes cincuenta años para hacer olvidar. Si Berlín fuese un libro de historia, tendría muchas páginas arrancadas. La memoria larga no excluye las ganas de olvidar. Esta es una de las paradojas de Berlín, nostálgica y sin memoria al mismo tiempo. En 1945 las ruinas todavía humeantes fueron hechas desaparecer de prisa. En 1961 el Muro hizo el resto. Y en 89, a los pocos meses de su caída, no quedaba un solo fragmento. Más que volverse (un pedazo, aunque fuera un pequeño pedazo) testigo espiritual del pasado, el Muro fue reciclado como una mina inagotable de gadget turísticos.
Berlín es una ciudad de vacíos: los del agua, los de los parques y los de las grandes plazas. Y luego, hay los vacíos sobre la ciudad: bella la idea de Wim Winders en el Cielo sobre Berlín. Aquel espacio, aquel vacío, el éter, son una maraña de ondas magnéticas pero también de mensajes indescifrables, de deseos sin respuesta, de gritos que nos se escuchan. Y este sentimiento de vacío ha sido la primera fuerte sensación al mirar la Potsdamer Platz antes de la obra: un gran vacío, un centro histórico sin huellas, un lugar de memoria sin señales tangibles. Sólo unos cuantos muros ennegrecidos, árboles incultos y muchos, muchos, fantasmas silenciosos. Si recordamos la Potsdamer Platz de los años veinte y treinta: iglesia y burdel. Y ciertamente no demasiado politically correct. Por otra parte, se necesita algo diferente a lo politically correct para hacer una ciudad. Una ciudad mezcla lo sagrado y lo profano; es inesperada, asombrosa, insolente. Por esto aquí, en Marlene Dietrich Platz, construimos a lado de la biblioteca, un teatro, un casino y la residencia, negocios y restaurantes. Están los fantasmas de Bertholt Brecht, de George Grosz, y hay un McDonald's.
Esta parte de la ciudad es por cierto "moderna", en el sentido que está construida con la máxima sapiencia de la que se dispone hoy. Los edificios son "inteligentes", la energía no se desperdicia, el agua del lago es la de la lluvia; las plantas y los duraznos la mantienen oxigenada; el tráfico está organizado sin demonizar el coche que más bien es tolerado, casi bienvenido. Bien entendido, las dos estaciones de la metropolitana y la gran estación ferroviaria subterránea dan una respuesta concreta al gran dilema que separa hoy a la ciudad y el coche. La montaña sagrada se lacera, el agua se insinúa, el tráfico da vida, Marlene Dietrich hace de madrina, McDonald's es cómplice, la luna cae en el edificio de la esquina y lo desfonda cariñoso. El agua observa todo y para colaborar duplica las imágenes con sus reflejos.
La plaza, donde nos encontramos ahora, es el lugar de reunión de todo el barrio y no sólo eso: será el puente hacia el Kultuforum que ligará todavía más esta "nueva-vieja" parte de Berlín con la vida cultural de todos los días. La plaza es el lugar del encuentro, del intercambio, es el microcosmo en el cual se refleja la multiforme complejidad de la ciudad entera. Y aquí, todo alrededor de la plaza, está el agua. El agua es importante en Berlín. Y es importante en Potsdamer Platz. El agua une ahora lo que el Muro separaba ayer. Se insinúa por todas partes, aparece en todas partes; es continuidad. El agua, como el tiempo, es manantial de belleza, escribía Joseph Brodskji.
Berlineses, he aquí su plaza. Háganla entrar con sus edificios en su vida cotidiana, en los ritos de todos los días. Ayúdenla a llevar su pesada herencia y a hacerse perdonar su ser tan nuevo, tan joven, tan inexperto. Y que la amplia experiencia del Angel azul, desde arriba, le sea de enhorabuena e inspiración.

A un escritor alemán, que no tenía ninguna mala opinión sobre sí mismo, se le preguntó si le gustaría cambiar de puesto con el presidente de los Estados Unidos. ste se ensimismó en profundos pensamientos.
"Por un lado, sí", repuso al fin "Considerándolo a corto plazo, incluso tendría, propiamente dicho, el deber de cambiar con él. Con toda seguridad evitaría una guerra atómica. En todo caso, cientos de miles de personas que actualmente corren peligro seguirían con vida. También sabría emprender algo en contra del hambre en Asia, Africa y Sudamérica, algo mejor que su mera economía de libre comercio. Aunque por otro lado..." Empezó a sacudir la cabeza con una expresión de duda.
"¿Qué hay por otro lado?" le preguntamos. "¿Qué argumentos existen en contra para que eso no se lleve a cabo?"
Nos miró prolongadamente: "ÉEs que no es tan sencillo. Piensen nada más: ese hombre estaría entonces en mi lugar como escritor. Imagínense lo que seguramente escribiría y publicaría debido a su afición por tener un público extenso. Sé que la literatura no surte efectos inmediatos, como las bombas atómicas, pero sus efectos son duraderos, muchas veces a través de los siglos. No, resulta inimaginable qué desgracia podría provocarse a largo plazo."
Más pobres, con una esperanza menos, nos despedimos de él.
Tomado de Das Unmass der Dinge, Berlín, Wagenrecht,
1982