La Jornada Semanal, 8 de octubre del 2000
(h)ojeadas
Los hilos en la mano
Luigi
Amara
Héctor
J. Ayala,
Amanecimos
títeres,
Fondo
Editorial Tierra Adentro,
México,
2000.
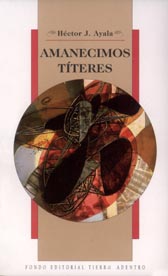 El
contrario de Bacon, que combatió los prejuicios con el desenfado
y la asiduidad de quien dispara contra monigotes de feria, hay temperamentos
que prefieren examinar una idea controvertida con tal detenimiento y beneplácito
que terminan por convertirla en un prejuicio íntimo al que, casi
podría decirse, acarician siempre que pueden. Con frecuencia, esas
ideas sufren de tantas debilidades y las aqueja tal número de flaquezas
que quien las estudia se encariña con ellas hasta el punto de defenderlas
ciegamente. El azar, el destino, la transmigración de las almas
son algunas de ellas. Sucede que lecturas perniciosas de los estoicos (en
particular de Séneca), una pizca de Plutarco y dosis excesivas de
Leibniz, llevaron a Héctor Ayala a interesarse por la idea de destino,
con el resultado previsible de que ésta comenzó a aparecerse
como un fantasma en sus conversaciones y a serpentear a pocos centímetros
de la superficie de prácticamente todos sus relatos. El encadenamiento
de los sucesos que narra, tanto como sus sórdidos y a veces abruptos
desenlaces, obedecen invariablemente a una fatalidad grisácea, tibia,
mucho más terrible que la inventada por los griegos. El narrador
se nos presenta como víctima, como un ser que es movido, llevado,
arrastrado (todos verbos en voz pasiva) por la fuerza omnipotente de las
circunstancias, y si bien mantiene a todo lo largo un tono sarcástico
de queja, de lamento, se trata de un lamento ácido en el que triunfa
la resignación, la sorpresa lánguida y ya un tanto enmohecida
de que las cosas suceden tal y como dicta el lugar común; de que
el yo, en cuanto centro de las decisiones y los afanes, es sólo
una torpe quimera. "Acerca de la imposibilidad de la ética", podría
leerse en uno de sus imposibles corolarios.
El
contrario de Bacon, que combatió los prejuicios con el desenfado
y la asiduidad de quien dispara contra monigotes de feria, hay temperamentos
que prefieren examinar una idea controvertida con tal detenimiento y beneplácito
que terminan por convertirla en un prejuicio íntimo al que, casi
podría decirse, acarician siempre que pueden. Con frecuencia, esas
ideas sufren de tantas debilidades y las aqueja tal número de flaquezas
que quien las estudia se encariña con ellas hasta el punto de defenderlas
ciegamente. El azar, el destino, la transmigración de las almas
son algunas de ellas. Sucede que lecturas perniciosas de los estoicos (en
particular de Séneca), una pizca de Plutarco y dosis excesivas de
Leibniz, llevaron a Héctor Ayala a interesarse por la idea de destino,
con el resultado previsible de que ésta comenzó a aparecerse
como un fantasma en sus conversaciones y a serpentear a pocos centímetros
de la superficie de prácticamente todos sus relatos. El encadenamiento
de los sucesos que narra, tanto como sus sórdidos y a veces abruptos
desenlaces, obedecen invariablemente a una fatalidad grisácea, tibia,
mucho más terrible que la inventada por los griegos. El narrador
se nos presenta como víctima, como un ser que es movido, llevado,
arrastrado (todos verbos en voz pasiva) por la fuerza omnipotente de las
circunstancias, y si bien mantiene a todo lo largo un tono sarcástico
de queja, de lamento, se trata de un lamento ácido en el que triunfa
la resignación, la sorpresa lánguida y ya un tanto enmohecida
de que las cosas suceden tal y como dicta el lugar común; de que
el yo, en cuanto centro de las decisiones y los afanes, es sólo
una torpe quimera. "Acerca de la imposibilidad de la ética", podría
leerse en uno de sus imposibles corolarios.
Sorprende, sin embargo, que
al terminar de leer el libro, a pesar de que los fragmentos de vida que
recogen los relatos se parezcan entre sí terriblemente, tal y como
si se propusieran oprimir al lector con su permutabilidad ominosa; a pesar
de que una y otra vez el narrador se las arregla para alcanzar una tregua
inútil encerrado en el baño; a pesar de que todas las mujeres
en cuyos brazos tarde o temprano "encalla" se asemejan entre sí
como dos gotas de agua; a pesar de todo esto, la insidiosa idea de destino
y de tibia fatalidad que los congrega no alcanza nunca a salir del todo
a la luz, sino que se mantiene oculta, latente, como la sombra de una explicación
horrible de la que únicamente se atisban unas pocas excrecencias
y que nadie quiere ni pretende aceptar. ¿Quién es, por ejemplo,
ese titiritero al que alude el título del libro, que una buena mañana
se ha puesto a conducir los hilos chamagosos de nuestros actos, de nuestras
necedades? ¿Un destino ciego, impersonal, mecánico, que sin
embargo nos lleva con sospechosa puntualidad a lo patético? ¿Un
dios socarrón y fársico que disfruta con la tragedia ridícula,
al fin y al cabo idéntica, de sus atribuladas marionetas? ¿Una
fatalidad sin imaginación que no puede evitar el recurso de sus
lugares comunes? ¿O es quizá, simplemente, Héctor
J. Ayala, que encuentra solaz en practicar el poder sobre sus personajes
para así escarnecernos con el espejo móvil en el que se refleja
la inanidad de nuestros pasos? Una respuesta no excluye a la otra, y en
realidad todas nos dejan con esa desazón y contrariedad que el libro
se propone y que, acaso, sea su más logrado mérito.
En largas discusiones que
llevaron, como era de esperarse, felizmente a nada, he preguntado al autor
el porqué de ese lenguaje que intenta remedar la dicción
de los chilangos; el porqué de esas referencias a lugares que uno
puede verificar que existen pero que a un lector del siglo XXIV, o a un
sedentario guatemalteco, no le dirán prácticamente nada.
No repetiré, por consideración al lector, los pormenores
de esa discusión interminable. Simplemente diré que ahora
me percato, extrañado, de que el narrador ha optado por un español
lo más universal posible, al grado de que el consuetudinario "toque"
se ha convertido aquí en un increíble "cigarrillo de mariguana",
cuyo empleo sólo aconsejan los académicos de la lengua de
edad avanzada. Al constatar, con un poco más de paciencia, que los
coloquialismos están reservados exclusivamente para los diálogos,
y que están transcritos fonéticamente con una puntillosidad
casi malsana (no lihagas caso, manito; usté diviértase,
si nhoy, ¿tons cuándo?), me convenzo de que se trata
de un libro que no puede disfrazar por más tiempo su condición
de burla, de cruel caricatura, y que si abundan las referencias a lugares
que uno frecuenta se debe simplemente a una perversa concesión a
fin de que los lectores contra los que va dirigido reconozcan su reflejo
mucho más fácilmente.
Pero más allá
de estas observaciones y discrepancias léxicas, debo decir que he
encontrado un motivo de regocijo (en el doble sentido de júbilo
y de complacencia maliciosa) en casi todas sus páginas. Se trata
de relatos en donde las ideas o los apuntes filosóficos se integran
con una fluidez notable a los vericuetos de la trama, hasta el punto de
que uno se pregunta si no serán, a la manera de Chesterton, una
mera parábola. Héctor Ayala se vale de la metafísica
no tanto para aprovechar, con asombro argentino, sus cualidades estéticas,
sino para desarrollar el tipo de consecuencias que pueden tener en la práctica.
En todo momento existe una discrepancia entre los fragmentos, los datos
objetivos que se relatan, y la interpretación o el tejido mental
que los personajes se forman a partir de ellos. Esos fragmentos de vida,
esos simples retazos, pueden parecer a un ojo inexorable totalmente anodinos
e insustanciales, y sin embargo son vividos con la desmesura de una epopeya.
Así, por ejemplo, el narrador no escucha palabras sino sílabas,
invariablemente sílabas, como si con ello quisiera subrayar que
los sonidos que emanan de las bocas no tienen un sentido determinado como
no sea el que les da quien los escucha. Pero ese contraste, esa discrepancia
entre los sucesos y sus interpretaciones no se traduce nunca en confusión
o ruido. El autor sabe llevar de la mano al lector por ese universo descompuesto,
desmembrado; lo hace avanzar por sus posibles reordenaciones con una naturalidad
que sólo da la prosa trabajada, para más tarde soltarlo,
sin concesión alguna, en el instante que mejor conviene. Después
de todo, ese dominio de los hilos es lo menos que le podríamos pedir
a un titiritero al que lo seduce la sorna.
El solipsismo, o su variante
psicológica, la misantropía; una música oscura que
se adivina en el fondo; los placeres y los tormentos del vicio en cuanto
crestas y abismos de una misma longitud de onda; la inevitabilidad de las
mujeres y su tino instintivo para solucionarlo o arruinarlo todo, a veces
con un único acto; escenarios urbanos en donde las cloacas o los
puentes peatonales son la extensión de una pesadilla; seres desagradables
para quienes la sobriedad es una suerte de insufrible desequilibrio; cuartos
repulsivos en los que casi se huele el cochambre, casi se palpa la indigencia
estética, son algunos de los tópicos por los que se desenvuelven
las historias de Ayala. Con ellos, como en general con las miserias del
hombre, bien pudo construir estampas tétricas, en el fondo edificantes,
al estilo de las que ensayaron León Bloy o Knut Hamsun. En cambio,
con desparpajo y a veces con cizaña, prefirió sostener una
tensión moral que si acaso llega a resolverse es con la potenciación
de lo grotesco o con la disolución en la nada. Un libro a la vez
amargo y concupiscente, que no vacila en despreciar al mismo narrador en
cuanto emblema de la terquedad, el desconciertoy el cinismo del género
humano
p o e s í a
Una
forma del oráculo
Rosa
Aurora Chávez
Jorge
Fernández Granados,
El
cristal,
Era,
México,
2000.
 Por
segunda vez en este año Jorge Fernández Granados nos sorprende
con un extraordinario libro de poesía: El cristal, elaborado
al mismo tiempo que Los hábitos de la ceniza y publicado
con tan sólo un mes de diferencia. Si bien el primero es distinto
en cuanto a estructura en esta ocasión poesía en prosa,
comparte el destino de ser un instrumento de la transparencia del lenguaje.
Tras El cristal se vislumbra el alma. Es el ojo que mira hacia dentro.
Lenguaje cristalino que refracta la luz, es la "ventana donde todo parece
sumergido". El interior del poema adquiere un arreglo amorfo y a la vez
geométrico, simétrico, sencillo y preciso. El poeta inicia
un diálogo entre dolor y dicha, melancolía e iluminación,
crecer y morir, fe y escepticismo; entre lo posible y lo real. Libera su
verso. Requiere de altas temperaturas e intensidades para forjar su cristalina
transparencia, mas el calor hace nuevamente líquido al cristal.
En esas aguas el olvido es sumergido entre los "guijarros del sueño".
Emerge el recuerdo. El yo individual se disuelve en la atemporalidad del
fluir, como río en lucha interminable con su propio cauce, de todos
los tiempos. Los "sonámbulos caen en el espejo" y los durmientes
"sueñan con despertar". ¿Qué separa a la vigilia del
sueño? Tan sólo un filamento de cristal que Fernández
Granados templa en el fuego de la palabra, corta miles de veces hasta hacerlo
brillar. Construye un diamante, una esfera celeste, reventada de "estrías
de espejeantes alfabetos".
Por
segunda vez en este año Jorge Fernández Granados nos sorprende
con un extraordinario libro de poesía: El cristal, elaborado
al mismo tiempo que Los hábitos de la ceniza y publicado
con tan sólo un mes de diferencia. Si bien el primero es distinto
en cuanto a estructura en esta ocasión poesía en prosa,
comparte el destino de ser un instrumento de la transparencia del lenguaje.
Tras El cristal se vislumbra el alma. Es el ojo que mira hacia dentro.
Lenguaje cristalino que refracta la luz, es la "ventana donde todo parece
sumergido". El interior del poema adquiere un arreglo amorfo y a la vez
geométrico, simétrico, sencillo y preciso. El poeta inicia
un diálogo entre dolor y dicha, melancolía e iluminación,
crecer y morir, fe y escepticismo; entre lo posible y lo real. Libera su
verso. Requiere de altas temperaturas e intensidades para forjar su cristalina
transparencia, mas el calor hace nuevamente líquido al cristal.
En esas aguas el olvido es sumergido entre los "guijarros del sueño".
Emerge el recuerdo. El yo individual se disuelve en la atemporalidad del
fluir, como río en lucha interminable con su propio cauce, de todos
los tiempos. Los "sonámbulos caen en el espejo" y los durmientes
"sueñan con despertar". ¿Qué separa a la vigilia del
sueño? Tan sólo un filamento de cristal que Fernández
Granados templa en el fuego de la palabra, corta miles de veces hasta hacerlo
brillar. Construye un diamante, una esfera celeste, reventada de "estrías
de espejeantes alfabetos".
Abre el asombro una fisura.
¡Plena de muerte la
vida es tan frágil! Todo lo creado aguarda el momento de su destrucción,
por eso cobra sentido: "Para qué esperar... si todo al cabo va a
romperse para siempre."
El cristal es cotidiano;
es la ventana, el plato, la copa, la botella. Es también la delicia
del grano de azúcar disuelto en el té de la abuela. Es la
inquietante belleza de un vitral. Es el miedo que se lleva bajo el brazo
como un pan caliente.
 Enjambre
de mundos es el cristal. Es un libro de alquimia, de transformaciones de
los elementos de la vida, producto de la pasión de arena y fuego:
"Poco podemos aprender en una vida. Nada queda del amor, sólo nosotros."
También es una teoría del conocimiento, exponencial como
un alud o la bola de nieve creciendo al rodar hacia abajo; su poesía
es como una explosión atómica que tiene origen en la ruptura
de un solo átomo: "una sola chispa es el capullo del incendio".
Enjambre
de mundos es el cristal. Es un libro de alquimia, de transformaciones de
los elementos de la vida, producto de la pasión de arena y fuego:
"Poco podemos aprender en una vida. Nada queda del amor, sólo nosotros."
También es una teoría del conocimiento, exponencial como
un alud o la bola de nieve creciendo al rodar hacia abajo; su poesía
es como una explosión atómica que tiene origen en la ruptura
de un solo átomo: "una sola chispa es el capullo del incendio".
¡Cuánta belleza
contundente y frágil, nada se puede conocer, sólo quebrándolo,
mas cómo hieren las astillas!
El azar y el elemento lúdico
están presentes en el poemario. Dios juega unos dados de cristal.
Abracadabra. La poesía
es una forma de oráculo y El cristal un acto de clarividencia,
una plegaria que de forma espontánea lleva a la lectura en voz alta
n o v e l a
Del
hecho al hechizo
Enrique
Héctor González
Homero
Aridjis,
La
montaña de las mariposas,
Alfaguara,
México,
2000.
 Sería
ociosa la tarea de establecer un mapa de correspondencias entre los géneros
ya de suyo difíciles de demarcar, de reconocer en estado puro
y los habitantes de un territorio literario determinado (¿un país?,
¿un continente condenado a comportarse como una sola entidad estética?),
aunque se haya hecho y se haya dicho, con el riesgo de no rebasar las limitaciones
del lugar común, que Chile, por ejemplo, es tierra de poetas, más
que de narradores o ensayistas. Sería igualmente inútil toda
prevaricación a propósito del gusto genérico de una
época o de un grupo de escritores, aunque sepamos que el modernismo
es un movimiento esencialmente poético y que hoy en día,
por lo menos a la luz de lo que se ofrece en los escaparates de las librerías
mejor abastecidas de la ciudad, predomina el gusto por la novela y casi
nadie escribe, lee o publica cuento y poesía. Serían ambas,
digo, labores condenadas a una generalización que, después
de todo, ni precisa de mucha agudeza para ser advertida sin dictámenes
previos, ni sugiere una condición o una naturaleza que sirvan para
explicar gran cosa. Y sin embargo, es difícil encontrar, entre los
escritores mexicanos del siglo XX, alguien que, como Aridjis, se mueva
con idéntica desenvoltura en la poesía y en la novela, de
modo que sólo podríamos decir que ahí están
Fernando del Paso (pero, en efecto, su poesía es ocasional y, de
cualquier manera, no está a la altura de su obra narrativa), o José
Emilio Pacheco, aunque, en este caso, se trate de un polígrafo el
último que nos queda, por otra parte.
Sería
ociosa la tarea de establecer un mapa de correspondencias entre los géneros
ya de suyo difíciles de demarcar, de reconocer en estado puro
y los habitantes de un territorio literario determinado (¿un país?,
¿un continente condenado a comportarse como una sola entidad estética?),
aunque se haya hecho y se haya dicho, con el riesgo de no rebasar las limitaciones
del lugar común, que Chile, por ejemplo, es tierra de poetas, más
que de narradores o ensayistas. Sería igualmente inútil toda
prevaricación a propósito del gusto genérico de una
época o de un grupo de escritores, aunque sepamos que el modernismo
es un movimiento esencialmente poético y que hoy en día,
por lo menos a la luz de lo que se ofrece en los escaparates de las librerías
mejor abastecidas de la ciudad, predomina el gusto por la novela y casi
nadie escribe, lee o publica cuento y poesía. Serían ambas,
digo, labores condenadas a una generalización que, después
de todo, ni precisa de mucha agudeza para ser advertida sin dictámenes
previos, ni sugiere una condición o una naturaleza que sirvan para
explicar gran cosa. Y sin embargo, es difícil encontrar, entre los
escritores mexicanos del siglo XX, alguien que, como Aridjis, se mueva
con idéntica desenvoltura en la poesía y en la novela, de
modo que sólo podríamos decir que ahí están
Fernando del Paso (pero, en efecto, su poesía es ocasional y, de
cualquier manera, no está a la altura de su obra narrativa), o José
Emilio Pacheco, aunque, en este caso, se trate de un polígrafo el
último que nos queda, por otra parte.
Aridjis se dio a conocer con
un libro de poemas, Mirándola dormir, que le mereció
un premio nacional importante; pero poco a poco la prosa ha ido cobrando
tal importancia en su producción literaria que debe tratarse de
uno de los contados autores en los que esta convivencia (¿connivencia?)
no es la de dos mitades enemigas sino la de un árbol bicéfalo:
tanto en uno como en otro género el lector se enfrenta a un idioma
domado, a un trabajo de la claridad verbal. Entiendo que el dominio de
ambas vertientes, de dos tentaciones en las que el escritor michoacano
se sumerge para seguir rescatando del fondo abisal de la lengua común
las imágenes intactas y en pleno equilibrio entre desnudez y ornamentación,
entre flujo natural y lujo del artificio, no es producto de una voluntad
ardiente sino un ejercicio de la vocación. Es cierto que, a veces,
el fraseo mismo de La montaña de las mariposas revela su
índole poética como un cristal que a trasluz deviene opacidad
enmascarada; pero esto mismo, antes que afectar al desarrollo de la anécdota,
fija con mayor cuidado sus goznes y retribuye al lenguaje su condición
de maleza verbal donde se ensartan las imágenes y los nudos de la
historia con envidiable transparencia. Le ocurre a nuestros narradores
de escritura más elaborada, como Rulfo, Gardea, Daniel Sada o el
mismo Del Paso, devenir inevitables poetas de la prosa, de modo que en
Aridjis prosista naturalmente lírico la precisión de la
imagen ("miraba descender del pozo de la noche las semillas blancas de
la lluvia") es un incesante jardín de ojos intensos: la mirada verbal
de un poeta.
La ascendencia metafísica
de la prosa que cuenta la historia autobiográfica de La montaña
de las mariposas asume el aire desvelado de las noches nostálgicas:
el bildungsroman que favorece la novela es un continuo de fragmentos
atrapados en la red del recuerdo, filtrados por el amor adolescente demudado
en frustración indispensable, violentados por un cerro encendido
de mariposas y una infancia signada por el accidente: un escopetazo
en el abdomen. Toda autobiografía es una novela disfrazada y, en
este caso, Homero Aridjis la asume con la limpidez de quien ejerce la libertad
que le da la memoria a largo plazo. Ignoro si Rafael, el hermano mayor
del protagonista, es un personaje real, pero la narración le da
plenos poderes y autoridad moral a su personalidad de cínico sin
iconos, pura ironía sin imagen, puro cálculo mental; lo mismo
sucede con Inés, sin duda el personaje más atractivo del
libro, la tía sorda que oye con los ojos a los fantasmas de su generosa
fantasía.
Las mejores páginas
del libro remiten indudablemente al Gómez de la Serna de la Automoribundia,
y no sólo porque la imagen de la muerte y su minuciosa presencia
en el texto de Aridjis permitan reconstruir, en el recuerdo inmediato de
la lectura, la memoria de una incandescencia, la de la propia vida vista
como milagro repentino, como el infinito azar que baraja en su escritura
atribulada el inevitable libro de Ramón; sucede asimismo que la
naturaleza objetual de la realidad, exaltada por una prosa preñada
de prosopopeyas, devuelve en el espejo la intensidad de un espacio habitado:
"Salí del comedor, medio aturdido todavía discerní
voces: el goteo del agua en la pileta, el suspiro de una ventana que se
cierra, el resuello de la electricidad en la pared como un gordo subiendo
una escalera, la palpitación del cuerpo propio, las figuras invisibles
al ojo que se van en un soplo, los pies suaves de la ausencia."
 Los
tintes rabelaisianos del texto, por otra parte, se vuelven respiraderos
donde lo poético se cotiza en las arcas del humor y donde la anécdota
en sí recupera el tono como un cello alcanzado por las demás
cuerdas y tendones del cuerpo medular de la historia: válvulas del
cuidadoso equilibrio en que se ampara la escritura. Desde su propio nombre,
el tío Salvador y su apetito pantagruélico constituyen un
exceso que tensa la lentitud de la imagen y la velocidad de la anécdota
para armonizarlas en un triángulo de oposiciones fecundas y reveladoras.
El humor nominal del libro (Torcuato Jasso, Jesús Yonosé,
Míster Norte) es otra máscara, otra renuncia a hacer de La
montaña de las mariposas sólo un discurso biográfico
o meramente ecologista: el testimonio de la madurez repentina del personaje
enfrentado a un amor que se deshace a la sombra de un santuario profanado
el de la mariposa Monarca por la obscena depredación del bosque.
Los
tintes rabelaisianos del texto, por otra parte, se vuelven respiraderos
donde lo poético se cotiza en las arcas del humor y donde la anécdota
en sí recupera el tono como un cello alcanzado por las demás
cuerdas y tendones del cuerpo medular de la historia: válvulas del
cuidadoso equilibrio en que se ampara la escritura. Desde su propio nombre,
el tío Salvador y su apetito pantagruélico constituyen un
exceso que tensa la lentitud de la imagen y la velocidad de la anécdota
para armonizarlas en un triángulo de oposiciones fecundas y reveladoras.
El humor nominal del libro (Torcuato Jasso, Jesús Yonosé,
Míster Norte) es otra máscara, otra renuncia a hacer de La
montaña de las mariposas sólo un discurso biográfico
o meramente ecologista: el testimonio de la madurez repentina del personaje
enfrentado a un amor que se deshace a la sombra de un santuario profanado
el de la mariposa Monarca por la obscena depredación del bosque.
Homero Aridjis ya había
hecho de la novela un espacio de la recreación mítica (La
leyenda de los soles) o histórica (Vida y tiempos de Juan
Cabezón de Castilla), por citar sólo dos ejemplos de
su última narrativa, cuando al filo de sus sesenta años publica
este recuento personal, una iniciación cumplida hace casi medio
siglo en el descubrimiento de la escritura. De algún modo su propio
nombre, el del preadolescente que enumera las naves de su abismo interior,
era ya un punto de partida en el que Nicias, el padre griego, coloca al
hijo que no va a traicionar los designios del oráculo. Una puntiaguda
aliteración da cuenta del asombro que de súbito, como un
volcán naciente, ilumina al niño que por primera vez siente
el beso de la musa: "Las piedras, las paredes, las personas parecían
poseer ahora una existencia verbal propia." Aridjis localiza con precisión
ese momento revelador porque, con idéntica intensidad, el musculoso
molusco del sexo, la atracción etérea que en él ejerce
Marina y la sinuosa seducción de la vida después de la muerte
(la difícil convalecencia luego del disparo que le deshizo el vientre
en la lejanía de un pueblo casi incomunicado) van perfilando, asimismo,
el retrato de un artista adolescente menos afín a Joyce que a Balthus:
el arte de la contemplación, que marcaría para siempre al
protagonista autobiográfico, se desarrolla literariamente sólo
porque un misterioso designio de la musa transformó la mirada en
escritura, antes que en destreza plástica; sin embargo, en Aridjis
y esta novela lo confirma muy a las claras la palabra es un pincel que
deletrea al vuelo la devoción luminosa de esa hechizada nube de
mariposas que regresa siempre a buscar su origen
n o v e l a
En
busca del "lugar seguro"
Pablo
Ortiz Águila
Barbara
Gowdy,
El
hueso blanco,
Norma,
Colombia,
1999.
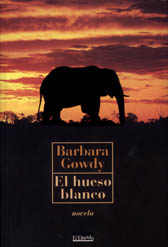 La
vida de los elefantes no está regida únicamente por su memoria;
la novela de Barbara Gowdy es un encuentro con su mundo y cosmovisión
a la par de una crítica contundente a la inconsciencia del bípedo
depredador por excelencia. Con objetivos claramente ecologistas y en una
suerte de aventura por la tierra de estos paquidermos (la ciénaga
africana), la autora crea un lenguaje sustentado en su naturaleza pero
con símbolos y elementos análogos al ser humano, que a lo
largo de la narración no deja de ser un fantasma temible por su
riesgo de aparición y sus crueles y sangrientas consecuencias.
La
vida de los elefantes no está regida únicamente por su memoria;
la novela de Barbara Gowdy es un encuentro con su mundo y cosmovisión
a la par de una crítica contundente a la inconsciencia del bípedo
depredador por excelencia. Con objetivos claramente ecologistas y en una
suerte de aventura por la tierra de estos paquidermos (la ciénaga
africana), la autora crea un lenguaje sustentado en su naturaleza pero
con símbolos y elementos análogos al ser humano, que a lo
largo de la narración no deja de ser un fantasma temible por su
riesgo de aparición y sus crueles y sangrientas consecuencias.
La masacre observada desde
el aterrado punto de vista de los animales es una descripción fría
y cruel de la verdad teñida de rojo, luego de la cual queda únicamente
la soledad polvorienta. Pero no todo es congoja: los mecanismos cómicos
insertados con sutil cautela son similares a los de Walt Disney, lo que
da como resultado una lectura apta para pacientes lectores de todo tipo.
A cada lento paso, los mamíferos
contemplan la posibilidad de encontrar el "lugar seguro", tierra utópica
guardada en su inconsciente colectivo, y para tal efecto necesitan encontrar
el enigmático hueso blanco (especie de talismán) que los
guiará. Para la aventura se valen de "visiones" (especie de memoria
a futuro), himnos de trescientos noventa versos y telepatía (principal
forma de comunicación entre ellos y con otras especies). Su bagaje
cultural está impregnado de poesía. Dicen, por ejemplo: "Aún
los más grandes abismos han visto un instante de luz"; "conocer
las cosas no es más que haber soñado que se conocen"; "todo
instante es un recuerdo".
Las tremendas criaturas están
íntimamente ligadas a su entorno natural y, además, tienen
cualidades específicas como la "lectura del paisaje" o la enfermería
(saben, por ejemplo, que la bosta de cría es buena para hacer emplastes
curativos). Tienen un paraíso y esperanza de encontrarlo, ya que
es el lugar donde las cortadas de los colmillos no duelen.
 Mud
(lodo en inglés) es la elefanta huérfana y protagonista de
la historia. Además de ser visionaria, su nombre está asociado
a la "tierra sagrada". Guarda en la memoria el día de su nacimiento:
un gran peso sobre su cuerpo, precisamente el de su madre herida, sangre,
y un dolor indescriptible. Es, por supuesto, el inicio de la aventura que
es su vida.
Mud
(lodo en inglés) es la elefanta huérfana y protagonista de
la historia. Además de ser visionaria, su nombre está asociado
a la "tierra sagrada". Guarda en la memoria el día de su nacimiento:
un gran peso sobre su cuerpo, precisamente el de su madre herida, sangre,
y un dolor indescriptible. Es, por supuesto, el inicio de la aventura que
es su vida.
El hueso blanco es
una larga contemplación de los colores, los climas, las especies
y los elementos naturales del paisaje en el propio tiempo de estos voluminosos
caminantes. Es una lectura interesante en la medida en que recupera valores
esenciales, entre los cuales destaca el cuidado del medio ambiente y los
seres que en él habitan.
La canadiense Barbara Gowdy
es autora de Through the Green Valley (1988), Falling Angels
(1991), Mister Sandman (1995) y el libro de relatos We so seldon
look on love (1992). En 1996 ganó el premio Marian Engel al
mejor escritor canadiense
FICHERO
Los libros que llegan a nuestra
redacción
Ensayo
Cuando el archivo se hace
acto. Ensayo de frontera, entre dos, psicoanálisis e historia:
Michel de Certeau y Jacques Lacan, Juan Alberto
Litmanovich, Ediciones de la Noche, México, 2000, 197 pp.
La conquista de México en la mundialización epidémica,
Miguel Ángel Adame C., Ediciones Taller Abierto, México,
2000, 271 pp.
Ensayo
(literario)
El mundo como supermercado,
Michel Houellebecq, traducción de Encarna Castejón, Col.
Argumentos, Editorial Anagrama, Barcelona, España, 2000, 139 pp.
Sergio Pitol. Los territorios del viajero, José
Balza, Victoria de Stefano, Hugo Gutiérrez Vega, et al.,
Biblioteca Era, México, 2000, 113 pp.
Ensayo
(político)
Polonia y Rusia,
Joseph Conrad, Col. El pensil, Libros del Umbral, México, 1999,
132 pp.
Fotografía
19 de septiembre, 7:19 hrs.
Imágenes y testimonios del 85 (el despertar de la sociedad civil),
prólogos de Carlos Monsiváis y Marcos Rascón,
Fernando Betancourt E. (coordinador), Unidad Obrera y Socialista/Frente
del Pueblo/Unidad de Vecinos y Damnificados "19 de septiembre"/Territorios
en Equilibrio/Estampa, Artes Gráficas, México, 2000, 142
pp.
Historia
Tan lejos de Dios,
John S. D. Eisenhower, Sección de libros de historia, fce, México,
2000, 513 pp.
Narrativa
Antes, Carmen Boullosa,
Col. Alfaguara Bolsillo, Editorial Alfaguara, México, 2000, 162
pp.
Chiapas: dimensión
social de la narrativa,
antología de Óscar Wong, Col. Libros para ser libres, Edamex,
Estado de México, México, 1999, 238 pp.
El arma de la casa,
Nadine Gordimer, traducción de Carlos José Restrepo, Col.
La otra orilla, Grupo Editorial Norma, Bogotá, Colombia, 2000, 359
pp.
El alma del controlador aéreo,
Justo Navarro, Col. Narrativas hispánicas, Editorial Anagrama,
Barcelona, España, 2000, 219 pp.
El color de las cosas y otros
cuentos, Nélida Piñón, Col. Tierra firme,
fce, México, 2000, 376 pp.
Estupor y temblores,
Amélie Nothomb, traducción de Sergi Pàmies, Editorial
Anagrama, Barcelona, España, 2000, 143 pp.
Gneis, Ana Rosa González
Matute, Col. La torre inclinada, Editorial Aldus, México, 2000,
109 pp.
Piedra infernal,
Malcolm Lowry, traducción de Pura López Colomé, Biblioteca
Era, México, 2000, 68 pp.
Vigilias, Bonaventura,
traducción de Josefina Pacheco, Autorum/El libro de los gatos, México,
2000, 19 pp.
Poesía
Lamento de María la
Parda, Gil Vicente, versión libre y epílogo
de Adolfo Castañón, ilustraciones de Roberto Rébora,
Col. Festina Lente, Editorial Aldus, México, 2000, 95 pp.
La noche de las transfiguraciones, Hernán Lavín
Cerda, Col. Libros del laberinto, Universidad Autónoma Metropolitana,
México, 1999, 228 pp.
Tercer mundo, Mayra Santos-Febres, Col. Tristán
Lecoq, Trilce Ediciones, México, 2000, 90 pp.
 Enjambre
de mundos es el cristal. Es un libro de alquimia, de transformaciones de
los elementos de la vida, producto de la pasión de arena y fuego:
"Poco podemos aprender en una vida. Nada queda del amor, sólo nosotros."
También es una teoría del conocimiento, exponencial como
un alud o la bola de nieve creciendo al rodar hacia abajo; su poesía
es como una explosión atómica que tiene origen en la ruptura
de un solo átomo: "una sola chispa es el capullo del incendio".
Enjambre
de mundos es el cristal. Es un libro de alquimia, de transformaciones de
los elementos de la vida, producto de la pasión de arena y fuego:
"Poco podemos aprender en una vida. Nada queda del amor, sólo nosotros."
También es una teoría del conocimiento, exponencial como
un alud o la bola de nieve creciendo al rodar hacia abajo; su poesía
es como una explosión atómica que tiene origen en la ruptura
de un solo átomo: "una sola chispa es el capullo del incendio".
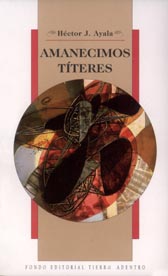 El
contrario de Bacon, que combatió los prejuicios con el desenfado
y la asiduidad de quien dispara contra monigotes de feria, hay temperamentos
que prefieren examinar una idea controvertida con tal detenimiento y beneplácito
que terminan por convertirla en un prejuicio íntimo al que, casi
podría decirse, acarician siempre que pueden. Con frecuencia, esas
ideas sufren de tantas debilidades y las aqueja tal número de flaquezas
que quien las estudia se encariña con ellas hasta el punto de defenderlas
ciegamente. El azar, el destino, la transmigración de las almas
son algunas de ellas. Sucede que lecturas perniciosas de los estoicos (en
particular de Séneca), una pizca de Plutarco y dosis excesivas de
Leibniz, llevaron a Héctor Ayala a interesarse por la idea de destino,
con el resultado previsible de que ésta comenzó a aparecerse
como un fantasma en sus conversaciones y a serpentear a pocos centímetros
de la superficie de prácticamente todos sus relatos. El encadenamiento
de los sucesos que narra, tanto como sus sórdidos y a veces abruptos
desenlaces, obedecen invariablemente a una fatalidad grisácea, tibia,
mucho más terrible que la inventada por los griegos. El narrador
se nos presenta como víctima, como un ser que es movido, llevado,
arrastrado (todos verbos en voz pasiva) por la fuerza omnipotente de las
circunstancias, y si bien mantiene a todo lo largo un tono sarcástico
de queja, de lamento, se trata de un lamento ácido en el que triunfa
la resignación, la sorpresa lánguida y ya un tanto enmohecida
de que las cosas suceden tal y como dicta el lugar común; de que
el yo, en cuanto centro de las decisiones y los afanes, es sólo
una torpe quimera. "Acerca de la imposibilidad de la ética", podría
leerse en uno de sus imposibles corolarios.
El
contrario de Bacon, que combatió los prejuicios con el desenfado
y la asiduidad de quien dispara contra monigotes de feria, hay temperamentos
que prefieren examinar una idea controvertida con tal detenimiento y beneplácito
que terminan por convertirla en un prejuicio íntimo al que, casi
podría decirse, acarician siempre que pueden. Con frecuencia, esas
ideas sufren de tantas debilidades y las aqueja tal número de flaquezas
que quien las estudia se encariña con ellas hasta el punto de defenderlas
ciegamente. El azar, el destino, la transmigración de las almas
son algunas de ellas. Sucede que lecturas perniciosas de los estoicos (en
particular de Séneca), una pizca de Plutarco y dosis excesivas de
Leibniz, llevaron a Héctor Ayala a interesarse por la idea de destino,
con el resultado previsible de que ésta comenzó a aparecerse
como un fantasma en sus conversaciones y a serpentear a pocos centímetros
de la superficie de prácticamente todos sus relatos. El encadenamiento
de los sucesos que narra, tanto como sus sórdidos y a veces abruptos
desenlaces, obedecen invariablemente a una fatalidad grisácea, tibia,
mucho más terrible que la inventada por los griegos. El narrador
se nos presenta como víctima, como un ser que es movido, llevado,
arrastrado (todos verbos en voz pasiva) por la fuerza omnipotente de las
circunstancias, y si bien mantiene a todo lo largo un tono sarcástico
de queja, de lamento, se trata de un lamento ácido en el que triunfa
la resignación, la sorpresa lánguida y ya un tanto enmohecida
de que las cosas suceden tal y como dicta el lugar común; de que
el yo, en cuanto centro de las decisiones y los afanes, es sólo
una torpe quimera. "Acerca de la imposibilidad de la ética", podría
leerse en uno de sus imposibles corolarios.
 Por
segunda vez en este año Jorge Fernández Granados nos sorprende
con un extraordinario libro de poesía: El cristal, elaborado
al mismo tiempo que Los hábitos de la ceniza y publicado
con tan sólo un mes de diferencia. Si bien el primero es distinto
en cuanto a estructura en esta ocasión poesía en prosa,
comparte el destino de ser un instrumento de la transparencia del lenguaje.
Tras El cristal se vislumbra el alma. Es el ojo que mira hacia dentro.
Lenguaje cristalino que refracta la luz, es la "ventana donde todo parece
sumergido". El interior del poema adquiere un arreglo amorfo y a la vez
geométrico, simétrico, sencillo y preciso. El poeta inicia
un diálogo entre dolor y dicha, melancolía e iluminación,
crecer y morir, fe y escepticismo; entre lo posible y lo real. Libera su
verso. Requiere de altas temperaturas e intensidades para forjar su cristalina
transparencia, mas el calor hace nuevamente líquido al cristal.
En esas aguas el olvido es sumergido entre los "guijarros del sueño".
Emerge el recuerdo. El yo individual se disuelve en la atemporalidad del
fluir, como río en lucha interminable con su propio cauce, de todos
los tiempos. Los "sonámbulos caen en el espejo" y los durmientes
"sueñan con despertar". ¿Qué separa a la vigilia del
sueño? Tan sólo un filamento de cristal que Fernández
Granados templa en el fuego de la palabra, corta miles de veces hasta hacerlo
brillar. Construye un diamante, una esfera celeste, reventada de "estrías
de espejeantes alfabetos".
Por
segunda vez en este año Jorge Fernández Granados nos sorprende
con un extraordinario libro de poesía: El cristal, elaborado
al mismo tiempo que Los hábitos de la ceniza y publicado
con tan sólo un mes de diferencia. Si bien el primero es distinto
en cuanto a estructura en esta ocasión poesía en prosa,
comparte el destino de ser un instrumento de la transparencia del lenguaje.
Tras El cristal se vislumbra el alma. Es el ojo que mira hacia dentro.
Lenguaje cristalino que refracta la luz, es la "ventana donde todo parece
sumergido". El interior del poema adquiere un arreglo amorfo y a la vez
geométrico, simétrico, sencillo y preciso. El poeta inicia
un diálogo entre dolor y dicha, melancolía e iluminación,
crecer y morir, fe y escepticismo; entre lo posible y lo real. Libera su
verso. Requiere de altas temperaturas e intensidades para forjar su cristalina
transparencia, mas el calor hace nuevamente líquido al cristal.
En esas aguas el olvido es sumergido entre los "guijarros del sueño".
Emerge el recuerdo. El yo individual se disuelve en la atemporalidad del
fluir, como río en lucha interminable con su propio cauce, de todos
los tiempos. Los "sonámbulos caen en el espejo" y los durmientes
"sueñan con despertar". ¿Qué separa a la vigilia del
sueño? Tan sólo un filamento de cristal que Fernández
Granados templa en el fuego de la palabra, corta miles de veces hasta hacerlo
brillar. Construye un diamante, una esfera celeste, reventada de "estrías
de espejeantes alfabetos".
 Sería
ociosa la tarea de establecer un mapa de correspondencias entre los géneros
ya de suyo difíciles de demarcar, de reconocer en estado puro
y los habitantes de un territorio literario determinado (¿un país?,
¿un continente condenado a comportarse como una sola entidad estética?),
aunque se haya hecho y se haya dicho, con el riesgo de no rebasar las limitaciones
del lugar común, que Chile, por ejemplo, es tierra de poetas, más
que de narradores o ensayistas. Sería igualmente inútil toda
prevaricación a propósito del gusto genérico de una
época o de un grupo de escritores, aunque sepamos que el modernismo
es un movimiento esencialmente poético y que hoy en día,
por lo menos a la luz de lo que se ofrece en los escaparates de las librerías
mejor abastecidas de la ciudad, predomina el gusto por la novela y casi
nadie escribe, lee o publica cuento y poesía. Serían ambas,
digo, labores condenadas a una generalización que, después
de todo, ni precisa de mucha agudeza para ser advertida sin dictámenes
previos, ni sugiere una condición o una naturaleza que sirvan para
explicar gran cosa. Y sin embargo, es difícil encontrar, entre los
escritores mexicanos del siglo XX, alguien que, como Aridjis, se mueva
con idéntica desenvoltura en la poesía y en la novela, de
modo que sólo podríamos decir que ahí están
Fernando del Paso (pero, en efecto, su poesía es ocasional y, de
cualquier manera, no está a la altura de su obra narrativa), o José
Emilio Pacheco, aunque, en este caso, se trate de un polígrafo el
último que nos queda, por otra parte.
Sería
ociosa la tarea de establecer un mapa de correspondencias entre los géneros
ya de suyo difíciles de demarcar, de reconocer en estado puro
y los habitantes de un territorio literario determinado (¿un país?,
¿un continente condenado a comportarse como una sola entidad estética?),
aunque se haya hecho y se haya dicho, con el riesgo de no rebasar las limitaciones
del lugar común, que Chile, por ejemplo, es tierra de poetas, más
que de narradores o ensayistas. Sería igualmente inútil toda
prevaricación a propósito del gusto genérico de una
época o de un grupo de escritores, aunque sepamos que el modernismo
es un movimiento esencialmente poético y que hoy en día,
por lo menos a la luz de lo que se ofrece en los escaparates de las librerías
mejor abastecidas de la ciudad, predomina el gusto por la novela y casi
nadie escribe, lee o publica cuento y poesía. Serían ambas,
digo, labores condenadas a una generalización que, después
de todo, ni precisa de mucha agudeza para ser advertida sin dictámenes
previos, ni sugiere una condición o una naturaleza que sirvan para
explicar gran cosa. Y sin embargo, es difícil encontrar, entre los
escritores mexicanos del siglo XX, alguien que, como Aridjis, se mueva
con idéntica desenvoltura en la poesía y en la novela, de
modo que sólo podríamos decir que ahí están
Fernando del Paso (pero, en efecto, su poesía es ocasional y, de
cualquier manera, no está a la altura de su obra narrativa), o José
Emilio Pacheco, aunque, en este caso, se trate de un polígrafo el
último que nos queda, por otra parte.
 Los
tintes rabelaisianos del texto, por otra parte, se vuelven respiraderos
donde lo poético se cotiza en las arcas del humor y donde la anécdota
en sí recupera el tono como un cello alcanzado por las demás
cuerdas y tendones del cuerpo medular de la historia: válvulas del
cuidadoso equilibrio en que se ampara la escritura. Desde su propio nombre,
el tío Salvador y su apetito pantagruélico constituyen un
exceso que tensa la lentitud de la imagen y la velocidad de la anécdota
para armonizarlas en un triángulo de oposiciones fecundas y reveladoras.
El humor nominal del libro (Torcuato Jasso, Jesús Yonosé,
Míster Norte) es otra máscara, otra renuncia a hacer de La
montaña de las mariposas sólo un discurso biográfico
o meramente ecologista: el testimonio de la madurez repentina del personaje
enfrentado a un amor que se deshace a la sombra de un santuario profanado
el de la mariposa Monarca por la obscena depredación del bosque.
Los
tintes rabelaisianos del texto, por otra parte, se vuelven respiraderos
donde lo poético se cotiza en las arcas del humor y donde la anécdota
en sí recupera el tono como un cello alcanzado por las demás
cuerdas y tendones del cuerpo medular de la historia: válvulas del
cuidadoso equilibrio en que se ampara la escritura. Desde su propio nombre,
el tío Salvador y su apetito pantagruélico constituyen un
exceso que tensa la lentitud de la imagen y la velocidad de la anécdota
para armonizarlas en un triángulo de oposiciones fecundas y reveladoras.
El humor nominal del libro (Torcuato Jasso, Jesús Yonosé,
Míster Norte) es otra máscara, otra renuncia a hacer de La
montaña de las mariposas sólo un discurso biográfico
o meramente ecologista: el testimonio de la madurez repentina del personaje
enfrentado a un amor que se deshace a la sombra de un santuario profanado
el de la mariposa Monarca por la obscena depredación del bosque.
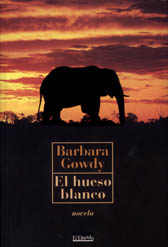 La
vida de los elefantes no está regida únicamente por su memoria;
la novela de Barbara Gowdy es un encuentro con su mundo y cosmovisión
a la par de una crítica contundente a la inconsciencia del bípedo
depredador por excelencia. Con objetivos claramente ecologistas y en una
suerte de aventura por la tierra de estos paquidermos (la ciénaga
africana), la autora crea un lenguaje sustentado en su naturaleza pero
con símbolos y elementos análogos al ser humano, que a lo
largo de la narración no deja de ser un fantasma temible por su
riesgo de aparición y sus crueles y sangrientas consecuencias.
La
vida de los elefantes no está regida únicamente por su memoria;
la novela de Barbara Gowdy es un encuentro con su mundo y cosmovisión
a la par de una crítica contundente a la inconsciencia del bípedo
depredador por excelencia. Con objetivos claramente ecologistas y en una
suerte de aventura por la tierra de estos paquidermos (la ciénaga
africana), la autora crea un lenguaje sustentado en su naturaleza pero
con símbolos y elementos análogos al ser humano, que a lo
largo de la narración no deja de ser un fantasma temible por su
riesgo de aparición y sus crueles y sangrientas consecuencias.
 Mud
(lodo en inglés) es la elefanta huérfana y protagonista de
la historia. Además de ser visionaria, su nombre está asociado
a la "tierra sagrada". Guarda en la memoria el día de su nacimiento:
un gran peso sobre su cuerpo, precisamente el de su madre herida, sangre,
y un dolor indescriptible. Es, por supuesto, el inicio de la aventura que
es su vida.
Mud
(lodo en inglés) es la elefanta huérfana y protagonista de
la historia. Además de ser visionaria, su nombre está asociado
a la "tierra sagrada". Guarda en la memoria el día de su nacimiento:
un gran peso sobre su cuerpo, precisamente el de su madre herida, sangre,
y un dolor indescriptible. Es, por supuesto, el inicio de la aventura que
es su vida.