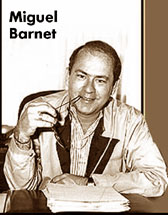
Otra
revolución para la poesía
Jorge
Espinosa Mendoza
La poesía cubana,
hoy, está a la espera de una nueva revolución en sus propias
coordenadas. De cambios que surjan de ella, y de la conciencia de su circunstancia,
y le reclamen una fórmula de participar que no se limite a la pasiva
edición de un libro tras otro.
 Leer
la historia desde la literatura y más, leer la historia desde la
poesía es una vieja obsesión humana. Una y otra cosa se complementan,
se niegan al tiempo que se enlazan, sabiéndose gemelas o antagónicas.
Del modo en que se expresen esas tensiones o se alcance la epifanía
en que ambas corrientes dialoguen diáfanamente, va armándose
ante el lector otra manera, secreta o al menos no siempre explícita,
en la que un país se reconoce a sí mismo. Leer
la historia desde la literatura y más, leer la historia desde la
poesía es una vieja obsesión humana. Una y otra cosa se complementan,
se niegan al tiempo que se enlazan, sabiéndose gemelas o antagónicas.
Del modo en que se expresen esas tensiones o se alcance la epifanía
en que ambas corrientes dialoguen diáfanamente, va armándose
ante el lector otra manera, secreta o al menos no siempre explícita,
en la que un país se reconoce a sí mismo.
La poesía cubana es también
una forma de su historia. Cuando, en el año mismo del triunfo revolucionario,
Cintio Vitier abogaba por el arribo de un tiempo metafórico,
en que el devenir de los hechos y el espíritu alcanzaran a acrisolarse,
la Isla iniciaba un tránsito hacia sí misma, hacia su tradición,
hacia su futuridad, que la poesía no se ha negado a revelar. Es,
claro está, un proceso de altas y bajas, de silencios y estridencias,
que dicen a su modo cuál era la estrategia que la Revolución
ponía en marcha, y de qué manera sus estructuras hallaban
en el poeta un espejo, un muro o una interrogante.
 En
los años sesenta la poesía cubana fue, en su modo más
reconocido, un canto abierto desde la perspectiva del momento recién
alcanzado. Los poetas que se agruparon, antes de esa fecha, en alguna revista
juvenil, en cenáculos desligados de un accionar social preciso,
se combinaron junto a los que regresaban del exilio para integrarse a ese
instante, o a los que ganaban sus primeras voces con la Revolución
misma. Orígenes y Ciclón, los proyectos literarios
antagónicos y tremendos del periodo cerrado por los rebeldes en
su entrada a La Habana, se multiplicaron en nuevas publicaciones, de tiradas
masivas, y sus principales figuras (José Lezama Lima, Virgilio Piñera,
José Rodríguez Feo, Eliseo Diego, Vitier...) prestaron sus
firmas a esa epifanía restallante, mientras nombres valiosos como
Gastón Baquero o Eugenio Florit preferían alejarse de las
costas que Colón vislumbró tras un ramo de fuego. Volverían
treinta o cuarenta años después, en forma de revelación
para los jóvenes poetas que los leerían como parte indisoluble
de una esencia nacional que, por aquellas fechas fundacionales, pareció
fragmentarse entre los que se quedaban y partían. El fragor del
momento pretextó el borrón con el cual quiso hacerse desaparecer
a los que entraban al exilio, mientras Nicolás Guillén, El
Indio Naborí, Carilda Oliver Labra, Félix Pita Rodríguez
y otros de ya respetable edad y obra se mezclaban con los nuevos: José
Alvarez Baragaño, Antón Arrufat, César López,
Rafael Alcides, Georgina Herrera, Heberto Padilla, José Yanes, Pablo
Armando Fernández, Miguel Barnet, Roberto Fernández Retamar
y Fayad Jamis; todos ansiosos por firmar el poema que diera una fe exacta
de lo que la Revolución les proponía. En
los años sesenta la poesía cubana fue, en su modo más
reconocido, un canto abierto desde la perspectiva del momento recién
alcanzado. Los poetas que se agruparon, antes de esa fecha, en alguna revista
juvenil, en cenáculos desligados de un accionar social preciso,
se combinaron junto a los que regresaban del exilio para integrarse a ese
instante, o a los que ganaban sus primeras voces con la Revolución
misma. Orígenes y Ciclón, los proyectos literarios
antagónicos y tremendos del periodo cerrado por los rebeldes en
su entrada a La Habana, se multiplicaron en nuevas publicaciones, de tiradas
masivas, y sus principales figuras (José Lezama Lima, Virgilio Piñera,
José Rodríguez Feo, Eliseo Diego, Vitier...) prestaron sus
firmas a esa epifanía restallante, mientras nombres valiosos como
Gastón Baquero o Eugenio Florit preferían alejarse de las
costas que Colón vislumbró tras un ramo de fuego. Volverían
treinta o cuarenta años después, en forma de revelación
para los jóvenes poetas que los leerían como parte indisoluble
de una esencia nacional que, por aquellas fechas fundacionales, pareció
fragmentarse entre los que se quedaban y partían. El fragor del
momento pretextó el borrón con el cual quiso hacerse desaparecer
a los que entraban al exilio, mientras Nicolás Guillén, El
Indio Naborí, Carilda Oliver Labra, Félix Pita Rodríguez
y otros de ya respetable edad y obra se mezclaban con los nuevos: José
Alvarez Baragaño, Antón Arrufat, César López,
Rafael Alcides, Georgina Herrera, Heberto Padilla, José Yanes, Pablo
Armando Fernández, Miguel Barnet, Roberto Fernández Retamar
y Fayad Jamis; todos ansiosos por firmar el poema que diera una fe exacta
de lo que la Revolución les proponía.
 La
poesía, sin embargo, es siempre un género que emana de una
suerte de disidencia. El poeta no habla con las palabras comunes, no desdeña
la metáfora, no puede prescindir de las analogías más
insólitas. No comprender esto arrojó, de vez en vez, un manto
de discusión y silencio que también merece ser recordado,
en tanto de esas pugnas se compone también el rostro de la poesía
cubana toda. Si se generalizó en ese momento un decir poético
en función de la masa, si se colectivizó el yo para
dar expresión a la experiencia de todos, si el acento épico
se repitió hasta saturar los oídos y las páginas,
también aparecen en esos días voces disímiles, como
las que centralizaron el grupo El Puente, o las que, como Lina de Feria,
Delfín Prats y Luis Rogelio Nogueras, nacidos en los concursos para
autores noveles, extendían otras cartas donde el lirismo, la posibilidad
de la duda, un sentido lúdico veraz y un desembozado ánimo
de polémica, se hacían presentes. La solución tomada
sobre ellos fue generalmente la de atomizarlos y hacerlos desaparecer bajo
el canto coral. Un error que ahora rectifican las editoriales y que el
lector cubano del futuro no tendrá que cargar entre sus pretextos.
Con todo, aún bajo el sólido empuje del conversacionalismo,
empeñado en reducir los lenguajes del poeta a una cotidianidad a
veces ramplona, aparecen nombres verdaderamente raros en el conjunto de
los publicados por esas fechas, como Francisco de Oráa, Carlos Galindo
Lena, Roberto Friol y Nancy Morejón. La
poesía, sin embargo, es siempre un género que emana de una
suerte de disidencia. El poeta no habla con las palabras comunes, no desdeña
la metáfora, no puede prescindir de las analogías más
insólitas. No comprender esto arrojó, de vez en vez, un manto
de discusión y silencio que también merece ser recordado,
en tanto de esas pugnas se compone también el rostro de la poesía
cubana toda. Si se generalizó en ese momento un decir poético
en función de la masa, si se colectivizó el yo para
dar expresión a la experiencia de todos, si el acento épico
se repitió hasta saturar los oídos y las páginas,
también aparecen en esos días voces disímiles, como
las que centralizaron el grupo El Puente, o las que, como Lina de Feria,
Delfín Prats y Luis Rogelio Nogueras, nacidos en los concursos para
autores noveles, extendían otras cartas donde el lirismo, la posibilidad
de la duda, un sentido lúdico veraz y un desembozado ánimo
de polémica, se hacían presentes. La solución tomada
sobre ellos fue generalmente la de atomizarlos y hacerlos desaparecer bajo
el canto coral. Un error que ahora rectifican las editoriales y que el
lector cubano del futuro no tendrá que cargar entre sus pretextos.
Con todo, aún bajo el sólido empuje del conversacionalismo,
empeñado en reducir los lenguajes del poeta a una cotidianidad a
veces ramplona, aparecen nombres verdaderamente raros en el conjunto de
los publicados por esas fechas, como Francisco de Oráa, Carlos Galindo
Lena, Roberto Friol y Nancy Morejón.
 De
ello se dolió la poesía en los setenta, cuando tomaron aspecto
de ley determinadas normativas acerca de lo que debía escribir y
no el escritor revolucionario. El apego al molde soviético de socialización
preconizó fórmulas culturales que no siempre resultaron felices.
Se exigía del poeta un optimismo porque sí, un rebajamiento
de su subjetividad, que además condenó al silencio a varios
autores que en la década precedente habían sido figuras respetadas
y saludadas. La reducción que acarreó ese momento no empezaría
a desaparecer hasta fines de esa década, cuando libros de Félix
Luis Viera y algunos autores que procuraron en la naturaleza referentes
metafóricos (un modo de hacer que alguien catalogó como "tojosismo"),
flexibilizan los versos hacia un lector menos previsible. Los nuevos autores
que irrumpieron en los ochenta exigirían no sólo que se desalmidonara
el panorama de las letras que recibían como lectura diaria, sino
que además propusieron nuevos cánones, en los que la tradición
era rescatada, integrando a ella fragmentos arrebatados por muy distintas
razones. De
ello se dolió la poesía en los setenta, cuando tomaron aspecto
de ley determinadas normativas acerca de lo que debía escribir y
no el escritor revolucionario. El apego al molde soviético de socialización
preconizó fórmulas culturales que no siempre resultaron felices.
Se exigía del poeta un optimismo porque sí, un rebajamiento
de su subjetividad, que además condenó al silencio a varios
autores que en la década precedente habían sido figuras respetadas
y saludadas. La reducción que acarreó ese momento no empezaría
a desaparecer hasta fines de esa década, cuando libros de Félix
Luis Viera y algunos autores que procuraron en la naturaleza referentes
metafóricos (un modo de hacer que alguien catalogó como "tojosismo"),
flexibilizan los versos hacia un lector menos previsible. Los nuevos autores
que irrumpieron en los ochenta exigirían no sólo que se desalmidonara
el panorama de las letras que recibían como lectura diaria, sino
que además propusieron nuevos cánones, en los que la tradición
era rescatada, integrando a ella fragmentos arrebatados por muy distintas
razones.
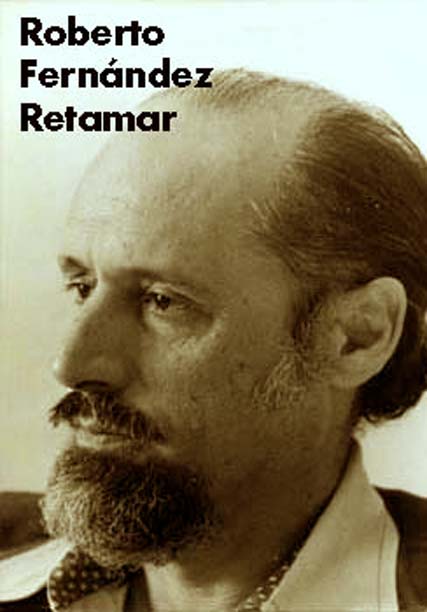 En
los ochenta se produjo, pues, una revolución dentro de la Revolución.
El país todo se estremeció bajo un proceso que alcanzó
los estamentos más diversos del vivir nacional, y que supo expresarse
desde la poesía y las artes plásticas, en principio, con
una fuerza inusitada. Los estudiantes de las primeras graduaciones del
Instituto Superior de Arte se lanzan a la calle con performances
provocativos, pintando muros urbanos y provocando a la academia. La poesía
y el teatro se enrolan en la aventura, y el estado de ánimo que
todo ello produjo se encarnó en un momento de renovado ejercicio
creativo. Lezama Lima regresa del ostracismo para que sus libros se alcen
como brújulas, y con él, Orígenes y toda la tradición
poética revisitada por Vitier en su fundamental ensayo Lo cubano
en la poesía alcanza a ganar nuevo cuerpo en el decir desmañado,
intenso, bruñido, procaz, oscuro o enceguecedor de la poesía
que en ese entonces firmaron Reina María Rodríguez, Sigfredo
Ariel, Emilio García Montiel, Carlos Augusto Alfonso, Antonio José
Ponte, Teresa Melo, Ramón Fernández-Larrea, Alberto Rodríguez
Tosca, Damaris Calderón, Raúl Hernández Novás,
Ángel Escobar, Odette Alonso, Nelson Simón, Pedro Llanes
y tantos otros. Una nueva coral, ahora ecléctica, disímil,
pero animada en la fe de nuevos tiempos y nueva poesía, devolvía
al yo del poeta su capacidad de duda, su ubicuidad cuestionadora,
su participación desalmidonada en lo que ocurría en la Isla
entera, arriesgándose a representar los desequilibrios de una generación
ansiosa de nuevas experiencias que conjugaran lo político, el sexo,
las espiritualidades y religiones más disímiles. Una Isla
transformada de repente en debate crecido alrededor de sus propias respuestas
al futuro. En
los ochenta se produjo, pues, una revolución dentro de la Revolución.
El país todo se estremeció bajo un proceso que alcanzó
los estamentos más diversos del vivir nacional, y que supo expresarse
desde la poesía y las artes plásticas, en principio, con
una fuerza inusitada. Los estudiantes de las primeras graduaciones del
Instituto Superior de Arte se lanzan a la calle con performances
provocativos, pintando muros urbanos y provocando a la academia. La poesía
y el teatro se enrolan en la aventura, y el estado de ánimo que
todo ello produjo se encarnó en un momento de renovado ejercicio
creativo. Lezama Lima regresa del ostracismo para que sus libros se alcen
como brújulas, y con él, Orígenes y toda la tradición
poética revisitada por Vitier en su fundamental ensayo Lo cubano
en la poesía alcanza a ganar nuevo cuerpo en el decir desmañado,
intenso, bruñido, procaz, oscuro o enceguecedor de la poesía
que en ese entonces firmaron Reina María Rodríguez, Sigfredo
Ariel, Emilio García Montiel, Carlos Augusto Alfonso, Antonio José
Ponte, Teresa Melo, Ramón Fernández-Larrea, Alberto Rodríguez
Tosca, Damaris Calderón, Raúl Hernández Novás,
Ángel Escobar, Odette Alonso, Nelson Simón, Pedro Llanes
y tantos otros. Una nueva coral, ahora ecléctica, disímil,
pero animada en la fe de nuevos tiempos y nueva poesía, devolvía
al yo del poeta su capacidad de duda, su ubicuidad cuestionadora,
su participación desalmidonada en lo que ocurría en la Isla
entera, arriesgándose a representar los desequilibrios de una generación
ansiosa de nuevas experiencias que conjugaran lo político, el sexo,
las espiritualidades y religiones más disímiles. Una Isla
transformada de repente en debate crecido alrededor de sus propias respuestas
al futuro.
 Los
años noventa, pese a ello, son de profundas crisis económicas,
ante la caída del Muro de Berlín y la pérdida del
apoyo del Este. Las editoriales que siempre respondieron tardíamente
a las nuevas propuestas, se hunden en un silencio que alcanzó a
hacer peligrar la vida de revistas que, como El Caimán Barbudo
y La Gaceta de Cuba, devinieron espacios de legitimación
para los noveles. En 1994, gracias a donaciones y gestiones solidarias,
empezó a reanimarse el panorama editorial, y autores que desde la
década pasada esperaban por la aparición de sus primeros
libros, al fin pudieron palparlos: Juan Carlos Valls, Alberto Acosta-Pérez,
Juan Carlos Flores, Rito Ramón Aroche, Rolando Sánchez Mejías...
El momento, sin embargo, ya no es el mismo, y las coyunturas inesperadas
de este tiempo en que son otras ya las perspectivas económicas,
y entran en crisis discursos hasta ayer válidos, hacen que la poesía
no gane, como sí la narrativa, la fuerza de un gesto escrito que
dilucide y represente con inmediatez los avatares de una Isla siempre amenazada.
El peso del mercado, y las apuestas que sobre el destino de Cuba se hacen
desde el extranjero y aun en la propia nación, aceleran la entrega
de volúmenes epidérmicos y de rápido consumo, junto
a una literatura donde lo erótico parece ser la válvula de
escape de quienes no desean asumir temáticas que exijan mayor hondura. Los
años noventa, pese a ello, son de profundas crisis económicas,
ante la caída del Muro de Berlín y la pérdida del
apoyo del Este. Las editoriales que siempre respondieron tardíamente
a las nuevas propuestas, se hunden en un silencio que alcanzó a
hacer peligrar la vida de revistas que, como El Caimán Barbudo
y La Gaceta de Cuba, devinieron espacios de legitimación
para los noveles. En 1994, gracias a donaciones y gestiones solidarias,
empezó a reanimarse el panorama editorial, y autores que desde la
década pasada esperaban por la aparición de sus primeros
libros, al fin pudieron palparlos: Juan Carlos Valls, Alberto Acosta-Pérez,
Juan Carlos Flores, Rito Ramón Aroche, Rolando Sánchez Mejías...
El momento, sin embargo, ya no es el mismo, y las coyunturas inesperadas
de este tiempo en que son otras ya las perspectivas económicas,
y entran en crisis discursos hasta ayer válidos, hacen que la poesía
no gane, como sí la narrativa, la fuerza de un gesto escrito que
dilucide y represente con inmediatez los avatares de una Isla siempre amenazada.
El peso del mercado, y las apuestas que sobre el destino de Cuba se hacen
desde el extranjero y aun en la propia nación, aceleran la entrega
de volúmenes epidérmicos y de rápido consumo, junto
a una literatura donde lo erótico parece ser la válvula de
escape de quienes no desean asumir temáticas que exijan mayor hondura.
 La
poesía cubana, hoy, está a la espera de una nueva revolución
en sus propias coordenadas. De cambios que surjan de ella, y de la conciencia
de su circunstancia, y le reclamen una fórmula de participar que
no se limite a la pasiva edición de un libro tras otro. Quizás
lo más provechoso que heredamos de la década de los noventa
sea la asunción de ese concepto abarcador de nuestras letras, al
cual vuelven a integrarse Baquero, Florit, Buesa, Kozer, y tantos nombres
más que desde las Cubas posibles del extranjero, dicen y piensan
en cubano, acrecentando una pluralidad de ideas que puede ser leída
como experiencia provechosa. Una antología reciente que reescribe
el siglo xx desde la poesía en Cuba, Las palabras son islas,
trata de cerrar las heridas y colocar ante la mesa común de la nación
a todos los hijos suyos que, desde el ejercicio lírico, merezcan
atención y estudio sincero. Mientras, los autores más jóvenes,
varios de ellos inéditos, permanecen aún demasiado apegados
a lo que sus predecesores inmediatos ya hicieron: sus conquistas son generalmente
pequeñísimos avances y no entradas rotundas a esos campos
literarios. Manejan referentes demasiado idénticos y descreen de
una posibilidad generacional que los aglutine. Entre ellos, Javier Marimón,
José Félix León y Liudmila Quincoses ya han escrito
páginas dignas. De ellos y de quienes los persiguen, firmando textos
aún desconocidos y quizás ya estremecedores y terribles,
surgirá la revolución que la poesía tendrá
que extraer siempre de sí misma, ahora que se abre todo un milenio
y Cuba, la siempre fiel, cada vez más consciente de su peso, no
quiere dejar de ser una patria poética segura. La
poesía cubana, hoy, está a la espera de una nueva revolución
en sus propias coordenadas. De cambios que surjan de ella, y de la conciencia
de su circunstancia, y le reclamen una fórmula de participar que
no se limite a la pasiva edición de un libro tras otro. Quizás
lo más provechoso que heredamos de la década de los noventa
sea la asunción de ese concepto abarcador de nuestras letras, al
cual vuelven a integrarse Baquero, Florit, Buesa, Kozer, y tantos nombres
más que desde las Cubas posibles del extranjero, dicen y piensan
en cubano, acrecentando una pluralidad de ideas que puede ser leída
como experiencia provechosa. Una antología reciente que reescribe
el siglo xx desde la poesía en Cuba, Las palabras son islas,
trata de cerrar las heridas y colocar ante la mesa común de la nación
a todos los hijos suyos que, desde el ejercicio lírico, merezcan
atención y estudio sincero. Mientras, los autores más jóvenes,
varios de ellos inéditos, permanecen aún demasiado apegados
a lo que sus predecesores inmediatos ya hicieron: sus conquistas son generalmente
pequeñísimos avances y no entradas rotundas a esos campos
literarios. Manejan referentes demasiado idénticos y descreen de
una posibilidad generacional que los aglutine. Entre ellos, Javier Marimón,
José Félix León y Liudmila Quincoses ya han escrito
páginas dignas. De ellos y de quienes los persiguen, firmando textos
aún desconocidos y quizás ya estremecedores y terribles,
surgirá la revolución que la poesía tendrá
que extraer siempre de sí misma, ahora que se abre todo un milenio
y Cuba, la siempre fiel, cada vez más consciente de su peso, no
quiere dejar de ser una patria poética segura.
|
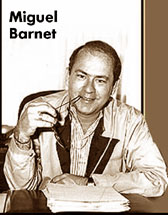
 Leer
la historia desde la literatura y más, leer la historia desde la
poesía es una vieja obsesión humana. Una y otra cosa se complementan,
se niegan al tiempo que se enlazan, sabiéndose gemelas o antagónicas.
Del modo en que se expresen esas tensiones o se alcance la epifanía
en que ambas corrientes dialoguen diáfanamente, va armándose
ante el lector otra manera, secreta o al menos no siempre explícita,
en la que un país se reconoce a sí mismo.
Leer
la historia desde la literatura y más, leer la historia desde la
poesía es una vieja obsesión humana. Una y otra cosa se complementan,
se niegan al tiempo que se enlazan, sabiéndose gemelas o antagónicas.
Del modo en que se expresen esas tensiones o se alcance la epifanía
en que ambas corrientes dialoguen diáfanamente, va armándose
ante el lector otra manera, secreta o al menos no siempre explícita,
en la que un país se reconoce a sí mismo.
 En
los años sesenta la poesía cubana fue, en su modo más
reconocido, un canto abierto desde la perspectiva del momento recién
alcanzado. Los poetas que se agruparon, antes de esa fecha, en alguna revista
juvenil, en cenáculos desligados de un accionar social preciso,
se combinaron junto a los que regresaban del exilio para integrarse a ese
instante, o a los que ganaban sus primeras voces con la Revolución
misma. Orígenes y Ciclón, los proyectos literarios
antagónicos y tremendos del periodo cerrado por los rebeldes en
su entrada a La Habana, se multiplicaron en nuevas publicaciones, de tiradas
masivas, y sus principales figuras (José Lezama Lima, Virgilio Piñera,
José Rodríguez Feo, Eliseo Diego, Vitier...) prestaron sus
firmas a esa epifanía restallante, mientras nombres valiosos como
Gastón Baquero o Eugenio Florit preferían alejarse de las
costas que Colón vislumbró tras un ramo de fuego. Volverían
treinta o cuarenta años después, en forma de revelación
para los jóvenes poetas que los leerían como parte indisoluble
de una esencia nacional que, por aquellas fechas fundacionales, pareció
fragmentarse entre los que se quedaban y partían. El fragor del
momento pretextó el borrón con el cual quiso hacerse desaparecer
a los que entraban al exilio, mientras Nicolás Guillén, El
Indio Naborí, Carilda Oliver Labra, Félix Pita Rodríguez
y otros de ya respetable edad y obra se mezclaban con los nuevos: José
Alvarez Baragaño, Antón Arrufat, César López,
Rafael Alcides, Georgina Herrera, Heberto Padilla, José Yanes, Pablo
Armando Fernández, Miguel Barnet, Roberto Fernández Retamar
y Fayad Jamis; todos ansiosos por firmar el poema que diera una fe exacta
de lo que la Revolución les proponía.
En
los años sesenta la poesía cubana fue, en su modo más
reconocido, un canto abierto desde la perspectiva del momento recién
alcanzado. Los poetas que se agruparon, antes de esa fecha, en alguna revista
juvenil, en cenáculos desligados de un accionar social preciso,
se combinaron junto a los que regresaban del exilio para integrarse a ese
instante, o a los que ganaban sus primeras voces con la Revolución
misma. Orígenes y Ciclón, los proyectos literarios
antagónicos y tremendos del periodo cerrado por los rebeldes en
su entrada a La Habana, se multiplicaron en nuevas publicaciones, de tiradas
masivas, y sus principales figuras (José Lezama Lima, Virgilio Piñera,
José Rodríguez Feo, Eliseo Diego, Vitier...) prestaron sus
firmas a esa epifanía restallante, mientras nombres valiosos como
Gastón Baquero o Eugenio Florit preferían alejarse de las
costas que Colón vislumbró tras un ramo de fuego. Volverían
treinta o cuarenta años después, en forma de revelación
para los jóvenes poetas que los leerían como parte indisoluble
de una esencia nacional que, por aquellas fechas fundacionales, pareció
fragmentarse entre los que se quedaban y partían. El fragor del
momento pretextó el borrón con el cual quiso hacerse desaparecer
a los que entraban al exilio, mientras Nicolás Guillén, El
Indio Naborí, Carilda Oliver Labra, Félix Pita Rodríguez
y otros de ya respetable edad y obra se mezclaban con los nuevos: José
Alvarez Baragaño, Antón Arrufat, César López,
Rafael Alcides, Georgina Herrera, Heberto Padilla, José Yanes, Pablo
Armando Fernández, Miguel Barnet, Roberto Fernández Retamar
y Fayad Jamis; todos ansiosos por firmar el poema que diera una fe exacta
de lo que la Revolución les proponía.
 La
poesía, sin embargo, es siempre un género que emana de una
suerte de disidencia. El poeta no habla con las palabras comunes, no desdeña
la metáfora, no puede prescindir de las analogías más
insólitas. No comprender esto arrojó, de vez en vez, un manto
de discusión y silencio que también merece ser recordado,
en tanto de esas pugnas se compone también el rostro de la poesía
cubana toda. Si se generalizó en ese momento un decir poético
en función de la masa, si se colectivizó el yo para
dar expresión a la experiencia de todos, si el acento épico
se repitió hasta saturar los oídos y las páginas,
también aparecen en esos días voces disímiles, como
las que centralizaron el grupo El Puente, o las que, como Lina de Feria,
Delfín Prats y Luis Rogelio Nogueras, nacidos en los concursos para
autores noveles, extendían otras cartas donde el lirismo, la posibilidad
de la duda, un sentido lúdico veraz y un desembozado ánimo
de polémica, se hacían presentes. La solución tomada
sobre ellos fue generalmente la de atomizarlos y hacerlos desaparecer bajo
el canto coral. Un error que ahora rectifican las editoriales y que el
lector cubano del futuro no tendrá que cargar entre sus pretextos.
Con todo, aún bajo el sólido empuje del conversacionalismo,
empeñado en reducir los lenguajes del poeta a una cotidianidad a
veces ramplona, aparecen nombres verdaderamente raros en el conjunto de
los publicados por esas fechas, como Francisco de Oráa, Carlos Galindo
Lena, Roberto Friol y Nancy Morejón.
La
poesía, sin embargo, es siempre un género que emana de una
suerte de disidencia. El poeta no habla con las palabras comunes, no desdeña
la metáfora, no puede prescindir de las analogías más
insólitas. No comprender esto arrojó, de vez en vez, un manto
de discusión y silencio que también merece ser recordado,
en tanto de esas pugnas se compone también el rostro de la poesía
cubana toda. Si se generalizó en ese momento un decir poético
en función de la masa, si se colectivizó el yo para
dar expresión a la experiencia de todos, si el acento épico
se repitió hasta saturar los oídos y las páginas,
también aparecen en esos días voces disímiles, como
las que centralizaron el grupo El Puente, o las que, como Lina de Feria,
Delfín Prats y Luis Rogelio Nogueras, nacidos en los concursos para
autores noveles, extendían otras cartas donde el lirismo, la posibilidad
de la duda, un sentido lúdico veraz y un desembozado ánimo
de polémica, se hacían presentes. La solución tomada
sobre ellos fue generalmente la de atomizarlos y hacerlos desaparecer bajo
el canto coral. Un error que ahora rectifican las editoriales y que el
lector cubano del futuro no tendrá que cargar entre sus pretextos.
Con todo, aún bajo el sólido empuje del conversacionalismo,
empeñado en reducir los lenguajes del poeta a una cotidianidad a
veces ramplona, aparecen nombres verdaderamente raros en el conjunto de
los publicados por esas fechas, como Francisco de Oráa, Carlos Galindo
Lena, Roberto Friol y Nancy Morejón.
 De
ello se dolió la poesía en los setenta, cuando tomaron aspecto
de ley determinadas normativas acerca de lo que debía escribir y
no el escritor revolucionario. El apego al molde soviético de socialización
preconizó fórmulas culturales que no siempre resultaron felices.
Se exigía del poeta un optimismo porque sí, un rebajamiento
de su subjetividad, que además condenó al silencio a varios
autores que en la década precedente habían sido figuras respetadas
y saludadas. La reducción que acarreó ese momento no empezaría
a desaparecer hasta fines de esa década, cuando libros de Félix
Luis Viera y algunos autores que procuraron en la naturaleza referentes
metafóricos (un modo de hacer que alguien catalogó como "tojosismo"),
flexibilizan los versos hacia un lector menos previsible. Los nuevos autores
que irrumpieron en los ochenta exigirían no sólo que se desalmidonara
el panorama de las letras que recibían como lectura diaria, sino
que además propusieron nuevos cánones, en los que la tradición
era rescatada, integrando a ella fragmentos arrebatados por muy distintas
razones.
De
ello se dolió la poesía en los setenta, cuando tomaron aspecto
de ley determinadas normativas acerca de lo que debía escribir y
no el escritor revolucionario. El apego al molde soviético de socialización
preconizó fórmulas culturales que no siempre resultaron felices.
Se exigía del poeta un optimismo porque sí, un rebajamiento
de su subjetividad, que además condenó al silencio a varios
autores que en la década precedente habían sido figuras respetadas
y saludadas. La reducción que acarreó ese momento no empezaría
a desaparecer hasta fines de esa década, cuando libros de Félix
Luis Viera y algunos autores que procuraron en la naturaleza referentes
metafóricos (un modo de hacer que alguien catalogó como "tojosismo"),
flexibilizan los versos hacia un lector menos previsible. Los nuevos autores
que irrumpieron en los ochenta exigirían no sólo que se desalmidonara
el panorama de las letras que recibían como lectura diaria, sino
que además propusieron nuevos cánones, en los que la tradición
era rescatada, integrando a ella fragmentos arrebatados por muy distintas
razones.
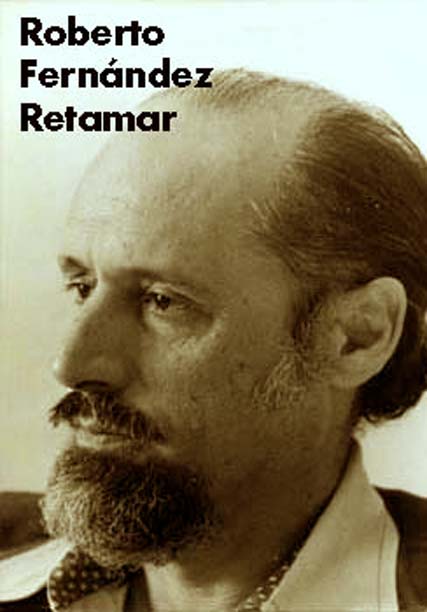 En
los ochenta se produjo, pues, una revolución dentro de la Revolución.
El país todo se estremeció bajo un proceso que alcanzó
los estamentos más diversos del vivir nacional, y que supo expresarse
desde la poesía y las artes plásticas, en principio, con
una fuerza inusitada. Los estudiantes de las primeras graduaciones del
Instituto Superior de Arte se lanzan a la calle con performances
provocativos, pintando muros urbanos y provocando a la academia. La poesía
y el teatro se enrolan en la aventura, y el estado de ánimo que
todo ello produjo se encarnó en un momento de renovado ejercicio
creativo. Lezama Lima regresa del ostracismo para que sus libros se alcen
como brújulas, y con él, Orígenes y toda la tradición
poética revisitada por Vitier en su fundamental ensayo Lo cubano
en la poesía alcanza a ganar nuevo cuerpo en el decir desmañado,
intenso, bruñido, procaz, oscuro o enceguecedor de la poesía
que en ese entonces firmaron Reina María Rodríguez, Sigfredo
Ariel, Emilio García Montiel, Carlos Augusto Alfonso, Antonio José
Ponte, Teresa Melo, Ramón Fernández-Larrea, Alberto Rodríguez
Tosca, Damaris Calderón, Raúl Hernández Novás,
Ángel Escobar, Odette Alonso, Nelson Simón, Pedro Llanes
y tantos otros. Una nueva coral, ahora ecléctica, disímil,
pero animada en la fe de nuevos tiempos y nueva poesía, devolvía
al yo del poeta su capacidad de duda, su ubicuidad cuestionadora,
su participación desalmidonada en lo que ocurría en la Isla
entera, arriesgándose a representar los desequilibrios de una generación
ansiosa de nuevas experiencias que conjugaran lo político, el sexo,
las espiritualidades y religiones más disímiles. Una Isla
transformada de repente en debate crecido alrededor de sus propias respuestas
al futuro.
En
los ochenta se produjo, pues, una revolución dentro de la Revolución.
El país todo se estremeció bajo un proceso que alcanzó
los estamentos más diversos del vivir nacional, y que supo expresarse
desde la poesía y las artes plásticas, en principio, con
una fuerza inusitada. Los estudiantes de las primeras graduaciones del
Instituto Superior de Arte se lanzan a la calle con performances
provocativos, pintando muros urbanos y provocando a la academia. La poesía
y el teatro se enrolan en la aventura, y el estado de ánimo que
todo ello produjo se encarnó en un momento de renovado ejercicio
creativo. Lezama Lima regresa del ostracismo para que sus libros se alcen
como brújulas, y con él, Orígenes y toda la tradición
poética revisitada por Vitier en su fundamental ensayo Lo cubano
en la poesía alcanza a ganar nuevo cuerpo en el decir desmañado,
intenso, bruñido, procaz, oscuro o enceguecedor de la poesía
que en ese entonces firmaron Reina María Rodríguez, Sigfredo
Ariel, Emilio García Montiel, Carlos Augusto Alfonso, Antonio José
Ponte, Teresa Melo, Ramón Fernández-Larrea, Alberto Rodríguez
Tosca, Damaris Calderón, Raúl Hernández Novás,
Ángel Escobar, Odette Alonso, Nelson Simón, Pedro Llanes
y tantos otros. Una nueva coral, ahora ecléctica, disímil,
pero animada en la fe de nuevos tiempos y nueva poesía, devolvía
al yo del poeta su capacidad de duda, su ubicuidad cuestionadora,
su participación desalmidonada en lo que ocurría en la Isla
entera, arriesgándose a representar los desequilibrios de una generación
ansiosa de nuevas experiencias que conjugaran lo político, el sexo,
las espiritualidades y religiones más disímiles. Una Isla
transformada de repente en debate crecido alrededor de sus propias respuestas
al futuro.
 Los
años noventa, pese a ello, son de profundas crisis económicas,
ante la caída del Muro de Berlín y la pérdida del
apoyo del Este. Las editoriales que siempre respondieron tardíamente
a las nuevas propuestas, se hunden en un silencio que alcanzó a
hacer peligrar la vida de revistas que, como El Caimán Barbudo
y La Gaceta de Cuba, devinieron espacios de legitimación
para los noveles. En 1994, gracias a donaciones y gestiones solidarias,
empezó a reanimarse el panorama editorial, y autores que desde la
década pasada esperaban por la aparición de sus primeros
libros, al fin pudieron palparlos: Juan Carlos Valls, Alberto Acosta-Pérez,
Juan Carlos Flores, Rito Ramón Aroche, Rolando Sánchez Mejías...
El momento, sin embargo, ya no es el mismo, y las coyunturas inesperadas
de este tiempo en que son otras ya las perspectivas económicas,
y entran en crisis discursos hasta ayer válidos, hacen que la poesía
no gane, como sí la narrativa, la fuerza de un gesto escrito que
dilucide y represente con inmediatez los avatares de una Isla siempre amenazada.
El peso del mercado, y las apuestas que sobre el destino de Cuba se hacen
desde el extranjero y aun en la propia nación, aceleran la entrega
de volúmenes epidérmicos y de rápido consumo, junto
a una literatura donde lo erótico parece ser la válvula de
escape de quienes no desean asumir temáticas que exijan mayor hondura.
Los
años noventa, pese a ello, son de profundas crisis económicas,
ante la caída del Muro de Berlín y la pérdida del
apoyo del Este. Las editoriales que siempre respondieron tardíamente
a las nuevas propuestas, se hunden en un silencio que alcanzó a
hacer peligrar la vida de revistas que, como El Caimán Barbudo
y La Gaceta de Cuba, devinieron espacios de legitimación
para los noveles. En 1994, gracias a donaciones y gestiones solidarias,
empezó a reanimarse el panorama editorial, y autores que desde la
década pasada esperaban por la aparición de sus primeros
libros, al fin pudieron palparlos: Juan Carlos Valls, Alberto Acosta-Pérez,
Juan Carlos Flores, Rito Ramón Aroche, Rolando Sánchez Mejías...
El momento, sin embargo, ya no es el mismo, y las coyunturas inesperadas
de este tiempo en que son otras ya las perspectivas económicas,
y entran en crisis discursos hasta ayer válidos, hacen que la poesía
no gane, como sí la narrativa, la fuerza de un gesto escrito que
dilucide y represente con inmediatez los avatares de una Isla siempre amenazada.
El peso del mercado, y las apuestas que sobre el destino de Cuba se hacen
desde el extranjero y aun en la propia nación, aceleran la entrega
de volúmenes epidérmicos y de rápido consumo, junto
a una literatura donde lo erótico parece ser la válvula de
escape de quienes no desean asumir temáticas que exijan mayor hondura.
 La
poesía cubana, hoy, está a la espera de una nueva revolución
en sus propias coordenadas. De cambios que surjan de ella, y de la conciencia
de su circunstancia, y le reclamen una fórmula de participar que
no se limite a la pasiva edición de un libro tras otro. Quizás
lo más provechoso que heredamos de la década de los noventa
sea la asunción de ese concepto abarcador de nuestras letras, al
cual vuelven a integrarse Baquero, Florit, Buesa, Kozer, y tantos nombres
más que desde las Cubas posibles del extranjero, dicen y piensan
en cubano, acrecentando una pluralidad de ideas que puede ser leída
como experiencia provechosa. Una antología reciente que reescribe
el siglo xx desde la poesía en Cuba, Las palabras son islas,
trata de cerrar las heridas y colocar ante la mesa común de la nación
a todos los hijos suyos que, desde el ejercicio lírico, merezcan
atención y estudio sincero. Mientras, los autores más jóvenes,
varios de ellos inéditos, permanecen aún demasiado apegados
a lo que sus predecesores inmediatos ya hicieron: sus conquistas son generalmente
pequeñísimos avances y no entradas rotundas a esos campos
literarios. Manejan referentes demasiado idénticos y descreen de
una posibilidad generacional que los aglutine. Entre ellos, Javier Marimón,
José Félix León y Liudmila Quincoses ya han escrito
páginas dignas. De ellos y de quienes los persiguen, firmando textos
aún desconocidos y quizás ya estremecedores y terribles,
surgirá la revolución que la poesía tendrá
que extraer siempre de sí misma, ahora que se abre todo un milenio
y Cuba, la siempre fiel, cada vez más consciente de su peso, no
quiere dejar de ser una patria poética segura.
La
poesía cubana, hoy, está a la espera de una nueva revolución
en sus propias coordenadas. De cambios que surjan de ella, y de la conciencia
de su circunstancia, y le reclamen una fórmula de participar que
no se limite a la pasiva edición de un libro tras otro. Quizás
lo más provechoso que heredamos de la década de los noventa
sea la asunción de ese concepto abarcador de nuestras letras, al
cual vuelven a integrarse Baquero, Florit, Buesa, Kozer, y tantos nombres
más que desde las Cubas posibles del extranjero, dicen y piensan
en cubano, acrecentando una pluralidad de ideas que puede ser leída
como experiencia provechosa. Una antología reciente que reescribe
el siglo xx desde la poesía en Cuba, Las palabras son islas,
trata de cerrar las heridas y colocar ante la mesa común de la nación
a todos los hijos suyos que, desde el ejercicio lírico, merezcan
atención y estudio sincero. Mientras, los autores más jóvenes,
varios de ellos inéditos, permanecen aún demasiado apegados
a lo que sus predecesores inmediatos ya hicieron: sus conquistas son generalmente
pequeñísimos avances y no entradas rotundas a esos campos
literarios. Manejan referentes demasiado idénticos y descreen de
una posibilidad generacional que los aglutine. Entre ellos, Javier Marimón,
José Félix León y Liudmila Quincoses ya han escrito
páginas dignas. De ellos y de quienes los persiguen, firmando textos
aún desconocidos y quizás ya estremecedores y terribles,
surgirá la revolución que la poesía tendrá
que extraer siempre de sí misma, ahora que se abre todo un milenio
y Cuba, la siempre fiel, cada vez más consciente de su peso, no
quiere dejar de ser una patria poética segura.