|
Odysseas Elytis Alguna vez escuché decir a mi hermano que los años en que él estudiaba en Lausana vivía ahí un joven peculiar, de nombre Andreas Embirikos, que leía libros raros y que escribía poemas aún más raros.
FRANCISCO
TORRES
CÓRDOVA
Me abrió una doméstica, seria, con gafas gruesas y delantal blanco, como una enfermera. Adentro olía a tabaco inglés y a pintura esmaltada. Un pequeño perro moloso se perdía al fondo del pasillo. Me senté en la orilla de un enorme sillón y me puse a observar. No era la típica casa burguesa. En las paredes, los grandes cuadros de temas extravagantes en lugar de enfadarme me sosegaban; reconocí, en carne y hueso, los que desde hacía ya tiempo encontraba publicados en las páginas de las revistas extranjeras. Poco después incluso llegué a distinguir yo solo a los pintores: aquél de allá era Max Ernst, el otro Yves Tanguy, el otro Óscar Domínguez, ¡qué maravilla! Experimenté más o menos lo que un salvaje recién catequizado en el cristianismo por unos misioneros a quien, sin haber visto en su vida una verdadera iglesia, de pronto se le presenta la ocasión de entrar por primera vez en una catedral. Para mí no tenía ninguna importancia, en ese momento, el valor estético en sí mismo de las obras que admiraba, precisamente como no la tendría para el cristiano la calidad de la pintura de la Virgen, sino sólo y simplemente su imagen. Esos cuadros representaban una subversión y un nuevo orden de cosas; eran la Revolución, algo mucho más profundo que las otras revoluciones, un nuevo siglo para el mundo del alma.
Pero en ese momento escuché pasos detrás de mí y, al voltear, vi que me tendía la mano un hombre de unos treinta años, vigoroso, de espeso y abundante cabello, pómulos prominentes, piel morena clara y ojos a la vez penetrantes y absortos. Nuestra conversación fue más una serie de exclamaciones de sorpresa que un diálogo normal. Yo veía en él a una criatura casi mítica que había comido y bebido con mis dioses. Él, por su parte, la inesperada suerte de un joven con las mismas ideas en medio del desierto literario de Atenas. Estaba escrito, era natural mejor dicho, que nos hiciéramos amigos. Amigos, con una amistad que, aunque recorrió, como diría Kalvos1 "un cuarto del siglo", jamás peligró por nada, ni siquiera por un momento. El primer puente lo había tendido el surrealismo. Sin embargo, es dudoso que éste soportara solo los pesados vagones que más tarde habrían de cruzarlo, y por ambos lados, si una admirable identidad de nuestros temperamentos no hubiera ayudado a que se sintonizaran las vibraciones y resistieran las sacudidas las placas de hierro. Embirikos era el gran atleta de resistencia de la imaginación, con el universo entero como terreno de juego y como zancada el Amor. Su obra, cada una de sus nuevas obras, ceñida por un pequeño arcoiris, es una promesa a la humanidad, un regalo que si aún no lo tienen todos en las manos es sólo y exclusivamente por su propia incapacidad. Sus estudios freudianos y su actividad en el psicoanálisis, la cual más tarde tendría la oportunidad de seguir, lo habían hecho capaz de contemplar de frente la vida, aún más, de contemplar el núcleo de la vida, que es el Amor, en su pleno y más allá de cualquier convención, desarrollo y culminación. Cortado a la medida de los misioneros, y con único lenguaje el lenguaje poético, constituía una nuevo carácter en nuestras letras, a millas de distancia del conocido carácter de los dolidos y culpígenos. Un poco antes de irme, aquella misma histórica noche, con el primer tímido favor que le pedí, tomó de encima de su escritorio un brillante cuaderno rojo, lo abrió y me leyó al azar. Fue como si el mundo se invirtiera. Su tono era a propósito monótono y cálida su actitud, pero lo que escuchaba, a pesar de que yo estaba familiarizado con los textos extranjeros en escritura automática, llegaba de muy lejos, de un espacio que hasta ese momento nadie, en la expresión griega, se había propuesto localizar. YORGOS SEFERIS
Aquella noche observaba cómo [Seferis]evitaba las fáciles tomas de postura, cuánto le molestaban los entusiasmos abundantes y las afirmaciones pomposas. Se había hundido en un ancho sillón y nos escuchaba mirando de soslayo al vacío; tendía la mano un poco antes de decidirse a abrir la boca y luego hablaba con voz pesada pero clara. Cada uno de sus comentarios había sido sopesado y estaba lleno de sentido correcto, tanto, que te daba a entender que no admitía discusión. Para él escribir en verdad era una pena que venía de muy lejos y de muy hondo, un mudo pesar que surcaba su semblante y dejaba que algo sombrío se asentara, como la arena de un río, en sus grandes ojos cálidos y melancólicos. ¿Cuántos, a nuestro alrededor, sentían? Como dijo el poeta: "Los dedos en la boca del pozo"5.Un constante sentimiento de disgusto le hacía parecer huraño, inaccesible, quejumbroso, pero toda su queja era para que en un mundo de improvisados se trabajara a conciencia. En todo caso, amaba a los jóvenes; aunque también él era joven, buscaba con lupa un compañero, un verso verdadero. Y sabía ser benévolo cuando consideraba que eso ayudaba.
Años después me di cuenta que un comentario como ése era el más grande elogio que alguien podía escuchar de sus labios. ÁNGELOS SIKELIANÓS
La primera vez fue aquella histórica e inolvidable tarde del funeral de Palamás.10 Algo muy intenso y a la vez fugaz. Me encontré frente a él precisamente cuando alrededor de la recién cavada tumba todos juntos cantábamos el Himno Nacional. Y durante todo ese tiempo sentí clavada en mí su mirada con tanta insistencia que en verdad no supe qué hacer. Con gran esfuerzo logré no desviar la mirada. Apenas terminamos de cantar, se lanzó directamente hacia mí, me abrazó con todas sus fuerzas y me besó en las dos mejillas. Estaba literalmente fuera de sí. Yo sabía, me daba cuenta, que no era a mí a quien tanto tiempo miraba, o a quien quería besar; era al otro ser humano, a su prójimo, que su arrebato le ponía enfrente bajo mi forma. Y eso, en lugar de disminuir a mis ojos la importancia de su gesto, le dio, por el contrario, las dimensiones y la grandeza del símbolo.
Nadie se dio cuenta cuando crucé la puerta de rejas del jardín. Su mujer no estaba y no había servidumbre. También encontré la puerta de adentro abierta de par en par. Llamé una o dos veces, y cuando vi que nadie respondía entré con mis zapatos ligeros de tela que, de todos modos, no hacían el más mínimo ruido. Entonces vi frente a mí una imagen que me será inolvidable: Sikelianós, de pie, descalzo, con un largo camisón blanco que le quedaba como las antiguas clámides, comía un racimo de uvas. De vez en cuando lo levantaba frente a la ventana abierta y lo admiraba a la luz. Helo ahí. Ese era él. Un auténtico poeta griego que no negaba la sensación, al contrario, la impulsaba hasta ponerla al revés y leer en sus adentros las señales secretas. Observé que a pequeños intervalos
desplazaba sus plantas desnudas sobre la duela limpia como si hiciera
Traducción
de Francisco Torres Córdova
Este trabajo forma parte del proyecto del SNCA 2001-2004. 1 Andreas Kalvos (1792-1867). La insurrección griega contra el dominio turco le inspiró veinte odas en las que exalta la justicia y el patriotismo, que se recogieron en La lira (1824) y Nuevas odas (1826). Elytis, en Papeles abiertos, le dedica un estudio titulado "La verdadera fisionomía y el atrevimiento lírico de Andreas Kalvos". 2 Elytis se encuentra en casa de Katsímbalis, gran intelectual y uno de los principales promotores de la revista Nuevas Letras ' alrededor de la cual se agrupó la llamada Generación del Treinta. Poco antes discutía con él los motivos de su renuencia a publicar sus primeros poemas en la revista, lo cual finalmente ocurrió ese mismo año, 1935. 3 Yorgos Theotokás (1905-1966), autor del ensayo Espíritu libre (1929) y de la novela Argos (1936), que le confirieron gran prestigio entre los escritores de la generación de Elytis, al grado de convertirse en un especie de "manifiesto" de sus inquietudes durante el periodo de entreguerra. 4 Dimitris Nikolareízis fue un importante crítico literario de la época, autor de Ensayos de crítica. 5 Probablemente se refiere a versos de Solomós o del mismo Seferis. 6 Poema incluido en el primer libro de Elytis Orientaciones (1939) y uno de los más conocidos. "Traje mi vida hasta aquí/ A este lugar donde lucha/ siempre cerca del mar" son sus tres primeros versos. 7 Primera tragedia que escribió Sikelianós un poco antes de 1940. El poeta la leyó en público por primera vez unos días después de la declaración de la guerra Italo-griega. En la obra se confrontan el espíritu griego con el despotismo romano. 8 La ocupación alemana de Grecia duró del 27 de abril de 1941 al 12 de octubre de 1944. 9 Isla del Golfo Sarónico, muy cerca de las costas del Ática, donde ocurrió, en la Antigüedad, la famosa batalla naval entre griegos y persas (480 a. C.). 10 Kostís Palamás (18591943), figura central de la llamada Generación de 1880 o Nueva Escuela Ateniense. Verdadero artífice del griego moderno, dominó el panorama de la poesía lírica y en general de la vida intelectual neohelénica durante más de cincuenta años. Véanse, en este mismo suplemento, la nota y las traducciones de Cayetano Cantú. 11 La liberación de Grecia de la invasión y ocupación alemana ocurrió en octubre de 1944. 12 Suburbio de Atenas
que se extiende en las faldas del monte Pentelis.
|
 Tres
encuentros que a la vez trazan con fino pincel los rasgos esenciales de
tres de las figuras más importantes y conocidas de las letras griegas
del siglo pasado. El primero, con Andreas Embirikos (1901-1975), introductor
del psicoanálisis y uno de los representantes del surrealismo en
Grecia, y el segundo, con el autor del famoso poema Mithistórima
y Premio Nobel de Literatura 1963, Yorgos Seferis (1900-1971), ocurrieron
aproximadamente en 1935, cuando Elytis tenía veinticuatro años
de edad. Las dos escenas del tercero, con Ángelos Sikelianós
(1844-1951), controvertido gigante de su época y espíritu
casi emblemático de la lírica griega cuya obra está
reunida bajo el título Vida lírica, ocurrieron más
tarde, la primera en 43 y la segunda en 46, cuando Elytis tenía
treinta y dos y treinta y cinco años de edad, respectivamente.
Tres
encuentros que a la vez trazan con fino pincel los rasgos esenciales de
tres de las figuras más importantes y conocidas de las letras griegas
del siglo pasado. El primero, con Andreas Embirikos (1901-1975), introductor
del psicoanálisis y uno de los representantes del surrealismo en
Grecia, y el segundo, con el autor del famoso poema Mithistórima
y Premio Nobel de Literatura 1963, Yorgos Seferis (1900-1971), ocurrieron
aproximadamente en 1935, cuando Elytis tenía veinticuatro años
de edad. Las dos escenas del tercero, con Ángelos Sikelianós
(1844-1951), controvertido gigante de su época y espíritu
casi emblemático de la lírica griega cuya obra está
reunida bajo el título Vida lírica, ocurrieron más
tarde, la primera en 43 y la segunda en 46, cuando Elytis tenía
treinta y dos y treinta y cinco años de edad, respectivamente.  Era
una época de cambio, lucha y desasosiego, pero también de
creación. En "Crónica de una década", extenso ensayo-memoria,
de donde hemos tomado los fragmentos que siguen, Odysseas Elytis nos ofrece
una imagen cabal de las principales corrientes del pensamiento estético
y literario, autores y obras, que nutrieron su sensibilidad y la de su
generación dentro y fuera de Grecia, pero también busca asir,
en la memoria de los hechos, el espíritu de una época. Es,
tal vez, el título principal de cuantos reúne en el primer
tomo de su obra en prosa Papeles abiertos, publicado en 1974.
Era
una época de cambio, lucha y desasosiego, pero también de
creación. En "Crónica de una década", extenso ensayo-memoria,
de donde hemos tomado los fragmentos que siguen, Odysseas Elytis nos ofrece
una imagen cabal de las principales corrientes del pensamiento estético
y literario, autores y obras, que nutrieron su sensibilidad y la de su
generación dentro y fuera de Grecia, pero también busca asir,
en la memoria de los hechos, el espíritu de una época. Es,
tal vez, el título principal de cuantos reúne en el primer
tomo de su obra en prosa Papeles abiertos, publicado en 1974.
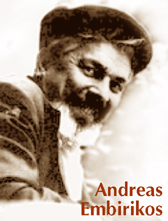 Alguna
vez escuché decir a mi hermano que los años en que él
estudiaba en Lausana vivía ahí un joven peculiar, de nombre
Andreas Embirikos, que leía libros raros y que escribía poemas
aún más raros. Seguramente sería él, no podía
no serlo. Le pedí que lo llamara por teléfono y que a toda
costa me consiguiera una cita antes de la conferencia. Así,
la tarde siguiente, con temor de Dios, llamé a la puerta de un departamento
en la avenida Bassilís Sofías.
Alguna
vez escuché decir a mi hermano que los años en que él
estudiaba en Lausana vivía ahí un joven peculiar, de nombre
Andreas Embirikos, que leía libros raros y que escribía poemas
aún más raros. Seguramente sería él, no podía
no serlo. Le pedí que lo llamara por teléfono y que a toda
costa me consiguiera una cita antes de la conferencia. Así,
la tarde siguiente, con temor de Dios, llamé a la puerta de un departamento
en la avenida Bassilís Sofías.
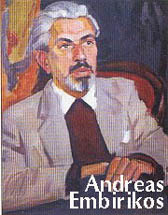 Desde
el lugar donde estaba sentado trataba de adivinar qué clase de libros
eran los que cubrían las paredes de la pequeña oficina, ahí,
al fondo, con sus puertas corredizas abiertas. Seguramente todas las Escrituras
y todos los Profetas que tendría ahora la fortuna de palpar y estudiar.
Apagué mi cigarro en uno de los grandes ceniceros de cristal y,
con las manos en los bolsillos, disimulando (como si hubiera el peligro
de que policías invisibles me observaran), me acerqué a cierta
distancia de los sobrecargados estantes. Algunas rápidas miradas
y la cosecha fue grande. Todos los títulos y ¡ay! tan sólo
los títulos que había compilado hojeando infinidad de veces
la Petite Anthologie Poétique du Surréalisme, de Georges
Hugnet, inaccesibles, de los que no cesaba de hablar, que me fascinaban
por su desarmante inmediatez y su arbitrariedad verosímil; aquel
Cinéma calendrier du cur abstrait; Maisons, de Tristan
Tzara, Clair de Terre, de André Breton, el que ya conocía
Capitale de la Douleur, de Paul Eluard, o Mouchoir de Nuages
también de Tzara, todos esos títulos estaban ahí,
sobre los lomos de libros que existían, verdes, rojos, blancos,
con toda clase de tipografía, gruesa, delgada, redonda, cursiva.
No tenía más que extender la mano y de golpe los misterios
se resolverían.
Desde
el lugar donde estaba sentado trataba de adivinar qué clase de libros
eran los que cubrían las paredes de la pequeña oficina, ahí,
al fondo, con sus puertas corredizas abiertas. Seguramente todas las Escrituras
y todos los Profetas que tendría ahora la fortuna de palpar y estudiar.
Apagué mi cigarro en uno de los grandes ceniceros de cristal y,
con las manos en los bolsillos, disimulando (como si hubiera el peligro
de que policías invisibles me observaran), me acerqué a cierta
distancia de los sobrecargados estantes. Algunas rápidas miradas
y la cosecha fue grande. Todos los títulos y ¡ay! tan sólo
los títulos que había compilado hojeando infinidad de veces
la Petite Anthologie Poétique du Surréalisme, de Georges
Hugnet, inaccesibles, de los que no cesaba de hablar, que me fascinaban
por su desarmante inmediatez y su arbitrariedad verosímil; aquel
Cinéma calendrier du cur abstrait; Maisons, de Tristan
Tzara, Clair de Terre, de André Breton, el que ya conocía
Capitale de la Douleur, de Paul Eluard, o Mouchoir de Nuages
también de Tzara, todos esos títulos estaban ahí,
sobre los lomos de libros que existían, verdes, rojos, blancos,
con toda clase de tipografía, gruesa, delgada, redonda, cursiva.
No tenía más que extender la mano y de golpe los misterios
se resolverían.
 Me
levanté para irme.2 Pero en ese momento se escuchó
el timbre de la puerta exterior y poco después vi que entraban atropelladamente
Yorgos Theotokás,3 Yorgos Seferis y a Dimitris
Nikolareízis.4 Estaban de buen humor, hacían
mucho escándalo, se empujaban uno al otro como estudiantes del bachillerato.
Y yo, que nunca había imaginado que podría conocer de cerca
y hablar con personas cuyos nombres hasta entonces sólo encontraba
en las columnas de las revistas y en los escaparates de las librerías,
me quedé aturdido, mirándolos [...]
Me
levanté para irme.2 Pero en ese momento se escuchó
el timbre de la puerta exterior y poco después vi que entraban atropelladamente
Yorgos Theotokás,3 Yorgos Seferis y a Dimitris
Nikolareízis.4 Estaban de buen humor, hacían
mucho escándalo, se empujaban uno al otro como estudiantes del bachillerato.
Y yo, que nunca había imaginado que podría conocer de cerca
y hablar con personas cuyos nombres hasta entonces sólo encontraba
en las columnas de las revistas y en los escaparates de las librerías,
me quedé aturdido, mirándolos [...]
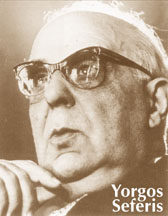 No
pasaron muchos días y una tarde me invitó a su casa. En la
tranquilidad de su pequeña oficina lo recuerdo hojeando mis manuscritos,
detenerse y volver a los poemas que le gustaban. Escuchaba con mucha atención
las explicaciones que le daba, y de buen modo, con sencillez, podría
decir que con afecto, de vez en cuando me hacía algunas indicaciones
que en verdad es una lástima que no continuaran después,
cuando mi mente ya se había saturado y había positiva esperanza
de que pudiera apreciar y aprovechar sus enseñanzas. Hoy me doy
cuenta de que se había atrevido a hacer aquellas indicaciones con
cuentagotas. De ninguna manera quería atenuar mi ánimo revolucionario
y, aunque no estaba de acuerdo en la mayoría de los puntos de mi
"credo" poético, intentaba siempre, sólo indirectamente y
sólo sobre los textos que teníamos enfrente, iluminar la
parte de mí que consideraba la más auténtica y fructífera.
Al final separó "Aniversario"6 y empezó
a leerlo en voz alta. Fue algo extraño, que sentía por primera
vez, escuchar palabras mías en los labios de otra persona y además
en los de un poeta reconocido. Empecé a incomodarme, el corazón
me latía con fuerza, hasta el momento en que él, al terminar,
dejó la hoja en la mesa, la golpeó ligeramente con la mano
y, mirándome a los ojos, casi en secreto, dijo: "Es un buen poema."
No
pasaron muchos días y una tarde me invitó a su casa. En la
tranquilidad de su pequeña oficina lo recuerdo hojeando mis manuscritos,
detenerse y volver a los poemas que le gustaban. Escuchaba con mucha atención
las explicaciones que le daba, y de buen modo, con sencillez, podría
decir que con afecto, de vez en cuando me hacía algunas indicaciones
que en verdad es una lástima que no continuaran después,
cuando mi mente ya se había saturado y había positiva esperanza
de que pudiera apreciar y aprovechar sus enseñanzas. Hoy me doy
cuenta de que se había atrevido a hacer aquellas indicaciones con
cuentagotas. De ninguna manera quería atenuar mi ánimo revolucionario
y, aunque no estaba de acuerdo en la mayoría de los puntos de mi
"credo" poético, intentaba siempre, sólo indirectamente y
sólo sobre los textos que teníamos enfrente, iluminar la
parte de mí que consideraba la más auténtica y fructífera.
Al final separó "Aniversario"6 y empezó
a leerlo en voz alta. Fue algo extraño, que sentía por primera
vez, escuchar palabras mías en los labios de otra persona y además
en los de un poeta reconocido. Empecé a incomodarme, el corazón
me latía con fuerza, hasta el momento en que él, al terminar,
dejó la hoja en la mesa, la golpeó ligeramente con la mano
y, mirándome a los ojos, casi en secreto, dijo: "Es un buen poema."
 En
cuanto a Ángelos Sikelianós, él era asunto aparte.
Fue el último que en nuestra época levantó el peso
del papel de una divinidad sin presentar la más mínima fisura.
Incesantemente se llenaba de Grecia e incesantemente Grecia se llenaba
de él, hasta que él y su país constituyeron dos perfectos
vasos comunicantes. Ha sido descrito suficientemente y en todos sus aspectos
característicos, así que no necesita mi presentación.
En algunas ocasiones, claro, a mí también me sucedió
encontrarme con él. A veces cuando pasaba imponente con su capa
negra y su bastón de plata, a veces leyendo Sibila7
y haciendo retumbar las ventanas a nuestro alrededor, y otras, durante
los años de la Ocupación,8 esperando en
la fila para recoger su ración y llevando su vasija de hojalata
con el aplomo de un verdadero arconte. En otra ocasión nos guió
a Eluard, a Seferis y a mí en Salamina.9 Pero
nunca olvidaré otros dos momentos, más personales, más
raros, en los que tuve la suerte de verlo en plena exaltación.
En
cuanto a Ángelos Sikelianós, él era asunto aparte.
Fue el último que en nuestra época levantó el peso
del papel de una divinidad sin presentar la más mínima fisura.
Incesantemente se llenaba de Grecia e incesantemente Grecia se llenaba
de él, hasta que él y su país constituyeron dos perfectos
vasos comunicantes. Ha sido descrito suficientemente y en todos sus aspectos
característicos, así que no necesita mi presentación.
En algunas ocasiones, claro, a mí también me sucedió
encontrarme con él. A veces cuando pasaba imponente con su capa
negra y su bastón de plata, a veces leyendo Sibila7
y haciendo retumbar las ventanas a nuestro alrededor, y otras, durante
los años de la Ocupación,8 esperando en
la fila para recoger su ración y llevando su vasija de hojalata
con el aplomo de un verdadero arconte. En otra ocasión nos guió
a Eluard, a Seferis y a mí en Salamina.9 Pero
nunca olvidaré otros dos momentos, más personales, más
raros, en los que tuve la suerte de verlo en plena exaltación.
 En
condiciones totalmente diferentes vi a Ángelos Sikelianós
la segunda ocasión, que fue también la última imagen
del poeta que me llevé conmigo al partir para Europa, ya que, cuando
volví, su honrada figura ¡ay! ya había desaparecido.
Fue un verano, dos años después de la liberación.11
Sikelianós vivía entonces en Kifisiá,12
en una casona grande y vieja de techos altos y habitaciones frescas, hundida
al fondo de un jardín abandonado, aquí y allí con
altísimos y añosos pinos y un estanque en la orilla. Casi
nada le impedía al calor cercar e inflamar por todas partes a aquella
construcción de piedra, sobre todo las horas del mediodía.
Y fue precisamente en esas horas que se me ocurrió ir, sin para
nada avisarle además no tenía teléfono, para dejarle
algunos libros sobre teoría del surrealismo que me había
pedido para consultarlos.
En
condiciones totalmente diferentes vi a Ángelos Sikelianós
la segunda ocasión, que fue también la última imagen
del poeta que me llevé conmigo al partir para Europa, ya que, cuando
volví, su honrada figura ¡ay! ya había desaparecido.
Fue un verano, dos años después de la liberación.11
Sikelianós vivía entonces en Kifisiá,12
en una casona grande y vieja de techos altos y habitaciones frescas, hundida
al fondo de un jardín abandonado, aquí y allí con
altísimos y añosos pinos y un estanque en la orilla. Casi
nada le impedía al calor cercar e inflamar por todas partes a aquella
construcción de piedra, sobre todo las horas del mediodía.
Y fue precisamente en esas horas que se me ocurrió ir, sin para
nada avisarle además no tenía teléfono, para dejarle
algunos libros sobre teoría del surrealismo que me había
pedido para consultarlos.