|
Veinte
años
En vista de que viejos, jóvenes y maduros compiten en un mismo territorio en el que las alianzas y antipatías se tejen a lo largo de los años, no es raro que, en la república de las letras, rija una cierta gerontocracia, y por eso fue una tradición que los jóvenes, hartos de que no los publicaran y de estar siempre a la sombra de los patriarcas, organizaran de vez en cuando una revuelta para tumbar a los añejos ídolos de sus pedestales mediante alguna ruptura vanguardista. En sus proclamas, los alzados en letras vetaban adjetivos y censuraban retóricas, acusaban de caduca y superada toda la prosa o poesía anterior, y luego se proponían como los nuevos modelos de modernidad poética y autenticidad literaria. Este fenómeno, que en palabras de Octavio Paz se ha llamado tradición de la ruptura, parece haber llegado a su fin en este último pedazo de la historia. Con el culto a la juventud que impera en el mundo contemporáneo, los muy jóvenes ya no necesitan de actos teatrales para ser escuchados, y quizá a esto se deba que la guerra de las generaciones se haya atenuado un poco, al menos en el mundillo literario. Ya no es necesario, como les tocó a los nadaístas, pisotear hostias consagradas o tirar pedos químicos en los encuentros de escritores católicos para llamar la atención. Ahora basta proponerse como "joven autor" para abrirse algún espacio en una sociedad que, al menos en parte, trata de hacer compatible el lento oficio de la literatura con el vertiginoso mundo del espectáculo. Lo primero que hay que señalar, pues, es que a diferencia del deporte y de la farándula (donde mandan la juventud y la belleza, y donde la gente se jubila alrededor de los treinta), en literatura, y muy particularmente en la ficción, las grandes innovaciones suelen ser obra de escritores maduros. Si bien ha habido buenos poetas adolescentes, para escribir grandes novelas, por lo común, parece conveniente tener una mayor experiencia vital. Joyce escribió el Ulises llegando a los cuarenta años, la misma edad a la que García Márquez escribió Cien años de soledad; la gran obra de Proust fue escrita en la quinta década de su vida, Cervantes publicó la primera parte de el Quijote a los cincuenta y ocho, y las últimas novelas de Tolstoi fueron escritas cuando el gran escritor ruso rondaba los ochenta. Siguiendo el modelo de la música pop y del automovilismo, algunas revistas frívolas buscan cada año a la Shakira o al Montoya de las letras colombianas, sin darse cuenta de que las más grandes e innovadoras obras literarias las pueden escribir sesentones.
Dicho lo anterior, también hay que señalar que la literatura colombiana reciente ya no se agota en estos dos o tres nombres célebres, y que ya ningún novelista informado sigue pasivamente los derroteros del realismo mágico. Exotismo y maravilla ya no son herramientas literarias muy usadas, ni siquiera para seducir a una Europa sedienta de novelas turísticas preñadas de exotismo. Luchar contra el realismo mágico (como insisten en hacer algunos que sólo de eso viven, y no de buenos libros), en realidad, es luchar contra un fantasma, pues fuera de unas y unos cuantos despistados nadie lo practica ya. Ni siquiera sus mismos inventores. Desde 1982, y desde antes, se habían intentado, aquí y en otras partes de América Latina, caminos muy distintos. Quizá el caso más nítido, desolador y conmovedor al mismo tiempo, porque nace de una narración dura y descarnada, lo constituye Fernando Vallejo. Con una sinceridad única en un ambiente dominado por las cautelas y los eufemismos, y además con una prosa limpia y una sintaxis de ritmo inusual, la obra narrativa de Vallejo (que comienza en 1985 con Los días azules y no ha terminado con su reciente El desbarrancadero, 2001) constituye tal vez la más auténtica novedad de la novela colombiana al final del milenio. Odiado por muchos (pues él es a su vez un odiador), adorado por otros, Fernando Vallejo ha construido un tipo de relato dominado por un yo furibundo, autobiográfico, y teñido de una adolorida acusación contra un país en ruinas. A veces sus furias son injustas, y sus sablazos cortan cabezas inocentes, pero en literatura los delirios e insultos de los exaltados no hacen daño sino que aclaran y revitalizan. Entre el "mierda" con que termina El coronel, de Gabo, y la misma palabra "mierda" con que empieza El fuego secreto, de Vallejo (la observación es del profesor Eduardo Jaramillo) la novela colombiana alcanzó no sólo su mayoría de edad, sino también su plena madurez.
En este mismo grupo de escritores que vienen consolidando una obra desde antes de los ochenta, no pueden olvidarse nombres importantes, y todavía en plena actividad, como los de Gustavo Álvarez Gardeazábal, Plinio Apuleyo Mendoza, Alfredo Iriarte, Óscar Collazos, Roberto Burgos, Rodrigo Parra Sandoval, Darío Ruiz, Marco Tulio Aguilera, Fanny Buitrago, Ricardo Cano Gaviria, Rocío Vélez, Germán Pinzón, Manuel Zapata Olivella, y los ya fallecidos Márvel Moreno y Héctor Rojas Herazo. Sobre cada uno de ellos se podrían escribir extensos ensayos (de hecho existen), pero el espacio no permite dedicarles aquí ni siquiera una frase. Baste decir que escriben y que la obra de todos ellos es cuando menos digna. Hay algunos casos de escritores que todo lo prometieron en sus primeros libros (excelentes novelas, aunque ninguna de ellas fuera Pedro Páramo) y luego se diluyeron en el agobio de la academia o del periodismo. Me refiero a El cadáver de papá, de Jaime Manrique Ardila, a Los parientes de Ester, de Luis Fayad, a El cielo que perdimos, de Juan José Hoyos, y a Sin Remedio, de Antonio Caballero. Pese a algunos cuentos dispersos o a posteriores libros desiguales, seguimos esperando de ellos una confirmación literaria que los sitúe de nuevo en la corriente activa y no sólo en la memoria reciente de la literatura colombiana. Si de los anteriores se aguarda un libro que refrende su aporte inicial a nuestras letras, del gran poeta y ensayista William Ospina se anuncia y posterga cada año la aparición de una primera obra de narrativa que todos soñamos con poder leer.
Algunas menciones son obligadas, ya que han sido grandes bestsellers o ganadores de premios internacionales. Tal es el caso de Jorge Franco (Rosario Tijeras, 1999) y de Mario Mendoza (Satanás, 2002). Creo que ambos han experimentado en carne propia que el éxito temprano, en literatura, puede ser tan demoledor como el fracaso, porque a la luz de tantos reflectores se notan más los defectos. Ramos y Mendoza, dos excelentes personas, están ahora obligados a demostrar que son también excelentes novelistas, y no simples creaciones mediáticas de la prensa o de los premios.
En ningún país hispano puede faltar alguna reencarnación local de Bukowski. España tiene a Ray Loriga y Cuba a Pedro Juan Gutiérrez. Aquí los reencarnados abundan y el mismo lector podría poner varios nombres, a su gusto, mientras yo doy el mío: Efraím Medina. Dos casos de escritura también marginal, pero de prosa mucho más trabajada, una en la sencillez y perfección de los diálogos, y otra en brillantes destellos aforísticos, son los de Un beso de Dick (1992), de Fernando Molano, y Veinticinco centímetros (1999), de Rubén Vélez, respectivamente. La extraordinaria soltura estilística, la capacidad de escoger tramas cautivadoras (emparentadas con la mejor novela negra) y un fino sentido del humor, son las mayores virtudes de otro joven talento que ha tenido incluso más reconocimiento en el viejo mundo que en Colombia. Me refiero a las novelas Perder es cuestión de método (1997), Vida feliz de un joven llamado Esteban (2001) y Los impostores (2002), de Santiago Gamboa. Julio César Londoño, Hugo Chaparro, Julio Paredes y Juan Carlos Botero dejaron ver en algunos de sus relatos que están listos para dar un salto cualitativo que todos estamos esperando. Laura Restrepo tiene una obra narrativa seria y consolidada. Sus últimas novelas, La novia oscura (1999) y La multitud errante (2001) fueron acogidas por una parte de la crítica como las mejores narraciones publicadas en Colombia en los años recientes. Pero desde La isla de la pasión (1989) y Leopardo al sol (1993) ya Restrepo había demostrado que a partir de una exhaustiva investigación era posible trascender el periodismo hasta llegar a tocar fibras más hondas que el simple relato realista. Otra novela importante del final del milenio fue El cine era mejor que la vida (1997), de Juan Diego Mejía, caracterizada por una hermosa nostalgia contenida, que podría emparentarse, en el tono, con la segunda novela que ha publicado hasta ahora otra destacada narradora antioqueña, María Cristina Restrepo, De una vez y para siempre (2000). Al lado de éstos hay que señalar también otra novela con un encanto inusual: Primero estaba el mar, de Tomás González, un gran escritor injustamente desconocido en Colombia, a quien quizá su discreción y apartamiento le hayan impedido la mayor atención que se merece. Un autor samario en quien hay que destacar tanto el humor como el ingenio de la trama es Ramón Illán Bacca, con su libro de cuentos Marihuana para Goering (1991), y su divertida novela, Maracas en la ópera (1996). Y otro que debería leerse mucho más, por la frescura y humor de sus historias es Roberto Rubiano (El informe de Galves, 1993). La violencia cercana, el rock lejano, el mundo juvenil, el cine, mtv, la vida descansada, agitada o futurista son algunos de los temas de dos buenos escritores de Manizales: Octavio Escobar (El último diario de Tony Flowers, 1994, De música ligera, 1998) y Orlando Mejía Rivera (Pensamientos de guerra, 2001). Según este último, la reciente generación de autores colombianos está compuesta por individuos tan difíciles de encuadrar en esta época de estímulos disímiles, que podrían ser definidos como una Generación mutante. Mejía no lo explica así, pero esta mutabilidad indica lo distinto que es cada escritor (en este fin de milenio asistimos a una literatura sin grupos ni gavillas), y su aparente capacidad de convertirse en otro y producir otro tipo de libro cada año. Lo de "mutante", pues, no es otra cosa que un intento por definir lo indefinible. Darío Jaramillo Agudelo, además de ser un generoso y apartado agitador cultural (dirige el Boletín Cultural y Bibliográfico, abre museos, regala tiempo, libros y auxilios), ha publicado una de las novelas mejor logradas de la última década: Cartas cruzadas (1995). Con un saludable humor melancólico, unido a una técnica a la que no se le ven las costuras, en su narrativa aparecen los nuevos protagonistas reales de nuestra historia reciente: la seducción del dinero, los amores difíciles y la disolución familiar. Otro agitador cultural (dirige la revista literaria más prestigiosa y leída del país, El Malpensante), Andrés Hoyos, ha tenido el valor de no escribir para las multitudes, pero sus lectores, aunque no numerosos, son rigurosos, y aprecian la erudición y la prosa magistral de Conviene a los felices permanecer en casa (1992), y La tumba del faraón (2000).
No ha vuelto a aparecer, es cierto, el
"huevito de oro" de otros Cien años de soledad. En todo caso,
ahora que del boom no queda más que un eco lejano (aunque
gracias a él heredamos algunas puertas abiertas en el mundo) sólo
podemos decir que los tiempos parecen estar maduros para que surja alguna
otra gran novela, o grupo de novelas, que nos describan y nos exalten.
Los Buendía de antaño ya no somos los mismos y por eso hay
decenas de autores colombianos trabajando con dedicación en el intento
de contar un mundo y unas sensibilidades transformadas. Con esfuerzo y
con suerte es posible que en los próximos decenios se dé
esa feliz coincidencia de talento, tono, tema, lenguaje y voluntad en que
consisten las muy escasas y esquivas obras maestras de la literatura.
|
 A
diferencia de las gimnastas y de los obispos, los escritores
no se retiran a ninguna edad. El oficio de escritor suele durar toda la
vida, por larga que ésta sea, y es por eso que en la narrativa colombiana
actual hay autores veinteañeros que ya están publicando libros
y autores octogenarios cuya vena creativa no se ha extinguido ni atrofiado
aún. Es más, algunos escritores siguen escribiendo incluso
después de muertos (se anuncian libros póstumos de Andrés
Caicedo y de Gonzalo Arango), bien sea por los famosos manuscritos descartados
que los deudos publican para exprimir por última vez unos agonizantes
derechos de autor, o por diarios íntimos que se dejan en cuarentena
durante algunos lustros para no herir susceptibilidades de esposos cornudos
y familiares mojigatos.
A
diferencia de las gimnastas y de los obispos, los escritores
no se retiran a ninguna edad. El oficio de escritor suele durar toda la
vida, por larga que ésta sea, y es por eso que en la narrativa colombiana
actual hay autores veinteañeros que ya están publicando libros
y autores octogenarios cuya vena creativa no se ha extinguido ni atrofiado
aún. Es más, algunos escritores siguen escribiendo incluso
después de muertos (se anuncian libros póstumos de Andrés
Caicedo y de Gonzalo Arango), bien sea por los famosos manuscritos descartados
que los deudos publican para exprimir por última vez unos agonizantes
derechos de autor, o por diarios íntimos que se dejan en cuarentena
durante algunos lustros para no herir susceptibilidades de esposos cornudos
y familiares mojigatos.
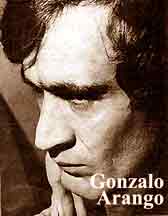 Dos
importantes premios a las letras colombianas abren y cierran este veintenio:
el Nobel para Gabriel García Márquez, en 1982, y el Cervantes
para Álvaro Mutis, entregado en el 2002. Si la salud de una literatura
se midiera por los premios internacionales, la colombiana podría
darse por bien servida pues a los dos anteriores (el más importante
del mundo, y de la lengua española, respectivamente) se puede añadir
el Rómulo Gallegos (el más importante de Hispanoamérica)
otorgado a Manuel Mejía Vallejo por La casa de las dos palmas
en 1989. El caso de Mutis es interesante pues prácticamente
toda su obra narrativa ha sido publicada en los dos últimos decenios
(las tribulaciones de Maqroll empezaron en 1986 con La nieve del almirante
y no estamos seguros de que hayan terminado en el 93 con Tríptico
de mar y tierra). El de Gabo es todavía más impresionante
pues su genialidad ha sido capaz de producir, después del 82, una
obra tan extensa, tan llena de humor, encanto y fantasía como para
tener el mérito de ser el único escritor de la historia al
que podrían darle el Nobel por segunda vez. Recuerdo sólo
tres títulos: El amor en los tiempos del cólera (1985),
El general en su laberinto (1989) y Del amor y otros demonios
(1994), pero, fuera de sus memorias, Vivir para contarlo, García
Márquez publicará en breve varias novelas cortas.
Dos
importantes premios a las letras colombianas abren y cierran este veintenio:
el Nobel para Gabriel García Márquez, en 1982, y el Cervantes
para Álvaro Mutis, entregado en el 2002. Si la salud de una literatura
se midiera por los premios internacionales, la colombiana podría
darse por bien servida pues a los dos anteriores (el más importante
del mundo, y de la lengua española, respectivamente) se puede añadir
el Rómulo Gallegos (el más importante de Hispanoamérica)
otorgado a Manuel Mejía Vallejo por La casa de las dos palmas
en 1989. El caso de Mutis es interesante pues prácticamente
toda su obra narrativa ha sido publicada en los dos últimos decenios
(las tribulaciones de Maqroll empezaron en 1986 con La nieve del almirante
y no estamos seguros de que hayan terminado en el 93 con Tríptico
de mar y tierra). El de Gabo es todavía más impresionante
pues su genialidad ha sido capaz de producir, después del 82, una
obra tan extensa, tan llena de humor, encanto y fantasía como para
tener el mérito de ser el único escritor de la historia al
que podrían darle el Nobel por segunda vez. Recuerdo sólo
tres títulos: El amor en los tiempos del cólera (1985),
El general en su laberinto (1989) y Del amor y otros demonios
(1994), pero, fuera de sus memorias, Vivir para contarlo, García
Márquez publicará en breve varias novelas cortas.
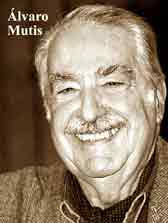 En
el mismo año en que comienzo este apretado resumen de dos décadas,
1982, se publicó una novela que la crítica pone al lado de
las grandes creaciones barrocas de Carpentier. Se trata de La tejedora
de coronas, de Germán Espinosa, un libro de gran erudición
histórica, elaborado en un lenguaje tan preciso y precioso que los
críticos se dividen en definir a veces como perfecto y a veces como
parnasiano. En estos mismos años R.H. Moreno Durán ha seguido
desplegando su vasta cultura literaria y su indudable agilidad verbal (a
veces desperdiciada en una incontenible maledicencia) en novelas como,
Mambrú (1996), y Cartas en el asunto (1995).
De su narrativa dice Luz Mary Giraldo que "se fundamenta en el estilo paródico,
el impulso cuestionador, el juego con la escritura autoconsciente y un
lenguaje altamente sugestivo". Otro escritor que se destaca es Fernando
Cruz Kronfly, quien ha sabido traducir su formación filosófica
en densas obras de narrativa como El embarcadero de los incurables
(1998) y La ceremonia de la soledad (1992). Si Moreno Durán
seduce con la risa, Cruz Kronfly lo consigue con la seriedad.
En
el mismo año en que comienzo este apretado resumen de dos décadas,
1982, se publicó una novela que la crítica pone al lado de
las grandes creaciones barrocas de Carpentier. Se trata de La tejedora
de coronas, de Germán Espinosa, un libro de gran erudición
histórica, elaborado en un lenguaje tan preciso y precioso que los
críticos se dividen en definir a veces como perfecto y a veces como
parnasiano. En estos mismos años R.H. Moreno Durán ha seguido
desplegando su vasta cultura literaria y su indudable agilidad verbal (a
veces desperdiciada en una incontenible maledicencia) en novelas como,
Mambrú (1996), y Cartas en el asunto (1995).
De su narrativa dice Luz Mary Giraldo que "se fundamenta en el estilo paródico,
el impulso cuestionador, el juego con la escritura autoconsciente y un
lenguaje altamente sugestivo". Otro escritor que se destaca es Fernando
Cruz Kronfly, quien ha sabido traducir su formación filosófica
en densas obras de narrativa como El embarcadero de los incurables
(1998) y La ceremonia de la soledad (1992). Si Moreno Durán
seduce con la risa, Cruz Kronfly lo consigue con la seriedad.
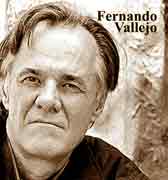 En
cuanto a los nuevos escritores, aquellos que han crecido en el país
urbanizado y violento que ha sido Colombia en los últimos decenios,
que han escrito desde una sensibilidad y unas experiencias muy distintas
a las de los escritores que nacieron hace más de medio siglo, y
que tienen edad para seguir madurando y escribiendo en las próximas
décadas, éstos constituyen un grupo tan numeroso que ocuparse
de todos haría de este artículo un interminable directorio
de nombres. Como se sabe, "genial" es el único adjetivo que no les
parece pequeño a la mayoría de los autores, y la omisión
de un nombre despierta odios y vendettas para toda la vida. Dado
el espacio, mencionaré sólo a aquellos que han publicado
más de un libro de narrativa, que me han gustado a mí o a
muchos lectores, y que manifiestan una seria y resuelta dedicación
al oficio. No los dividiré por escuelas ni por regiones (los paisas,
los capitalinos, los costeños, los de Barcelona) pues creo que la
buena literatura no depende de proclamas estilísticas y menos del
lugar de domicilio.
En
cuanto a los nuevos escritores, aquellos que han crecido en el país
urbanizado y violento que ha sido Colombia en los últimos decenios,
que han escrito desde una sensibilidad y unas experiencias muy distintas
a las de los escritores que nacieron hace más de medio siglo, y
que tienen edad para seguir madurando y escribiendo en las próximas
décadas, éstos constituyen un grupo tan numeroso que ocuparse
de todos haría de este artículo un interminable directorio
de nombres. Como se sabe, "genial" es el único adjetivo que no les
parece pequeño a la mayoría de los autores, y la omisión
de un nombre despierta odios y vendettas para toda la vida. Dado
el espacio, mencionaré sólo a aquellos que han publicado
más de un libro de narrativa, que me han gustado a mí o a
muchos lectores, y que manifiestan una seria y resuelta dedicación
al oficio. No los dividiré por escuelas ni por regiones (los paisas,
los capitalinos, los costeños, los de Barcelona) pues creo que la
buena literatura no depende de proclamas estilísticas y menos del
lugar de domicilio.
 Enrique
Serrano, otra joven promesa (joven, insisto, en términos literarios),
con menos éxito en ventas que los anteriores, pero con una prosa
más elaborada, ha seguido el camino preferido por los escritores
románticos. Como ellos, sitúa sus refinadas y pulidas narraciones
(La marca de España, 1997, De parte de Dios, 2000)
en épocas lejanas y en lejanos ámbitos. Otro que sitúa
su ficción en tierras remotas, aunque en tiempos actuales y países
vividos, es el joven Juan Gabriel Vásquez de quien su indudable
talento ha producido abrebocas (Persona, 1997, Los amantes de
todos los santos, 2001) tan bien logrados que permiten presagiar lo
mejor.
Enrique
Serrano, otra joven promesa (joven, insisto, en términos literarios),
con menos éxito en ventas que los anteriores, pero con una prosa
más elaborada, ha seguido el camino preferido por los escritores
románticos. Como ellos, sitúa sus refinadas y pulidas narraciones
(La marca de España, 1997, De parte de Dios, 2000)
en épocas lejanas y en lejanos ámbitos. Otro que sitúa
su ficción en tierras remotas, aunque en tiempos actuales y países
vividos, es el joven Juan Gabriel Vásquez de quien su indudable
talento ha producido abrebocas (Persona, 1997, Los amantes de
todos los santos, 2001) tan bien logrados que permiten presagiar lo
mejor.
 En
este encogido resumen he podido mencionar a más de cincuenta autores
que han publicado varios libros en los últimos veinte años.
Los omitidos son muchísimos más, pues se calcula que en este
periodo han aparecido en el país cerca de mil quinientas obras de
narrativa colombiana, con tiradas que van desde los más frecuentes
mil hasta las decenas de miles de ejemplares (todavía raros, por
desgracia). Que haya tantos títulos y tanto movimiento es algo completamente
nuevo y alentador. La ley del libro del presidente Betancur ha tenido buenos
efectos en el campo editorial. Hace menos de medio siglo un autor colombiano
estaba limitado a tiradas minúsculas en hechizas editoriales nacionales
que ni siquiera podían imprimir aquí los libros (en 1961
Aguirre Editor de Medellín imprimió en Argentina dos mil
ejemplares de El coronel no tiene quien le escriba, de los cuales
no se alcanzaron a vender ni 500). Los escritores colombianos tenían
que acudir a México, Argentina o España para superar tiradas
de cinco mil ejemplares. Hoy esto no sucede siempre, y cientos de autores
colombianos publican cada año sus creaciones en editoriales nacionales
o extranjeras afincadas aquí. La saludable aparición de los
agentes literarios internacionales (Anne-Marie Vallat, Mercedes Casanovas,
Juan Cruz, Carmen Balcells) ha significado que ahora las grandes editoriales
paguen anticipos decentes, y ya los escritores no necesariamente se mueren
de hambre ni se tienen que refugiar como última orilla en la bohemia,
el alcoholismo, la academia o el resentimiento. Decenas de ellos reciben
anticipos editoriales que les permiten vivir del oficio, y unos cuantos
puñados han sido publicados en el primer mundo, traducidos a diferentes
idiomas y distribuidos en muchos países. Comparado con el frente
político, con el de la guerra, el de la industria, el petróleo
o el café, la literatura colombiana no está en crisis.
En
este encogido resumen he podido mencionar a más de cincuenta autores
que han publicado varios libros en los últimos veinte años.
Los omitidos son muchísimos más, pues se calcula que en este
periodo han aparecido en el país cerca de mil quinientas obras de
narrativa colombiana, con tiradas que van desde los más frecuentes
mil hasta las decenas de miles de ejemplares (todavía raros, por
desgracia). Que haya tantos títulos y tanto movimiento es algo completamente
nuevo y alentador. La ley del libro del presidente Betancur ha tenido buenos
efectos en el campo editorial. Hace menos de medio siglo un autor colombiano
estaba limitado a tiradas minúsculas en hechizas editoriales nacionales
que ni siquiera podían imprimir aquí los libros (en 1961
Aguirre Editor de Medellín imprimió en Argentina dos mil
ejemplares de El coronel no tiene quien le escriba, de los cuales
no se alcanzaron a vender ni 500). Los escritores colombianos tenían
que acudir a México, Argentina o España para superar tiradas
de cinco mil ejemplares. Hoy esto no sucede siempre, y cientos de autores
colombianos publican cada año sus creaciones en editoriales nacionales
o extranjeras afincadas aquí. La saludable aparición de los
agentes literarios internacionales (Anne-Marie Vallat, Mercedes Casanovas,
Juan Cruz, Carmen Balcells) ha significado que ahora las grandes editoriales
paguen anticipos decentes, y ya los escritores no necesariamente se mueren
de hambre ni se tienen que refugiar como última orilla en la bohemia,
el alcoholismo, la academia o el resentimiento. Decenas de ellos reciben
anticipos editoriales que les permiten vivir del oficio, y unos cuantos
puñados han sido publicados en el primer mundo, traducidos a diferentes
idiomas y distribuidos en muchos países. Comparado con el frente
político, con el de la guerra, el de la industria, el petróleo
o el café, la literatura colombiana no está en crisis.