
LA PASIÓN APACIBLE
| ENRIQUE HÉCTOR GONZÁLEZ |
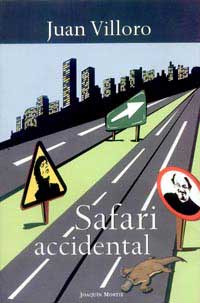 |
Juan Villoro,
Safari accidental, Joaquín Mortiz, Joaquín Mortiz, México, 2005. |
SSerá tal vez porque uno de sus reconocidos maestros —como el de varios que andan por allí— fue nada menos que Monterroso; porque su padre es filósofo (y la seriedad de esas profundidades suele vacunar a la inversa la vocación); o quizá debido a que una temprana afición al rock lo hizo madurar antes de tiempo (se trata de una música esencialmente festiva, comparada con el jazz, el blues y Facundo Cabral), el caso es que Juan Villoro, uno de los narradores activos más fecundos y de timbre más reconocible en la literatura mexicana actual, es también de los pocos que conservan ese rasgo que hace de Twain Twain, de El Quijote El Quijote y, en general, de la lectura un espacio habitable: la amenidad.
Estará por cumplir los cincuenta de edad pero desde hace casi treinta años, desde que apareció El mariscal de campo, en edición marginal con tres historias de muy buena factura y, como siempre, gratas al paladar, Villoro no ha dejado de ser él mismo: un contador con saldo favorable de lectores, un administrador de la empresa más preciadamente heredada de Monterroso, ésa que tiene como lema "No aburrirás a tu público". Acaso lo que, afortunadamente, empieza a desaparecer de su prosa, es esa frase fresoidea, ese chistecito abrupto que sólo se entendía, para usar sus propios ejemplos, silbando una rola de los Rolling en un concierto de Moby o liberando el estrés en Liverpool, peculiares analogías que revelaban, más bien, su procedencia educativa de un colegio alemán.

De un tiempo más reciente a esta parte es difícil referirse a la nueva narrativa mexicana sin incluirlo. Su presencia constante, además, en publicaciones periódicas y en coloquios de diversa índole, lo vuelven ajonjolí de casi todos los moles, una suerte de Monsiváis sin cuya consulta una noticia del mundo del arte, o aun de la política, pierde cierta credibilidad en los medios. La celebridad alcanza, pues, a Villoro, ni antes ni después, justo en el medio siglo de una vida dedicada con entusiasmo a la literatura y a las relaciones públicas. Es dable abominar de este último perfil cuando los creadores empiezan sólo a vivir del recuerdo y su presente es una caricatura del intelectual integrado; no lo es cuando se evidencia en su obra (lo único que cuenta, finalmente) que aún no han perdido la cordura.
Safari accidental es probablemente el cuarto libro de crónicas de Juan Villoro. Es difícil establecer, en su caso, si Tiempo transcurrido, que vio primero la luz como una serie de crónicas-ficción sobre cada uno de los años enmarcados por la doble tragedia que ha vivido Tlatelolco (el 2 de octubre y el sismo del ‘85), es un libro del género. Un año después reúne esos textos en forma de libro y más tarde, entre volúmenes de cuentos y de ensayos y algunas novelas, se publican Palmeras de la brisa rápida y Los once de la tribu. Con tres importantes premios a cuestas, obtenidos (entre 1999 y 2004) por obras de la madurez en cada uno de los géneros señalados, Villoro vuelve a la carga, a finales de 2005, con Safari accidental, un libro que, desde el principio, entiende la crónica como "la restitución de esa palabra perdida" que nunca termina de divorciarse de la pura invención a fuerza de estar tan comprometida con la realidad entrecomillada a la que aludía Nabokov: la única manera de que esta palabra tenga algún sentido es bajo el imperio de esas cuatro comas aladas.
El libro está perfectamente organizado. El mundo de la política interior, del rock, de ciudades más que visibles, de la mediática sociedad de consumo y de la literatura se dejan representar por sendas secciones que incluyen casi el mismo número de crónicas: cuatro o cinco. El autor, como siempre, se vale de variados artificios para sumergir sus textos en una paciente atmósfera de juego y perplejidad. No se trata sino de una actitud que revela una forma de ejercer el oficio literario que, si bien no es exclusiva de Villoro ni resulta, con mucho, la que mejor define la apariencia lúdica de sus textos, está en la base de sus procedimientos y constituye uno de sus principios creativos más plenos: el divertido (en su doble acepción de gracioso y diverso) roce de las cosas, la manera en que conversan ávidamente las dimensiones de lo causal y lo casual.
El humor no es cosa de risa. Sin embargo, hay que recordar con Juan Villoro (la frase es de uno de sus primeros cuentos) que "la vida es un chiste y lo importante es saber contarlo". La monterrosiana amenidad que mamó en sus primera letras, me parece, tocó de una vez y para siempre, como un profético rey Midas, la prosa del autor, de manera que es difícil no reconocer esas huellas dactilares en casi todo lo que escribe, un estilo tan definido (como el del propio Monterroso, el de Monsiváis o el de García Márquez) que no obedece a lo chistoso del asunto (casi nunca lo es) ni a fórmulas retóricas como el calembur o la paradoja (Villoro no es ni Wilde ni Cabrera Infante) para contar con gracia —y eso que los antiguos llamaban donaire— las historias que lo atrapan.
Se puede reconocer hasta frases idénticas de uno a otro libro (en la crónica sobre Berlín habla de un maestro del Colegio Alemán que aceptaba "que el dentista le barrenara los dientes sin anestesia", tal como lo habría admitido, con la misma expresión, el protagonista de "Espejo retrovisor", el cuento inicial de Albercas, si el amor de su vida le hubiera hecho caso. Esta clase de autoplagios ocurren en muchos autores y, en una de ésas, pueden incluso ser inconscientes; llama la atención que el autor utilice la misma frase en un texto de ficción y en uno que aparenta no serlo, en un ornitorrinco, neologismo de uso con el que Villoro bautiza a la crónica como género, luego de recordar que centauro fue la voz que Alfonso Reyes ideó para referirse al ensayo y su hibridez esencial, siempre a caballo entre la ciencia y el arte. La doble comparecencia sugiere, asimismo, que para Villoro es una la literatura y dos (o más) las obsequiosas formas canónicas de quienes aún suelen ribetearla para entenderse con ella.
Sea como fuere, estamos frente a un escritor de voz consolidada cuyas crónicas son, en efecto, un palmípedo que empatiza lo mismo con egos desmesurados como el de Bono o Mick Jagger que con los líderes indígenas de una caravana zapatista que se cumplió en el inopinado objetivo de caminar y aglutinar antes que en el de arribar a una ciudad que no es La Meca ni La Meta de ninguna causa. Safari accidental recorre las islas de sus temas como el otoño de Lezama, sin prisa, con el ánimo expedicionario de quien conoce la paciente longitud de sus pasos, celebrando el ritmo más cadencioso que la forma libresca adquiere frente a la periodística urgencia original ("una crónica lograda es literatura bajo presión", reza otro de los incontables aforismos que pueden espigarse de la prosa de Villoro), a la caza de su tema no como el reportero engañado por la relevancia de la exclusiva sino como un escritor de pasiones apacibles cuyo fraseo despierta siempre, al menos en este lector, la sagrada figura de la sonrisa.