¡En guardia, os lo ruego!
Arturo Gómez-Lamadrid
Hay momentos en que el alma más serena, la más dueña de sí misma, se abandona a violencias que le exigen las potencias subalternas de la imaginación.
Alexandre Dumas
Let me take you down ‘cause I’m going to
strawberry fields, nothing is real
and there is nothing to get hang about
Lennon-Mc Cartney
Imaginar es disolver barreras, ignorar fronteras, subvertir la visión del mundo que nos ha sido impuesta.
Alberto Manguel
Con amor, con dolor para Ricardo, Diana, Richi, Andrea, Dianita, Cecilia y Margarita
In memoriam
 Era la noche de Todos los Santos de 1820 en una pequeña ciudad de la Picardía, al nordeste de París. Un joven de dieciocho años interesado hasta entonces sólo por la caza, las mujeres y los placeres que dan una vida en el campo, consigue a duras penas un boleto para el teatro que resulta la mejor opción para pasar la noche en este lugar donde no pasa nada. En la obra es cuestión de un príncipe melancólico e indeciso, de un rey confiado, de su hermano codicioso y pérfido, de una reina traicionera, de envenenamiento y muerte. Nada nuevo. Pero la manera de decir deslumbra al joven provinciano. Acaba de descubrir a Shakespeare. Desde ese momento se vuelca hacia el teatro. Su talento, su trabajo y el tiempo, lo convertirían en un artista del "simple misterio de contar historias" (Henry James). Francia vive entonces bajo la Restauración borbónica. Vencido el gran corso, la monarquía trata de acomodarse a los nuevos tiempos; los artistas también. Es el siglo clave en el cambio de estatuto de la "gente de letras", como los llamaba Descartes. En adelante, ya no dependerían forzosamente del poder. El Estado y la Iglesia no serían más las únicas posibilidades para ejercer su oficio. Por primera vez este poder espiritual era laico e independiente. Con dificultades, matices, retrocesos, pero siguiendo una tendencia histórica irreversible. Era la noche de Todos los Santos de 1820 en una pequeña ciudad de la Picardía, al nordeste de París. Un joven de dieciocho años interesado hasta entonces sólo por la caza, las mujeres y los placeres que dan una vida en el campo, consigue a duras penas un boleto para el teatro que resulta la mejor opción para pasar la noche en este lugar donde no pasa nada. En la obra es cuestión de un príncipe melancólico e indeciso, de un rey confiado, de su hermano codicioso y pérfido, de una reina traicionera, de envenenamiento y muerte. Nada nuevo. Pero la manera de decir deslumbra al joven provinciano. Acaba de descubrir a Shakespeare. Desde ese momento se vuelca hacia el teatro. Su talento, su trabajo y el tiempo, lo convertirían en un artista del "simple misterio de contar historias" (Henry James). Francia vive entonces bajo la Restauración borbónica. Vencido el gran corso, la monarquía trata de acomodarse a los nuevos tiempos; los artistas también. Es el siglo clave en el cambio de estatuto de la "gente de letras", como los llamaba Descartes. En adelante, ya no dependerían forzosamente del poder. El Estado y la Iglesia no serían más las únicas posibilidades para ejercer su oficio. Por primera vez este poder espiritual era laico e independiente. Con dificultades, matices, retrocesos, pero siguiendo una tendencia histórica irreversible.
En una sociedad en la que el número de lectores crecía pero los iletrados eran aún legión, la palabra oral tenía mayor fuerza que la escrita. El teatro no sólo divertía a la gente, influía en ella, le decía cosas, la educaba. En París, según Pietro Citati, "el teatro era todo: la vida civil, política, económica no era sino una continuación, una prolongación de la existencia electrizante y efímera de los escenarios". Dieciséis meses después de aquel asombro capital, el joven alto y delgado, de pelo crespo y rasgos en los que asomaban con sutileza genes de raza negra, se decide al fin a dejar su pueblo natal y a probar suerte en París. En su valija lleva algunas direcciones de personas que conocieron y estimaron a su padre —un fornido general napoleónico— y en su mano el don de una hermosa caligrafía.
 Las recomendaciones surten efecto y el joven picardo obtiene un empleo como supernumerario en las oficinas del duque de Orléans. Muy pronto, la vida en la urbe y el trato con la gente del medio en el que se desenvuelve le hacen tomar conciencia de todo lo que ignora, de las lecturas nunca hechas, de los autores fundamentales, y decide remediarlo. Con disciplina y empeño, tras sus largas jornadas de trabajo, lee incansablemente: Esquilo, Sófocles, Eurípides, Séneca, Aristófanes, Homero, Virgilio, Dante, Ronsard, el cardenal de Retz, Saint-Simon, Richelieu, Molière, Voltaire, Lamartine, Hugo, Goethe, Schiller, Shakespeare, Byron, Walter Scott, Fenimore Cooper, y un largo etcétera. Descubre el mundo de otra forma, se descubre él mismo; su imaginación, un poco aletargada, se dispara. Lo que era intuición y anhelo se vuelve programa. Entre 1823 y 1828 escribe poesía, algunos relatos y una obra de teatro: Cristina en Fontainebleau, que pasan casi inadvertidos. Sin embargo, no ceja en su afán, lo que le permite —antes aun del célebre Hernani, de Hugo, que oficializaría la querella entre clásicos y románticos— obtener un éxito contundente con una pieza que en opinión de una gran parte de los críticos e historiadores de la literatura es el primer drama romántico francés: Enrique III y su corte, representada por primera vez el 10 de febrero de 1829 en la Comédie Française. Luego de ese primer triunfo y durante los siguientes cuarenta años, escribiría dramas, vodeviles y comedias, pero también novelas, relatos, cuentos, crónicas, artículos periodísticos, óperas y memorias, hasta formar una impresionante obra de más de cuatrocientos títulos. Las recomendaciones surten efecto y el joven picardo obtiene un empleo como supernumerario en las oficinas del duque de Orléans. Muy pronto, la vida en la urbe y el trato con la gente del medio en el que se desenvuelve le hacen tomar conciencia de todo lo que ignora, de las lecturas nunca hechas, de los autores fundamentales, y decide remediarlo. Con disciplina y empeño, tras sus largas jornadas de trabajo, lee incansablemente: Esquilo, Sófocles, Eurípides, Séneca, Aristófanes, Homero, Virgilio, Dante, Ronsard, el cardenal de Retz, Saint-Simon, Richelieu, Molière, Voltaire, Lamartine, Hugo, Goethe, Schiller, Shakespeare, Byron, Walter Scott, Fenimore Cooper, y un largo etcétera. Descubre el mundo de otra forma, se descubre él mismo; su imaginación, un poco aletargada, se dispara. Lo que era intuición y anhelo se vuelve programa. Entre 1823 y 1828 escribe poesía, algunos relatos y una obra de teatro: Cristina en Fontainebleau, que pasan casi inadvertidos. Sin embargo, no ceja en su afán, lo que le permite —antes aun del célebre Hernani, de Hugo, que oficializaría la querella entre clásicos y románticos— obtener un éxito contundente con una pieza que en opinión de una gran parte de los críticos e historiadores de la literatura es el primer drama romántico francés: Enrique III y su corte, representada por primera vez el 10 de febrero de 1829 en la Comédie Française. Luego de ese primer triunfo y durante los siguientes cuarenta años, escribiría dramas, vodeviles y comedias, pero también novelas, relatos, cuentos, crónicas, artículos periodísticos, óperas y memorias, hasta formar una impresionante obra de más de cuatrocientos títulos.
Nunca cesaría su avidez por las mujeres ni la persecución de la fama y el dinero. Tampoco renunciaría a la profunda convicción de una monarquía ruinosa y de la necesidad de una República para esa nación que tanto amaba; en su frenesí vital, cada uno de sus actos estaría motivado por unas u otra.
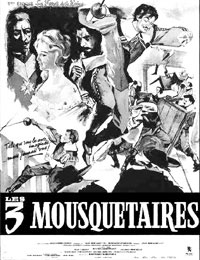 ALEXANDRE DUMAS NACIÓ EN la madrugada del 24 de julio de 1802, en Villers-Cotterêts, un poblado de Valois, tierra de reyes, en el departamento de Aisnes, antiguo coto de caza real y en cuyo castillo, el 15 de agosto de 1539, François i firmó la ordenanza que hacía obligatorio el uso del francés en lugar del latín en los textos oficiales del reino. Nieto de un noble normando —aventurero y cínico que para poder regresar a Francia había vendido a tres hijos— y de una esclava negra de Santo Domingo; hijo de un general —reconocido tardíamente por su padre, célebre por su fuerza física— y de una joven perteneciente a la pequeña burguesía de provincia, el niño pierde a su padre cuando no tiene aún cuatro años, lo que deja a su madre en la pobreza y el desamparo. Pasarían varios años antes de que la imaginación, la pluma y el trabajo de Alexandre pudieran revertir tal situación. ALEXANDRE DUMAS NACIÓ EN la madrugada del 24 de julio de 1802, en Villers-Cotterêts, un poblado de Valois, tierra de reyes, en el departamento de Aisnes, antiguo coto de caza real y en cuyo castillo, el 15 de agosto de 1539, François i firmó la ordenanza que hacía obligatorio el uso del francés en lugar del latín en los textos oficiales del reino. Nieto de un noble normando —aventurero y cínico que para poder regresar a Francia había vendido a tres hijos— y de una esclava negra de Santo Domingo; hijo de un general —reconocido tardíamente por su padre, célebre por su fuerza física— y de una joven perteneciente a la pequeña burguesía de provincia, el niño pierde a su padre cuando no tiene aún cuatro años, lo que deja a su madre en la pobreza y el desamparo. Pasarían varios años antes de que la imaginación, la pluma y el trabajo de Alexandre pudieran revertir tal situación.
Dice Robert Louis Stevenson: "El poder de crear es innato y no puede por lo tanto ser aprendido o simulado. Pero el empleo hábil de las cualidades que se poseen, el cálculo de la proporción que debe darse a cada parte en relación con las demás y con el conjunto, la eliminación de lo inútil, el énfasis de lo importante y la preservación de una unidad de tono, de principio a fin, todo eso que, reunido, constituye la perfección técnica, es a final de cuentas, cuestión de trabajo y de coraje intelectual." La definición viene como anillo al dedo a Dumas. Niño aún, su reticencia a la escuela va a la par de su gusto por la lectura. Lee pasajes de la Biblia, Robinson Crusoe, Las mil y una noches, El diario del Imperio, no mucho más. Pero eso le basta para aguijonear y desatar su fantasía. La formación intelectual vendría mucho más tarde, por iniciativa propia, como autodidacta. También vendría el aprendizaje de las técnicas narrativas desarrollado primero en las obras de teatro y posteriormente en las novelas. Trabajaba hasta dieciséis horas por día. Muchas de las historias que nos contó no fueron ideas originales suyas, pero la manera de hacerlo superó por mucho la de sus colaboradores. Vampiro que chupa la sangre de la realidad, de la lectura, de lo que oye, ve o le cuentan, Dumas vierte la materia prima en un molde que es sólo suyo, un arte hecho de imaginación, poesía y savoir faire con que urde una intriga, cincela una historia. Ya sea que el azar lo ponga frente a las Memorias de M. d’Artagnan, de Courtilz de Sandras (Los tres mosqueteros), a la nota roja de algún diario parisino (Crímenes célebres), que la curiosidad lo lleve a los archivos de la prefectura de París (El conde de Montecristo), o que lea una historia y decida hacer su propia versión (La mujer del collar de terciopelo), el detonador esta ahí, hace falta pasarlo por el poderoso e intrincado tamiz del ensueño, la técnica y el trabajo para que tengamos los resultados que conocemos.
Marie-Louise Labouret, su madre, sortea con decisión y un poco de suerte la difícil circunstancia. Alexandre ha crecido y obtenido trabajo en la capital del reino. También ha dejado sus amores en Villers-Cotterêts. En París conoce a una costurera nueve años mayor que él y empieza a hacer vida de pareja. En 1824, el dinero que gana le alcanza para que su madre se traslade a la ciudad a vivir con él y para mantener a un hijo que viene en camino: el futuro autor de La dama de las camelias. El nacimiento del tercer Alexandre, en julio, coincide con la muerte de Louis xviii. El conde de Artois, hermano del monarca muerto, lo sucede en el trono con el nombre de Charles x, con ello, los ultras ganan poder y se fortalecen en la guerra sin cuartel que libran contra bonapartistas y republicanos, una lucha política cuyo paralelo en las letras es la disputa entre clásicos y románticos. Conforme pasa el tiempo el régimen se endurece, a pesar de la abundancia de salones literarios, publicaciones e iniciativas artísticas: Berlioz experimenta e innova con instrumentos y armonías, Delacroix con el color. Mientras tanto, Alexandre ha obtenido un mejor puesto: en julio de 1829 es designado bibliotecario adjunto del duque de Orléans en la biblioteca del Palais Royal. Marion Delorme, la obra de Hugo que había sido montada en la Comédie Française, es súbitamente prohibida. En política y en arte las fuerzas se polarizan. Por fin, en 1830, sucede lo inevitable. La promulgación de cuatro ordenanzas de Charles x prende la chispa: el rey disuelve la Cámara, somete a la prensa a una censura rigurosa y advierte que las imprentas y los linotipos que sirvan para la elaboración de los periódicos prohibidos serán confiscados, promulga una nueva ley electoral y ordena las próximas elecciones para el mes de septiembre. La monarquía desgarra la bandera tricolor revolucionaria y enarbola una en la que sólo figura el blanco de una realeza que se quiere eterna. A fines de julio, durante tres días, las diversas fuerzas opositoras se baten contra las tropas del Estado y el primero de agosto Louis-Philippe d’Orléans, patrón de Dumas, es proclamado rey de los franceses, no de Francia, matiz lingüístico que pretende calmar las furias republicanas. Hugo analizaría magistralmente esta revolución abortada en Los miserables; por su parte, en sus Memorias, Dumas hablaría de ella en los siguientes términos:
 ¡Los que hicieron la Revolución de 1830, fue esa juventud ardiente del proletariado heroico que inicia el incendio, es cierto, pero que lo extingue con su sangre; esos hombres del pueblo a los que se aleja una vez la obra terminada y que, muriéndose de hambre, después de haber montado guardia en la puerta del Tesoro público, se alzan sobre sus pies descalzos para ver, desde la calle, a los invitados parásitos del poder, convidados, en detrimento de ellos, a la arrebatiña de los puestos, al festín de los cargos, a la repartición de los honores! ¡Los hombres que hicieron la Revolución de 1830 son los mismos hombres que dos años más tarde, por la misma causa, fueron muertos en Saint-Merri; sólo que esta vez habían cambiado de nombre, justamente porque no habían cambiado de principios: en lugar de llamarles héroes, se les llamaba rebeldes! ¡No son sino los renegados de todas las opiniones quienes nunca son rebeldes a ningún poder! ¡Los que hicieron la Revolución de 1830, fue esa juventud ardiente del proletariado heroico que inicia el incendio, es cierto, pero que lo extingue con su sangre; esos hombres del pueblo a los que se aleja una vez la obra terminada y que, muriéndose de hambre, después de haber montado guardia en la puerta del Tesoro público, se alzan sobre sus pies descalzos para ver, desde la calle, a los invitados parásitos del poder, convidados, en detrimento de ellos, a la arrebatiña de los puestos, al festín de los cargos, a la repartición de los honores! ¡Los hombres que hicieron la Revolución de 1830 son los mismos hombres que dos años más tarde, por la misma causa, fueron muertos en Saint-Merri; sólo que esta vez habían cambiado de nombre, justamente porque no habían cambiado de principios: en lugar de llamarles héroes, se les llamaba rebeldes! ¡No son sino los renegados de todas las opiniones quienes nunca son rebeldes a ningún poder!
 Tal es la postura del escritor ante los acontecimientos de esos años agitados. Pero su participación no se limitaría a las palabras: en Soissons, el mismo poblado en el que había descubierto a Shakespeare diez años antes, Dumas tomaría por asalto la guarnición real para confiscar la pólvora que hacía falta a los insurrectos. Al año siguiente, entre los escombros de la convulsión, su obra Antony tendría un éxito resonante. Es, además, un invitado habitual a los domingos del Arsenal, el salón literario de Charles Nodier en donde el talento era la marca de la concurrencia: Lamartine, Hugo, Boulanger, Mérimée, de Vigny y de Musset, entre otros. Dumas asistía acompañado por una de sus dos pasiones del momento: Mélanie Waldor, inspiración del personaje femenino de Antony, de treinta y dos años de edad, poetisa, esposa de un capitán, madre de una niña, amante del vals y de Alexandre. La otra, Belle Kreilssamner, es actriz, madre de dos hijos, judía, ojos azules, nariz recta, fogosa. El autor de La reine Margot escribe apasionadas cartas a Mélanie mientras se refocila con Belle; en marzo de 1831 tendría una hija con ella: Marie-Alexandrine Dumas. La celebridad trae consigo compromisos y un tren de vida en el que se suceden mujeres, fiestas, viajes, duelos —con espada y con pistola—, muebles, trajes, casas, deudas, y aun, tiempo después —en los años de Los tres mosqueteros—, la construcción, en las afueras de París (en Saint-Germain-en-Laye), de un castillo barroco a la imagen de su dueño: esculturas, guirnaldas y minaretes. Ahora la pluma del autor vale, empieza la época de las colaboraciones; los "negros" de Dumas alcanzarían la increíble cifra de cincuenta, Auguste Maquet y Gérard de Nerval serían los más conocidos. Por el momento, en estos años treinta que inician, Stendhal publica Rojo y negro (1831) y Balzac Louis Lambert (1832); Dumas, a quien la epidemia de cólera que hace estragos en un París sublevado no pasó por alto, persevera en el teatro con una obra que le había sido propuesta y cuya autoría rehusó en un principio: La Torre de Nesle. Nuevo éxito. Pero el escritor está cansado, convaleciente, desilusionado por las disputas con los actores y los dueños de los teatros, por la mezquindad de los hombres, y decide viajar. Va a Suiza y al norte de Italia. En sus Impresiones de viaje, escribiría: "Viajar es vivir en toda la plenitud de la palabra; olvidar el pasado y el futuro por el presente, respirar a plenos pulmones, disfrutar de todo, apoderarse de la creación como de algo propio, buscar en la tierra minas de oro en las que nadie ha hurgado, en el aire maravillas que nadie ha visto, pasar después de la muchedumbre y recoger bajo la hierba las perlas y los diamantes que aquélla, ignorante e indiferente, tomó por copos de nieve o gotas de rocío." Tal es la postura del escritor ante los acontecimientos de esos años agitados. Pero su participación no se limitaría a las palabras: en Soissons, el mismo poblado en el que había descubierto a Shakespeare diez años antes, Dumas tomaría por asalto la guarnición real para confiscar la pólvora que hacía falta a los insurrectos. Al año siguiente, entre los escombros de la convulsión, su obra Antony tendría un éxito resonante. Es, además, un invitado habitual a los domingos del Arsenal, el salón literario de Charles Nodier en donde el talento era la marca de la concurrencia: Lamartine, Hugo, Boulanger, Mérimée, de Vigny y de Musset, entre otros. Dumas asistía acompañado por una de sus dos pasiones del momento: Mélanie Waldor, inspiración del personaje femenino de Antony, de treinta y dos años de edad, poetisa, esposa de un capitán, madre de una niña, amante del vals y de Alexandre. La otra, Belle Kreilssamner, es actriz, madre de dos hijos, judía, ojos azules, nariz recta, fogosa. El autor de La reine Margot escribe apasionadas cartas a Mélanie mientras se refocila con Belle; en marzo de 1831 tendría una hija con ella: Marie-Alexandrine Dumas. La celebridad trae consigo compromisos y un tren de vida en el que se suceden mujeres, fiestas, viajes, duelos —con espada y con pistola—, muebles, trajes, casas, deudas, y aun, tiempo después —en los años de Los tres mosqueteros—, la construcción, en las afueras de París (en Saint-Germain-en-Laye), de un castillo barroco a la imagen de su dueño: esculturas, guirnaldas y minaretes. Ahora la pluma del autor vale, empieza la época de las colaboraciones; los "negros" de Dumas alcanzarían la increíble cifra de cincuenta, Auguste Maquet y Gérard de Nerval serían los más conocidos. Por el momento, en estos años treinta que inician, Stendhal publica Rojo y negro (1831) y Balzac Louis Lambert (1832); Dumas, a quien la epidemia de cólera que hace estragos en un París sublevado no pasó por alto, persevera en el teatro con una obra que le había sido propuesta y cuya autoría rehusó en un principio: La Torre de Nesle. Nuevo éxito. Pero el escritor está cansado, convaleciente, desilusionado por las disputas con los actores y los dueños de los teatros, por la mezquindad de los hombres, y decide viajar. Va a Suiza y al norte de Italia. En sus Impresiones de viaje, escribiría: "Viajar es vivir en toda la plenitud de la palabra; olvidar el pasado y el futuro por el presente, respirar a plenos pulmones, disfrutar de todo, apoderarse de la creación como de algo propio, buscar en la tierra minas de oro en las que nadie ha hurgado, en el aire maravillas que nadie ha visto, pasar después de la muchedumbre y recoger bajo la hierba las perlas y los diamantes que aquélla, ignorante e indiferente, tomó por copos de nieve o gotas de rocío."
A su regreso a París una idea lo persigue: contar la historia de Francia en una serie de novelas que hagan del conocimiento popular la grandeza de su nación, relatar el largo camino de la transformación de una Galia sometida por los césares en un país cuyo pueblo busca con obstinación la libertad. Pero eso llevará tiempo por el momento, para contrarrestar el fasto de las recepciones "luisfelipianas" a las que no son invitados los románticos, Alexandre decide dar una gran fiesta de disfraces a la que no será invitado el rey sino Lafayette, emblema de los republicanos y de las ambigüedades de la época, pues el célebre marqués había sellado con un beso la ascensión del nuevo rey, quien poco después lo alejaría del poder. En el convite, los platillos ofrecidos son las presas abatidas por el mismo anfitrión en una frenética jornada de caza. Le tout Paris de las letras, la pintura, la música, el teatro y la edición disfruta de esta bacanal espoleada con torrentes de vino y champagne. Delacroix, disfrazado de Dante, pinta ex profeso para la ocasión un cuadro símbolo del arte de la época: en un primer plano, un caballero ensangrentado es arrastrado por su caballo también herido, en medio de muertes y agonías, mientras un río apacible recibe los labios escaldados y resecos de los sobrevivientes; en el fondo, el cielo, muy azul, iluminado por un sol rojo y declinante, dilata las nubes rosas que se alejan después de la batalla.
 EL PASO DEL DRAMATURGO al novelista constituye uno de los puntos clave en la escritura dumasiana. Su trilogía que nos cuenta el siglo xvii francés: Los tres mosqueteros, Veinte años después y El vizconde de Bragelonne son una ilustración ejemplar de las palabras de Borges con respecto a la novela de aventuras. El argentino señaló el intrínseco rigor del género y lo comparó con la tendencia a lo informe de la novela "psicológica" que se pretende, además, "realista" pues prefiere "que olvidemos su carácter de artificio verbal". La novela de aventuras, en cambio, nos dice Borges, "no se propone como una trascripción de la realidad, es un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustificada". En una entrevista para la televisión francesa, otro ilustre argentino, Adolfo Bioy Casares, habló de su gusto por la novela sajona: Stevenson, Conrad, Wells, Austen, y argumentó: "Me gustan las novelas en donde pasan cosas." Dumas pertenece a tal estirpe. En sus novelas, "la aventura es la forma de la obra, no [sólo] su materia" (Stevenson). El primero en entretenerse con esas aventuras era él mismo. En una carta a George Sand, Dumas hijo le dice que su padre no escribía "sino aquello que lo divertía". Había "hecho pluma" como dramaturgo, demostrando su talento para la creación, la ilación y el ritmo de los diálogos. Cuando inició su etapa como novelista, mostró sus dotes de narrador con una lengua exuberante, prolija, alegre y con una composición equilibrada. La combinación exacta de estas dos cualidades dio a sus historias agilidad, unidad, consistencia. Las novelas comienzan por la acción y no por la preparación, su autor presenta con genialidad a los personajes y sólo después habla de ellos, no a la inversa. Los diálogos hacen avanzar la trama, no están ahí para aclararla. Son novelas que tienen mucho de la oralidad de los cuentos que escuchábamos dichos por una voz envolvente que nos mantenía atentos al más mínimo detalle, que alentaba nuestra curiosidad en vilo y nos hacía preguntar: "¿y luego?" Pero, al lado de esta oralidad hay otros recursos, el monólogo interior por ejemplo, mediante el cual el personaje se revela a sí mismo y a nosotros; o esta relación de inmediatez con la realidad que provoca desdén o sonrisas irónicas entre sus detractores, que en la vivacidad y el brío ven sólo superficialidad y asocian la aparente sencillez de la trama a una visión insustancial de la vida. Sin embargo, el carácter vario y relativo de las cosas como contrapunto de los duelos, las cabalgadas, las intrigas, las evasiones y las emboscadas que pueblan las novelas del autor picardo, también hacen presencia. Están, por supuesto, las acciones de hombres y mujeres, mosqueteros, duquesas, cardenales y reyes, criados y princesas, enfrascados en la vida, haciendo, amando, odiando, tomando decisiones y suponiendo tener bien en mano todos los hilos de su existencia para aparecer más tarde, en la mayoría de los casos, como trebejos del destino. Pero están asimismo sus reflexiones: D’Artagnan, por ejemplo, con su escepticismo a cuestas, lo que no le quita un ápice a su entusiasmo; o Edmond Dantès, quien cavila sobre la injusticia para decidir su proceder: la venganza; pero sobre todo el abad Faria —en el que Dumas, como en muchos otros casos, mezcla realidad y ficción, combinando datos de la biografía de este hombre que existió realmente con frutos de su imaginación para obtener un personaje fascinante— (a quien tanto debe Dantès) quien enseña al futuro Montecristo un sinfín de cosas, la más valiosa entre ellas, pensar. En medio de las pasiones humanas primordiales: la voluntad de poder, el valor, el miedo, el amor, el odio, la abnegación, la codicia, los celos, el instinto de muerte, materia prima de este gran fabulador —pasiones que se reproducen interminablemente para generarse en nosotros mismos a través de la lectura, agregando sin embargo un ingrediente que las aleja de la experiencia vivida en carne propia: el placer, pues como decía Hitchcock, a todo mundo le gusta sentir miedo... sentado confortablemente y sabiendo que no corre ningún peligro—, en medio de dichas están los elementos extraordinarios que vuelven más palpitante la aventura: la "resurrección" de Valentine de Villefort, el tesoro escondido en una isla perdida, el cuerpo decapitado de Milady que se hunde en las aguas del río Lys. Prisiones, campiñas, ciudades, barcos, hostales, abadías, subterráneos, 1572, 1625, 1815, 1840... tantos lugares y tiempos como aventuras. Continente de la irrupción del azar y de lo fantástico en la vida cotidiana, de la preparación minuciosa de cada episodio en función del lector, de la programación exacta del suspenso: el deseo de encontrar respuesta a las preguntas que aquél se ha planteado, la novela de aventuras es un género que mantiene una relación muy directa con su destinatario. La escritura dumasiana responde perfectamente al significado del mito como relato de sucesos, como "historia ficticia [...] que condensa alguna realidad humana de significación universal" (Diccionario de la Real Academia). Fiel a su origen etimológico: lo que ha de venir, las cosas que han de suceder, la aventura es, en las novelas de Dumas, también fiel a una de sus acepciones: el riesgo, el aprieto, el peligro, la duda. Es, en suma, "la esencia de la ficción", (Jean-Yves Tadié). EL PASO DEL DRAMATURGO al novelista constituye uno de los puntos clave en la escritura dumasiana. Su trilogía que nos cuenta el siglo xvii francés: Los tres mosqueteros, Veinte años después y El vizconde de Bragelonne son una ilustración ejemplar de las palabras de Borges con respecto a la novela de aventuras. El argentino señaló el intrínseco rigor del género y lo comparó con la tendencia a lo informe de la novela "psicológica" que se pretende, además, "realista" pues prefiere "que olvidemos su carácter de artificio verbal". La novela de aventuras, en cambio, nos dice Borges, "no se propone como una trascripción de la realidad, es un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustificada". En una entrevista para la televisión francesa, otro ilustre argentino, Adolfo Bioy Casares, habló de su gusto por la novela sajona: Stevenson, Conrad, Wells, Austen, y argumentó: "Me gustan las novelas en donde pasan cosas." Dumas pertenece a tal estirpe. En sus novelas, "la aventura es la forma de la obra, no [sólo] su materia" (Stevenson). El primero en entretenerse con esas aventuras era él mismo. En una carta a George Sand, Dumas hijo le dice que su padre no escribía "sino aquello que lo divertía". Había "hecho pluma" como dramaturgo, demostrando su talento para la creación, la ilación y el ritmo de los diálogos. Cuando inició su etapa como novelista, mostró sus dotes de narrador con una lengua exuberante, prolija, alegre y con una composición equilibrada. La combinación exacta de estas dos cualidades dio a sus historias agilidad, unidad, consistencia. Las novelas comienzan por la acción y no por la preparación, su autor presenta con genialidad a los personajes y sólo después habla de ellos, no a la inversa. Los diálogos hacen avanzar la trama, no están ahí para aclararla. Son novelas que tienen mucho de la oralidad de los cuentos que escuchábamos dichos por una voz envolvente que nos mantenía atentos al más mínimo detalle, que alentaba nuestra curiosidad en vilo y nos hacía preguntar: "¿y luego?" Pero, al lado de esta oralidad hay otros recursos, el monólogo interior por ejemplo, mediante el cual el personaje se revela a sí mismo y a nosotros; o esta relación de inmediatez con la realidad que provoca desdén o sonrisas irónicas entre sus detractores, que en la vivacidad y el brío ven sólo superficialidad y asocian la aparente sencillez de la trama a una visión insustancial de la vida. Sin embargo, el carácter vario y relativo de las cosas como contrapunto de los duelos, las cabalgadas, las intrigas, las evasiones y las emboscadas que pueblan las novelas del autor picardo, también hacen presencia. Están, por supuesto, las acciones de hombres y mujeres, mosqueteros, duquesas, cardenales y reyes, criados y princesas, enfrascados en la vida, haciendo, amando, odiando, tomando decisiones y suponiendo tener bien en mano todos los hilos de su existencia para aparecer más tarde, en la mayoría de los casos, como trebejos del destino. Pero están asimismo sus reflexiones: D’Artagnan, por ejemplo, con su escepticismo a cuestas, lo que no le quita un ápice a su entusiasmo; o Edmond Dantès, quien cavila sobre la injusticia para decidir su proceder: la venganza; pero sobre todo el abad Faria —en el que Dumas, como en muchos otros casos, mezcla realidad y ficción, combinando datos de la biografía de este hombre que existió realmente con frutos de su imaginación para obtener un personaje fascinante— (a quien tanto debe Dantès) quien enseña al futuro Montecristo un sinfín de cosas, la más valiosa entre ellas, pensar. En medio de las pasiones humanas primordiales: la voluntad de poder, el valor, el miedo, el amor, el odio, la abnegación, la codicia, los celos, el instinto de muerte, materia prima de este gran fabulador —pasiones que se reproducen interminablemente para generarse en nosotros mismos a través de la lectura, agregando sin embargo un ingrediente que las aleja de la experiencia vivida en carne propia: el placer, pues como decía Hitchcock, a todo mundo le gusta sentir miedo... sentado confortablemente y sabiendo que no corre ningún peligro—, en medio de dichas están los elementos extraordinarios que vuelven más palpitante la aventura: la "resurrección" de Valentine de Villefort, el tesoro escondido en una isla perdida, el cuerpo decapitado de Milady que se hunde en las aguas del río Lys. Prisiones, campiñas, ciudades, barcos, hostales, abadías, subterráneos, 1572, 1625, 1815, 1840... tantos lugares y tiempos como aventuras. Continente de la irrupción del azar y de lo fantástico en la vida cotidiana, de la preparación minuciosa de cada episodio en función del lector, de la programación exacta del suspenso: el deseo de encontrar respuesta a las preguntas que aquél se ha planteado, la novela de aventuras es un género que mantiene una relación muy directa con su destinatario. La escritura dumasiana responde perfectamente al significado del mito como relato de sucesos, como "historia ficticia [...] que condensa alguna realidad humana de significación universal" (Diccionario de la Real Academia). Fiel a su origen etimológico: lo que ha de venir, las cosas que han de suceder, la aventura es, en las novelas de Dumas, también fiel a una de sus acepciones: el riesgo, el aprieto, el peligro, la duda. Es, en suma, "la esencia de la ficción", (Jean-Yves Tadié).
EN 1835, DUMAS HACE un viaje por el sur de Francia y el Mediterráneo que lo llena de imágenes e ideas para su escritura: Aviñón, Aix, Nîmes, Tarascón, Arles, Marsella, donde visita el Château d’If, que sería la prisión de Dantès. También va a Córcega, Sicilia, Génova, Nápoles, Roma y Florencia. Durante seis meses, Alexandre viaja, escribe y ama. Mientras prepara la travesía, en Lyon, conoce a otra actriz, Hyacinthe-Aimée Cartigny, a quien seduce parsimoniosamente a través de cartas que son el preludio de los encuentros físicos. Luego, ya en pleno viaje y a pesar de Ida, su acompañante en la primera parte del mismo y quien se convertiría años más tarde en su esposa —actriz mediocre, rubia, de tristes ojos azules, cejas negras y una piel blanca y hermosa que cubría un cuerpo propenso a la gordura—, un nuevo amor, una cantante de ópera: Caroline Ungher, con la que había tenido un primer y breve encuentro el año anterior, en el carnaval de París. En Nápoles, adonde regresaría veinticinco años después a vivir y participar en la lucha de Garibaldi, Dumas va al teatro y a la ópera, se relaciona con músicos y actores, adquiere fluidez y dominio del italiano, convive en franca camaradería con los marinos del barco en el que viaja, descubre las costas de Sicilia y visita los vestigios antiguos de Siracusa y Agrigento. El hombre que fusil en mano había tomado una guarnición borbónica apenas cinco años antes, admirado y aclamado por la gente en las ciudades peninsulares es, sin embargo, visto con recelo y desconfianza por el papa Gregorio xvi, quien al día siguiente de concederle audiencia y regalarle un rosario hecho de huesos de oliva provenientes del huerto en el que Jesús oró antes de ser aprehendido, manda arrestarlo y expulsarlo de los Estados pontificios. Alexandre debe regresar a París, mientras Louis-Philippe se consolida y logra apagar los ardores republicanos. Un medio por lo demás eficaz para hacerlo ha sido permitir la libertad de prensa perdida con Charles x. En estos primeros años del régimen orleanista, al lado de periódicos como Le Constitutionnel, Les Débats y Le Courrier français, prorrumpen diarios baratos con muy buen tiraje y que jugarían un papel fundamental tanto en la formación de la opinión como en el nacimiento de la novela por entregas. Dumas escribe para varios periódicos, entre los que figura La Presse, el diario de Émile de Girardin, en donde publica crítica teatral y, sobre todo, cada domingo, un fragmento de novela. Vida de Napoleón, Historia de un tenor y Crónica de Carlomagno, publicadas respectivamente en Le Plutarque français, la Revue et gazette musicale de Paris y Le Siècle, entre 1836 y 1838, son al mismo tiempo la respuesta a una necesidad pecuniaria —pues el teatro no le da ya lo que le dio durante siete años— y el preludio de los grandes éxitos de los cuarenta: Los tres mosqueteros, Veinte años después, El vizconde de Bragelonne, El conde de Montecristo, La reina Margot, todos publicados en periódicos y por entregas. Para esos años, su consuetudinaria actitud de vivir por encima de sus recursos le ha acarreado una crisis financiera que se ha vuelto insoportable: tiene deudas por todos lados; aun su matrimonio con Ida Ferrer, el 5 de febrero de 1840, tiene como principal objetivo salvarse de la bancarrota, pues un amigo de su flamante esposa, Jacques Domange, compra las deudas del escritor sabiendo que al hacerlo asegura un pingüe negocio: durante varios años el trabajo de Alexandre le pertenecerá. La prenda para asegurar la operación se llama Ida. Para evitar a sus acreedores, Dumas se va a Florencia en donde escribe una serie de retratos de pintores: La Galerie de Florence así como diversas colaboraciones para La Revue de Paris: un volumen sobre su viaje a Italia, sus Impresiones de viaje, resultado de su viaje a Bélgica y Alemania en 1838. Pero la grieta financiera de esos años, a pesar de las enormes cantidades de dinero que ganaría posteriormente, lo perseguirá toda su vida. Alexandre permanece en la ciudad de los Médici y Savonarola de junio de 1840 a marzo del año siguiente. Como siempre, trabaja frenéticamente pero sólo logra una ligera reducción de sus deudas. Luego, a su regreso a París, se encuentra con una situación nada halagüeña ni para su teatro ni con los editores, y regresa a Italia. En Roma, asiste al carnaval. La magnífica descripción de éste en un capítulo de El conde de Montecristo debe sin duda mucho a tal estancia. No sólo eso, en compañía del joven príncipe Bonaparte, hijo de Jerónimo, hermano menor de Napoleón, visita la isla de Elba y otra cercana, muy pequeña: Montecristo. Dumas promete al príncipe que, como un homenaje a esta travesía, una de sus próximas novelas se llamará La isla de Montecristo.
 COMO UN VIAJE de descubrimiento en el que la precariedad de enseres es símbolo de nuestra propia precariedad, o como un momento en el que la supervivencia es el único sentido de la vida, encuentro con una parte desconocida de nosotros mismos, la imaginación nos aleja de lo ordinario de la existencia y nos vuelve recelosos contra ella. Agente que nos permite vislumbrar el absoluto —origen y fin de todo—, unión con lo inexplicable, lo inexpresable que sin embargo está ahí, oscuro y maravilloso, arma de dos filos, destructora y estimulante, la imaginación —y la lengua— es nuestro signo distintivo entre los seres vivos. Es el arte del autor, la sustancia genitora de sus historias y es, al mismo tiempo, don propio que mediante el reactivo de la lectura ("semilla de los sueños" la llama Vargas Llosa) provoca nuestro pasmo. Niños aún, esta alquimia entre el que escribe y el que lee, entre el que fabuló y el que recrea, nos angustió con la furia de un mar embravecido o la soledad gélida de una noche en el desierto, nos maravilló con los avatares del capitán Smollet, de Hawkins y Long John Silver a bordo de La Española en lugares que veíamos sólo imaginariamente, nos aterró con la maldad del ogro, la fealdad de la hechicera o la escena en que unos náufragos dejan a la suerte la ruin tarea de decidir quién de ellos será el platillo de los demás, pero también nos serenó con la bondad y la belleza de las hadas. Luego nos volvimos adultos y nos interesaron (tal vez demasiado) los malabares formales, las dislocaciones léxicas, los ejercicios de escritura, las teorías, los análisis y las doctrinas literarias. Y olvidamos —dice Paz de la poesía, es también válido para la novela— que el texto debe cantar y contar. Dumas no lo olvidó nunca, nos encantó con los mosqueteros del rey en pugna permanente con los guardias del cardenal, nos asombró con la hermosura y perversidad de Milady y con la terrible escena de su ejecución. Nos hizo gozar y sufrir con el enamoramiento del duque de Buckingham y las angustias de Ana de Austria, y ser testigos de la admiración, la confianza y la envidia que Louis xiii profesaba a Richelieu. Luego, a pesar de la amistad intacta, nos entristeció con la separación de los mosqueteros luchando en bandos políticos opuestos, y suscitó nuestra emoción con duelos, batallas y con las astucias de un duque para escapar de una prisión inexpugnable. No sólo aprendimos historia de Francia, tal vez olvidemos fechas y nombres, pero no a Athos, melancólico y elegante, ni las respuestas monosilábicas de su criado Grimaud, ni la muerte del titánico Porthos o la avaricia de Mazarino. COMO UN VIAJE de descubrimiento en el que la precariedad de enseres es símbolo de nuestra propia precariedad, o como un momento en el que la supervivencia es el único sentido de la vida, encuentro con una parte desconocida de nosotros mismos, la imaginación nos aleja de lo ordinario de la existencia y nos vuelve recelosos contra ella. Agente que nos permite vislumbrar el absoluto —origen y fin de todo—, unión con lo inexplicable, lo inexpresable que sin embargo está ahí, oscuro y maravilloso, arma de dos filos, destructora y estimulante, la imaginación —y la lengua— es nuestro signo distintivo entre los seres vivos. Es el arte del autor, la sustancia genitora de sus historias y es, al mismo tiempo, don propio que mediante el reactivo de la lectura ("semilla de los sueños" la llama Vargas Llosa) provoca nuestro pasmo. Niños aún, esta alquimia entre el que escribe y el que lee, entre el que fabuló y el que recrea, nos angustió con la furia de un mar embravecido o la soledad gélida de una noche en el desierto, nos maravilló con los avatares del capitán Smollet, de Hawkins y Long John Silver a bordo de La Española en lugares que veíamos sólo imaginariamente, nos aterró con la maldad del ogro, la fealdad de la hechicera o la escena en que unos náufragos dejan a la suerte la ruin tarea de decidir quién de ellos será el platillo de los demás, pero también nos serenó con la bondad y la belleza de las hadas. Luego nos volvimos adultos y nos interesaron (tal vez demasiado) los malabares formales, las dislocaciones léxicas, los ejercicios de escritura, las teorías, los análisis y las doctrinas literarias. Y olvidamos —dice Paz de la poesía, es también válido para la novela— que el texto debe cantar y contar. Dumas no lo olvidó nunca, nos encantó con los mosqueteros del rey en pugna permanente con los guardias del cardenal, nos asombró con la hermosura y perversidad de Milady y con la terrible escena de su ejecución. Nos hizo gozar y sufrir con el enamoramiento del duque de Buckingham y las angustias de Ana de Austria, y ser testigos de la admiración, la confianza y la envidia que Louis xiii profesaba a Richelieu. Luego, a pesar de la amistad intacta, nos entristeció con la separación de los mosqueteros luchando en bandos políticos opuestos, y suscitó nuestra emoción con duelos, batallas y con las astucias de un duque para escapar de una prisión inexpugnable. No sólo aprendimos historia de Francia, tal vez olvidemos fechas y nombres, pero no a Athos, melancólico y elegante, ni las respuestas monosilábicas de su criado Grimaud, ni la muerte del titánico Porthos o la avaricia de Mazarino.
El 29 de febrero de 1844, una novela anunciada dos meses antes por Le Siècle con el título de Athos, Porthos et Aramis, desechado por Louis Desnoyers (director de la sección literaria) para quien resultaba demasiado enigmático y poco atractivo —por lo que propuso uno más simple y popular: Los tres mosqueteros—, aparece con un éxito impresionante. El tiraje del diario debió aumentarse pues no sólo se vendía como pan caliente en los quioscos, también el número de suscriptores aumentaba día a día. Entre aquella fecha y septiembre de 1851, mes y año de la publicación en forma de libro del tercer volumen de El vizconde de Bragelonne, Dumas publicará más de veinte títulos: novela, teatro, crónica y relato fantástico. Una nueva trilogía novelística constituiría otro gran legado histórico: su visión de las guerras de religión en Francia, de la época renacentista, del conmocionado siglo xvi: La reina Margot, La dama de Monsoreau y Los cuarenta y cinco. Pero siempre a través de la aventura, contándonos las argucias de Catherine de Médicis para seguir siendo poderosa, y las componendas y furores de su hijo, el duque de Anjou, para poseer y someter a Diane de Méridor.
 El lector de la novela por entregas fue un fenómeno de esta Francia que se acercaba una vez más a otro sacudimiento revolucionario. Según Hatin: "La vida pública, los negocios y hasta las dichas y desdichas de la familia, todo quedaba suspendido por las peripecias de un capítulo." Así ocurrió con Los tres mosqueteros y su saga, y también con El conde de Montecristo. En las tiendas y los mercados, las diligencias, los salones, los cafés, las posadas, en los jardines públicos y privados, e incluso en el palacio, todo mundo lee a Dumas. Y no sólo en Francia: una madrugada del verano de 1844, el entonces príncipe de Gales, futuro Eduardo vii, encuentra al primer ministro, Lord Salisbury, leyendo la historia de Edmond Dantès. Mientras tanto, además de escribir, Alexandre viaja, en pleno auge de sus novelas, va a Bélgica, Holanda y Alemania, luego a España, donde visita Madrid, Cádiz, Granada, Córdoba y la Sierra Morena y, por último, se embarca para ir a Marruecos, Túnez y Argelia. En 1847, en colaboración con Maquet, escribe otra obra de teatro: El caballero de la Casa Roja, representada con éxito en el Théâtre Historique y no censurada a pesar de su tema revolucionario. La aristocracia y la clase política hacen de las suyas: corrupción, tráfico de influencias, prebendas, asesinatos. Estudiantes, obreros, campesinos, la gente común y corriente, pero también la burguesía (cada vez más poderosa) exigen la renuncia de Guizot, a la sazón jefe de gobierno y renuente a cualquier signo de democracia. El gusanillo de la cosa pública sigue presente en el escritor quien ve con gusto cómo los republicanos vuelven por sus fueros. Surgen de nuevo las barricadas. Alexandre interrumpe la redacción de El vizconde de Bragelonne para, una vez más, participar activamente en la revuelta. Louis-Philippe abdica y huye. Se forma un gobierno provisional encabezado por un poeta: Lamartine. Pero muy rápidamente los republicanos pierden fuerza, misma que ganan la burguesía —que domina el parlamento (Thiers)— y los falsos republicanos (Louis-Napoléon Bonaparte, quien es electo presidente el 10 de diciembre). Napoléon le Petit —como lo llamaría Hugo—, iniciaría casi inmediatamente después de su elección una efectiva labor de reducción y eliminación de sus opositores para, tres años después, dar el golpe de Estado que lo haría emperador. Antes de ello, en este agitado 1848, Dumas (como Hugo) se equivoca. Después de presentarse dos veces como candidato a representante del pueblo con resultados desastrosos, se presenta una tercera vez pero desiste cuando se entera que Louis-Napoléon es también candidato, y decide apoyarlo. Para paliar su desilusión en política pero sobre todo para ganar dinero y tratar de salvar el Théâtre Historique, Dumas escribe una obra: El capitán Lajonquière. Busca a una actriz joven para el papel de Hélène, Mademoiselle Mars le recomienda a una de sus alumnas, se llama Isabelle Constant y tiene quince años; pronto se convertiría en la nueva amante del escritor. El lector de la novela por entregas fue un fenómeno de esta Francia que se acercaba una vez más a otro sacudimiento revolucionario. Según Hatin: "La vida pública, los negocios y hasta las dichas y desdichas de la familia, todo quedaba suspendido por las peripecias de un capítulo." Así ocurrió con Los tres mosqueteros y su saga, y también con El conde de Montecristo. En las tiendas y los mercados, las diligencias, los salones, los cafés, las posadas, en los jardines públicos y privados, e incluso en el palacio, todo mundo lee a Dumas. Y no sólo en Francia: una madrugada del verano de 1844, el entonces príncipe de Gales, futuro Eduardo vii, encuentra al primer ministro, Lord Salisbury, leyendo la historia de Edmond Dantès. Mientras tanto, además de escribir, Alexandre viaja, en pleno auge de sus novelas, va a Bélgica, Holanda y Alemania, luego a España, donde visita Madrid, Cádiz, Granada, Córdoba y la Sierra Morena y, por último, se embarca para ir a Marruecos, Túnez y Argelia. En 1847, en colaboración con Maquet, escribe otra obra de teatro: El caballero de la Casa Roja, representada con éxito en el Théâtre Historique y no censurada a pesar de su tema revolucionario. La aristocracia y la clase política hacen de las suyas: corrupción, tráfico de influencias, prebendas, asesinatos. Estudiantes, obreros, campesinos, la gente común y corriente, pero también la burguesía (cada vez más poderosa) exigen la renuncia de Guizot, a la sazón jefe de gobierno y renuente a cualquier signo de democracia. El gusanillo de la cosa pública sigue presente en el escritor quien ve con gusto cómo los republicanos vuelven por sus fueros. Surgen de nuevo las barricadas. Alexandre interrumpe la redacción de El vizconde de Bragelonne para, una vez más, participar activamente en la revuelta. Louis-Philippe abdica y huye. Se forma un gobierno provisional encabezado por un poeta: Lamartine. Pero muy rápidamente los republicanos pierden fuerza, misma que ganan la burguesía —que domina el parlamento (Thiers)— y los falsos republicanos (Louis-Napoléon Bonaparte, quien es electo presidente el 10 de diciembre). Napoléon le Petit —como lo llamaría Hugo—, iniciaría casi inmediatamente después de su elección una efectiva labor de reducción y eliminación de sus opositores para, tres años después, dar el golpe de Estado que lo haría emperador. Antes de ello, en este agitado 1848, Dumas (como Hugo) se equivoca. Después de presentarse dos veces como candidato a representante del pueblo con resultados desastrosos, se presenta una tercera vez pero desiste cuando se entera que Louis-Napoléon es también candidato, y decide apoyarlo. Para paliar su desilusión en política pero sobre todo para ganar dinero y tratar de salvar el Théâtre Historique, Dumas escribe una obra: El capitán Lajonquière. Busca a una actriz joven para el papel de Hélène, Mademoiselle Mars le recomienda a una de sus alumnas, se llama Isabelle Constant y tiene quince años; pronto se convertiría en la nueva amante del escritor.
 EL ADVENIMIENTO DEL SEGUNDO Imperio trae consigo el exilio de los románticos: buscado por los agentes de Louis-Napoléon, quien tasó su cabeza en 25 mil francos, Hugo se va a Bruselas, Alexandre también, aunque a él no lo persigue el régimen sino sus acreedores, tras perder un juicio que lo declara en quiebra. Durante algunos meses el escritor picardo vive pobremente, pero en cuanto comienza a ganar dinero, su casa en el bulevar Waterloo en la capital belga se convierte en el lugar de encuentro de todos los exiliados que viven en Amberes, Gante o Namur, amigos para los que guisa, a los que lee algunos de sus textos y con quienes entabla largas conversaciones con un solo tema: Francia. Bruselas, como antes París, Roma o el Mediterráneo, es también escenario de la insaciabilidad carnal de Dumas, los cuerpos se suceden: Marguerite, Louise, Nathalie y, por supuesto, Isabelle. Amistad, sexo, cocina, escritura, un apetito de vida que sella su existencia. En 1851, a los cuarenta y nueve años, Alexandre engendra otro hijo: Henri, quien sería un reconocido periodista y miembro destacado de la Comuna. Dos años después crea un periódico: Le Mousquetaire, de corta existencia a pesar de su tiraje de diez mil ejemplares. Sin embargo, no se da por vencido y con su legendaria vitalidad funda, en 1857, un semanario redactado completamente por él mismo: Le Monte-Cristo, en el que se combinan novela, historia, viajes y poesía. Poco antes de la fundación del semanario, el escritor hace un viaje a Londres desde donde envía una crónica a La Presse, luego va a Guernesey, para visitar a Hugo, al que no ha visto en cinco años. En Hauteville-House, en plena construcción, los amigos evocan el pasado y discuten el presente. El exilado de Guernesey no puede regresar a Francia, Alexandre sí. Y regresa. Tiene un nuevo colaborador, Gaspard Cherville, quien le da los primeros esbozos de Capitán de lobos, Black y Las lobas de Machecoul. Sin embargo, si otras veces los desencuentros, el hastío o las deudas lo habían hecho abandonar París, esta vez, además de la sed de aventura, hay otra razón para dejar de nuevo temporalmente la capital del Imperio: alejarse de la muerte —que en este difícil 1857 se ha ensañado con sus contemporáneos: Musset, Béranger, Sue. Él tiene aún mucho por vivir, por escribir, por ver. Como si fuera la trama de una de sus novelas, un encuentro casual con una pareja de aristócratas rusos en un hotel de París es el origen del viaje a Rusia que Alexandre emprende en junio de 1858 y que duraría nueve meses. Va a San Petersburgo, Moscú, Kazan, Tiflis, Astrakán, admira el Neva, navega por el Volga y el Danubio y atraviesa buena parte del Mar Caspio y muchos kilómetros del Mar Negro. Su regreso a París sirve sobre todo para la preparación de un nuevo viaje y la ultimación de detalles del barco que manda hacer, pues el proyecto es surcar de nuevo el Mediterráneo. Para financiarlo, es necesario producir y aceptar las colaboraciones de escritores insípidos que se cuelgan de su fama y de sus tratos y contratos con editores y dueños de diarios. Así, pasan a formar parte del taller Dumas y compañía —como algunos de sus detractores llamaron peyorativamente las colaboraciones— Bénédict Revoil, Félix Maynard y Victor Perceval entre otros. El barco, bautizado Montecristo, le es entregado en Marsella en el verano de 1859 pero debido a diversos problemas Dumas lo vende rápidamente y compra en su lugar un yate: el Emma. De Marsella se dirige a Livorno y luego, en tren, a Florencia, Génova y Turín, en donde se encuentra con Garibaldi quien inmediatamente cae bajo su influjo. Además, una nueva motivación sensual: Émilie Cordier, una joven de veinte años con la que tendría una hija: Micaëlla Élisabeth. Émilie hace el viaje con él y se maravilla. Alexandre le enseña Venecia, Verona, Mantova, Roma. Van también a Cerdeña y a Palermo en donde se instalarán por un tiempo pues el escritor, con el apoyo de Garibaldi, funda un diario: L’Indipendente, en el que tendrá como colaborador favorito al futuro fundador del Corriere della Sera: Eugenio Torelli Violler. La aventura prosigue en Nápoles en donde el 14 de septiembre de 1860 Alexandre Dumas es nombrado director de los museos de la ciudad. Micaëlla nace la Nochebuena de ese mismo año. El padre del escritor no había podido derrotar definitivamente a los Borbones y en Sicilia había sido prisionero de una de sus ramas; ahora, en tierra italianas, Garibaldi lo ha logrado y Alexandre ha sido testigo de ello. EL ADVENIMIENTO DEL SEGUNDO Imperio trae consigo el exilio de los románticos: buscado por los agentes de Louis-Napoléon, quien tasó su cabeza en 25 mil francos, Hugo se va a Bruselas, Alexandre también, aunque a él no lo persigue el régimen sino sus acreedores, tras perder un juicio que lo declara en quiebra. Durante algunos meses el escritor picardo vive pobremente, pero en cuanto comienza a ganar dinero, su casa en el bulevar Waterloo en la capital belga se convierte en el lugar de encuentro de todos los exiliados que viven en Amberes, Gante o Namur, amigos para los que guisa, a los que lee algunos de sus textos y con quienes entabla largas conversaciones con un solo tema: Francia. Bruselas, como antes París, Roma o el Mediterráneo, es también escenario de la insaciabilidad carnal de Dumas, los cuerpos se suceden: Marguerite, Louise, Nathalie y, por supuesto, Isabelle. Amistad, sexo, cocina, escritura, un apetito de vida que sella su existencia. En 1851, a los cuarenta y nueve años, Alexandre engendra otro hijo: Henri, quien sería un reconocido periodista y miembro destacado de la Comuna. Dos años después crea un periódico: Le Mousquetaire, de corta existencia a pesar de su tiraje de diez mil ejemplares. Sin embargo, no se da por vencido y con su legendaria vitalidad funda, en 1857, un semanario redactado completamente por él mismo: Le Monte-Cristo, en el que se combinan novela, historia, viajes y poesía. Poco antes de la fundación del semanario, el escritor hace un viaje a Londres desde donde envía una crónica a La Presse, luego va a Guernesey, para visitar a Hugo, al que no ha visto en cinco años. En Hauteville-House, en plena construcción, los amigos evocan el pasado y discuten el presente. El exilado de Guernesey no puede regresar a Francia, Alexandre sí. Y regresa. Tiene un nuevo colaborador, Gaspard Cherville, quien le da los primeros esbozos de Capitán de lobos, Black y Las lobas de Machecoul. Sin embargo, si otras veces los desencuentros, el hastío o las deudas lo habían hecho abandonar París, esta vez, además de la sed de aventura, hay otra razón para dejar de nuevo temporalmente la capital del Imperio: alejarse de la muerte —que en este difícil 1857 se ha ensañado con sus contemporáneos: Musset, Béranger, Sue. Él tiene aún mucho por vivir, por escribir, por ver. Como si fuera la trama de una de sus novelas, un encuentro casual con una pareja de aristócratas rusos en un hotel de París es el origen del viaje a Rusia que Alexandre emprende en junio de 1858 y que duraría nueve meses. Va a San Petersburgo, Moscú, Kazan, Tiflis, Astrakán, admira el Neva, navega por el Volga y el Danubio y atraviesa buena parte del Mar Caspio y muchos kilómetros del Mar Negro. Su regreso a París sirve sobre todo para la preparación de un nuevo viaje y la ultimación de detalles del barco que manda hacer, pues el proyecto es surcar de nuevo el Mediterráneo. Para financiarlo, es necesario producir y aceptar las colaboraciones de escritores insípidos que se cuelgan de su fama y de sus tratos y contratos con editores y dueños de diarios. Así, pasan a formar parte del taller Dumas y compañía —como algunos de sus detractores llamaron peyorativamente las colaboraciones— Bénédict Revoil, Félix Maynard y Victor Perceval entre otros. El barco, bautizado Montecristo, le es entregado en Marsella en el verano de 1859 pero debido a diversos problemas Dumas lo vende rápidamente y compra en su lugar un yate: el Emma. De Marsella se dirige a Livorno y luego, en tren, a Florencia, Génova y Turín, en donde se encuentra con Garibaldi quien inmediatamente cae bajo su influjo. Además, una nueva motivación sensual: Émilie Cordier, una joven de veinte años con la que tendría una hija: Micaëlla Élisabeth. Émilie hace el viaje con él y se maravilla. Alexandre le enseña Venecia, Verona, Mantova, Roma. Van también a Cerdeña y a Palermo en donde se instalarán por un tiempo pues el escritor, con el apoyo de Garibaldi, funda un diario: L’Indipendente, en el que tendrá como colaborador favorito al futuro fundador del Corriere della Sera: Eugenio Torelli Violler. La aventura prosigue en Nápoles en donde el 14 de septiembre de 1860 Alexandre Dumas es nombrado director de los museos de la ciudad. Micaëlla nace la Nochebuena de ese mismo año. El padre del escritor no había podido derrotar definitivamente a los Borbones y en Sicilia había sido prisionero de una de sus ramas; ahora, en tierra italianas, Garibaldi lo ha logrado y Alexandre ha sido testigo de ello.
 EN 1863, DUMAS INICIA la redacción de otra novela: La Sanfelice, tiene sesenta y un años y es operado debido a una fuerte infección con abscesos purulentos en el estómago. Es el principio de un declive que durará siete años en los que conocerá la pobreza y una vida errática. Durante dos años, 1865-1866, para ganarse la vida, el otrora hombre rico da conferencias en varias ciudades de Francia. Pero su generosidad sigue en pie, una parte de los dividendos de estas charlas es destinada a diferentes asociaciones de beneficencia. También sigue en pie el amor: Marie Garnier, escritora, y Ada Isaacs Menken, una bellísima actriz, bohemia, poeta, con la que posa en fotografías que causarían revuelo y socarrones comentarios. Y la escritura, en 1869, escribe Les Blancs et les Bleus, y Les Compagnons de Jéhu. Para ser fiel a su vida, su teatro, sus relatos fantásticos, sus novelas; fiel, en fin, a su leyenda, ciento treinta y cinco años después de su muerte, en el verano de 2005, el gran Alexandre nos regala otra historia. Claude Schopp, el biógrafo, estudioso y mejor conocedor de la vida y obra de Dumas, editó, prologó e hizo publicar la última novela del escritor picardo. ¿Su nombre? Le Chevalier de Saint-Hermine, un grueso volumen de mil páginas que constituye de hecho la continuación de Les Compagnons de Jéhu. El hallazgo de esta obra, narrado magistralmente por Schopp, es novelesco o, mejor aún, dumasiano. Leamos a Dumas, refrendemos la aventura, las razones sobran. "¿Entonces, la aventura, en qué es característica de nuestra modernidad? Las evasiones de la aventura nos sirven para hacer patética [‘lo que es capaz de mover y agitar el ánimo, infundiéndole afectos vehementes y con particularidad dolor, tristeza o melancolía’. Enciclopedia del idioma, Martín Alonso], para dramatizar, para volver apasionante una existencia demasiado bien pautada por las fatalidades económicas y sociales", dice Jankélévitch. "La aventura introduce en la lectura, por lo tanto en la vida, la parte del sueño, porque en ella es difícil distinguir lo posible de lo imposible; exalta el instante a despensas de la aburrida duración, para escapar a la muerte, que a lo lejos nos espera", dice Tadié. Por lo excepcional, lo bello, lo terrible y lo trágico, por las islas, los castillos, los mosqueteros y las reinas, por las pasiones que nos habitan y constituyen nuestro sino. EN 1863, DUMAS INICIA la redacción de otra novela: La Sanfelice, tiene sesenta y un años y es operado debido a una fuerte infección con abscesos purulentos en el estómago. Es el principio de un declive que durará siete años en los que conocerá la pobreza y una vida errática. Durante dos años, 1865-1866, para ganarse la vida, el otrora hombre rico da conferencias en varias ciudades de Francia. Pero su generosidad sigue en pie, una parte de los dividendos de estas charlas es destinada a diferentes asociaciones de beneficencia. También sigue en pie el amor: Marie Garnier, escritora, y Ada Isaacs Menken, una bellísima actriz, bohemia, poeta, con la que posa en fotografías que causarían revuelo y socarrones comentarios. Y la escritura, en 1869, escribe Les Blancs et les Bleus, y Les Compagnons de Jéhu. Para ser fiel a su vida, su teatro, sus relatos fantásticos, sus novelas; fiel, en fin, a su leyenda, ciento treinta y cinco años después de su muerte, en el verano de 2005, el gran Alexandre nos regala otra historia. Claude Schopp, el biógrafo, estudioso y mejor conocedor de la vida y obra de Dumas, editó, prologó e hizo publicar la última novela del escritor picardo. ¿Su nombre? Le Chevalier de Saint-Hermine, un grueso volumen de mil páginas que constituye de hecho la continuación de Les Compagnons de Jéhu. El hallazgo de esta obra, narrado magistralmente por Schopp, es novelesco o, mejor aún, dumasiano. Leamos a Dumas, refrendemos la aventura, las razones sobran. "¿Entonces, la aventura, en qué es característica de nuestra modernidad? Las evasiones de la aventura nos sirven para hacer patética [‘lo que es capaz de mover y agitar el ánimo, infundiéndole afectos vehementes y con particularidad dolor, tristeza o melancolía’. Enciclopedia del idioma, Martín Alonso], para dramatizar, para volver apasionante una existencia demasiado bien pautada por las fatalidades económicas y sociales", dice Jankélévitch. "La aventura introduce en la lectura, por lo tanto en la vida, la parte del sueño, porque en ella es difícil distinguir lo posible de lo imposible; exalta el instante a despensas de la aburrida duración, para escapar a la muerte, que a lo lejos nos espera", dice Tadié. Por lo excepcional, lo bello, lo terrible y lo trágico, por las islas, los castillos, los mosqueteros y las reinas, por las pasiones que nos habitan y constituyen nuestro sino.
|
 Era la noche de Todos los Santos de 1820 en una pequeña ciudad de la Picardía, al nordeste de París. Un joven de dieciocho años interesado hasta entonces sólo por la caza, las mujeres y los placeres que dan una vida en el campo, consigue a duras penas un boleto para el teatro que resulta la mejor opción para pasar la noche en este lugar donde no pasa nada. En la obra es cuestión de un príncipe melancólico e indeciso, de un rey confiado, de su hermano codicioso y pérfido, de una reina traicionera, de envenenamiento y muerte. Nada nuevo. Pero la manera de decir deslumbra al joven provinciano. Acaba de descubrir a Shakespeare. Desde ese momento se vuelca hacia el teatro. Su talento, su trabajo y el tiempo, lo convertirían en un artista del "simple misterio de contar historias" (Henry James). Francia vive entonces bajo la Restauración borbónica. Vencido el gran corso, la monarquía trata de acomodarse a los nuevos tiempos; los artistas también. Es el siglo clave en el cambio de estatuto de la "gente de letras", como los llamaba Descartes. En adelante, ya no dependerían forzosamente del poder. El Estado y la Iglesia no serían más las únicas posibilidades para ejercer su oficio. Por primera vez este poder espiritual era laico e independiente. Con dificultades, matices, retrocesos, pero siguiendo una tendencia histórica irreversible.
Era la noche de Todos los Santos de 1820 en una pequeña ciudad de la Picardía, al nordeste de París. Un joven de dieciocho años interesado hasta entonces sólo por la caza, las mujeres y los placeres que dan una vida en el campo, consigue a duras penas un boleto para el teatro que resulta la mejor opción para pasar la noche en este lugar donde no pasa nada. En la obra es cuestión de un príncipe melancólico e indeciso, de un rey confiado, de su hermano codicioso y pérfido, de una reina traicionera, de envenenamiento y muerte. Nada nuevo. Pero la manera de decir deslumbra al joven provinciano. Acaba de descubrir a Shakespeare. Desde ese momento se vuelca hacia el teatro. Su talento, su trabajo y el tiempo, lo convertirían en un artista del "simple misterio de contar historias" (Henry James). Francia vive entonces bajo la Restauración borbónica. Vencido el gran corso, la monarquía trata de acomodarse a los nuevos tiempos; los artistas también. Es el siglo clave en el cambio de estatuto de la "gente de letras", como los llamaba Descartes. En adelante, ya no dependerían forzosamente del poder. El Estado y la Iglesia no serían más las únicas posibilidades para ejercer su oficio. Por primera vez este poder espiritual era laico e independiente. Con dificultades, matices, retrocesos, pero siguiendo una tendencia histórica irreversible. Las recomendaciones surten efecto y el joven picardo obtiene un empleo como supernumerario en las oficinas del duque de Orléans. Muy pronto, la vida en la urbe y el trato con la gente del medio en el que se desenvuelve le hacen tomar conciencia de todo lo que ignora, de las lecturas nunca hechas, de los autores fundamentales, y decide remediarlo. Con disciplina y empeño, tras sus largas jornadas de trabajo, lee incansablemente: Esquilo, Sófocles, Eurípides, Séneca, Aristófanes, Homero, Virgilio, Dante, Ronsard, el cardenal de Retz, Saint-Simon, Richelieu, Molière, Voltaire, Lamartine, Hugo, Goethe, Schiller, Shakespeare, Byron, Walter Scott, Fenimore Cooper, y un largo etcétera. Descubre el mundo de otra forma, se descubre él mismo; su imaginación, un poco aletargada, se dispara. Lo que era intuición y anhelo se vuelve programa. Entre 1823 y 1828 escribe poesía, algunos relatos y una obra de teatro: Cristina en Fontainebleau, que pasan casi inadvertidos. Sin embargo, no ceja en su afán, lo que le permite —antes aun del célebre Hernani, de Hugo, que oficializaría la querella entre clásicos y románticos— obtener un éxito contundente con una pieza que en opinión de una gran parte de los críticos e historiadores de la literatura es el primer drama romántico francés: Enrique III y su corte, representada por primera vez el 10 de febrero de 1829 en la Comédie Française. Luego de ese primer triunfo y durante los siguientes cuarenta años, escribiría dramas, vodeviles y comedias, pero también novelas, relatos, cuentos, crónicas, artículos periodísticos, óperas y memorias, hasta formar una impresionante obra de más de cuatrocientos títulos.
Las recomendaciones surten efecto y el joven picardo obtiene un empleo como supernumerario en las oficinas del duque de Orléans. Muy pronto, la vida en la urbe y el trato con la gente del medio en el que se desenvuelve le hacen tomar conciencia de todo lo que ignora, de las lecturas nunca hechas, de los autores fundamentales, y decide remediarlo. Con disciplina y empeño, tras sus largas jornadas de trabajo, lee incansablemente: Esquilo, Sófocles, Eurípides, Séneca, Aristófanes, Homero, Virgilio, Dante, Ronsard, el cardenal de Retz, Saint-Simon, Richelieu, Molière, Voltaire, Lamartine, Hugo, Goethe, Schiller, Shakespeare, Byron, Walter Scott, Fenimore Cooper, y un largo etcétera. Descubre el mundo de otra forma, se descubre él mismo; su imaginación, un poco aletargada, se dispara. Lo que era intuición y anhelo se vuelve programa. Entre 1823 y 1828 escribe poesía, algunos relatos y una obra de teatro: Cristina en Fontainebleau, que pasan casi inadvertidos. Sin embargo, no ceja en su afán, lo que le permite —antes aun del célebre Hernani, de Hugo, que oficializaría la querella entre clásicos y románticos— obtener un éxito contundente con una pieza que en opinión de una gran parte de los críticos e historiadores de la literatura es el primer drama romántico francés: Enrique III y su corte, representada por primera vez el 10 de febrero de 1829 en la Comédie Française. Luego de ese primer triunfo y durante los siguientes cuarenta años, escribiría dramas, vodeviles y comedias, pero también novelas, relatos, cuentos, crónicas, artículos periodísticos, óperas y memorias, hasta formar una impresionante obra de más de cuatrocientos títulos.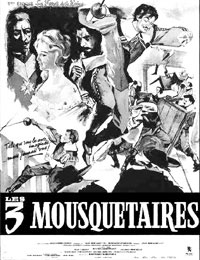 ALEXANDRE DUMAS NACIÓ EN la madrugada del 24 de julio de 1802, en Villers-Cotterêts, un poblado de Valois, tierra de reyes, en el departamento de Aisnes, antiguo coto de caza real y en cuyo castillo, el 15 de agosto de 1539, François i firmó la ordenanza que hacía obligatorio el uso del francés en lugar del latín en los textos oficiales del reino. Nieto de un noble normando —aventurero y cínico que para poder regresar a Francia había vendido a tres hijos— y de una esclava negra de Santo Domingo; hijo de un general —reconocido tardíamente por su padre, célebre por su fuerza física— y de una joven perteneciente a la pequeña burguesía de provincia, el niño pierde a su padre cuando no tiene aún cuatro años, lo que deja a su madre en la pobreza y el desamparo. Pasarían varios años antes de que la imaginación, la pluma y el trabajo de Alexandre pudieran revertir tal situación.
ALEXANDRE DUMAS NACIÓ EN la madrugada del 24 de julio de 1802, en Villers-Cotterêts, un poblado de Valois, tierra de reyes, en el departamento de Aisnes, antiguo coto de caza real y en cuyo castillo, el 15 de agosto de 1539, François i firmó la ordenanza que hacía obligatorio el uso del francés en lugar del latín en los textos oficiales del reino. Nieto de un noble normando —aventurero y cínico que para poder regresar a Francia había vendido a tres hijos— y de una esclava negra de Santo Domingo; hijo de un general —reconocido tardíamente por su padre, célebre por su fuerza física— y de una joven perteneciente a la pequeña burguesía de provincia, el niño pierde a su padre cuando no tiene aún cuatro años, lo que deja a su madre en la pobreza y el desamparo. Pasarían varios años antes de que la imaginación, la pluma y el trabajo de Alexandre pudieran revertir tal situación. ¡Los que hicieron la Revolución de 1830, fue esa juventud ardiente del proletariado heroico que inicia el incendio, es cierto, pero que lo extingue con su sangre; esos hombres del pueblo a los que se aleja una vez la obra terminada y que, muriéndose de hambre, después de haber montado guardia en la puerta del Tesoro público, se alzan sobre sus pies descalzos para ver, desde la calle, a los invitados parásitos del poder, convidados, en detrimento de ellos, a la arrebatiña de los puestos, al festín de los cargos, a la repartición de los honores! ¡Los hombres que hicieron la Revolución de 1830 son los mismos hombres que dos años más tarde, por la misma causa, fueron muertos en Saint-Merri; sólo que esta vez habían cambiado de nombre, justamente porque no habían cambiado de principios: en lugar de llamarles héroes, se les llamaba rebeldes! ¡No son sino los renegados de todas las opiniones quienes nunca son rebeldes a ningún poder!
¡Los que hicieron la Revolución de 1830, fue esa juventud ardiente del proletariado heroico que inicia el incendio, es cierto, pero que lo extingue con su sangre; esos hombres del pueblo a los que se aleja una vez la obra terminada y que, muriéndose de hambre, después de haber montado guardia en la puerta del Tesoro público, se alzan sobre sus pies descalzos para ver, desde la calle, a los invitados parásitos del poder, convidados, en detrimento de ellos, a la arrebatiña de los puestos, al festín de los cargos, a la repartición de los honores! ¡Los hombres que hicieron la Revolución de 1830 son los mismos hombres que dos años más tarde, por la misma causa, fueron muertos en Saint-Merri; sólo que esta vez habían cambiado de nombre, justamente porque no habían cambiado de principios: en lugar de llamarles héroes, se les llamaba rebeldes! ¡No son sino los renegados de todas las opiniones quienes nunca son rebeldes a ningún poder! Tal es la postura del escritor ante los acontecimientos de esos años agitados. Pero su participación no se limitaría a las palabras: en Soissons, el mismo poblado en el que había descubierto a Shakespeare diez años antes, Dumas tomaría por asalto la guarnición real para confiscar la pólvora que hacía falta a los insurrectos. Al año siguiente, entre los escombros de la convulsión, su obra Antony tendría un éxito resonante. Es, además, un invitado habitual a los domingos del Arsenal, el salón literario de Charles Nodier en donde el talento era la marca de la concurrencia: Lamartine, Hugo, Boulanger, Mérimée, de Vigny y de Musset, entre otros. Dumas asistía acompañado por una de sus dos pasiones del momento: Mélanie Waldor, inspiración del personaje femenino de Antony, de treinta y dos años de edad, poetisa, esposa de un capitán, madre de una niña, amante del vals y de Alexandre. La otra, Belle Kreilssamner, es actriz, madre de dos hijos, judía, ojos azules, nariz recta, fogosa. El autor de La reine Margot escribe apasionadas cartas a Mélanie mientras se refocila con Belle; en marzo de 1831 tendría una hija con ella: Marie-Alexandrine Dumas. La celebridad trae consigo compromisos y un tren de vida en el que se suceden mujeres, fiestas, viajes, duelos —con espada y con pistola—, muebles, trajes, casas, deudas, y aun, tiempo después —en los años de Los tres mosqueteros—, la construcción, en las afueras de París (en Saint-Germain-en-Laye), de un castillo barroco a la imagen de su dueño: esculturas, guirnaldas y minaretes. Ahora la pluma del autor vale, empieza la época de las colaboraciones; los "negros" de Dumas alcanzarían la increíble cifra de cincuenta, Auguste Maquet y Gérard de Nerval serían los más conocidos. Por el momento, en estos años treinta que inician, Stendhal publica Rojo y negro (1831) y Balzac Louis Lambert (1832); Dumas, a quien la epidemia de cólera que hace estragos en un París sublevado no pasó por alto, persevera en el teatro con una obra que le había sido propuesta y cuya autoría rehusó en un principio: La Torre de Nesle. Nuevo éxito. Pero el escritor está cansado, convaleciente, desilusionado por las disputas con los actores y los dueños de los teatros, por la mezquindad de los hombres, y decide viajar. Va a Suiza y al norte de Italia. En sus Impresiones de viaje, escribiría: "Viajar es vivir en toda la plenitud de la palabra; olvidar el pasado y el futuro por el presente, respirar a plenos pulmones, disfrutar de todo, apoderarse de la creación como de algo propio, buscar en la tierra minas de oro en las que nadie ha hurgado, en el aire maravillas que nadie ha visto, pasar después de la muchedumbre y recoger bajo la hierba las perlas y los diamantes que aquélla, ignorante e indiferente, tomó por copos de nieve o gotas de rocío."
Tal es la postura del escritor ante los acontecimientos de esos años agitados. Pero su participación no se limitaría a las palabras: en Soissons, el mismo poblado en el que había descubierto a Shakespeare diez años antes, Dumas tomaría por asalto la guarnición real para confiscar la pólvora que hacía falta a los insurrectos. Al año siguiente, entre los escombros de la convulsión, su obra Antony tendría un éxito resonante. Es, además, un invitado habitual a los domingos del Arsenal, el salón literario de Charles Nodier en donde el talento era la marca de la concurrencia: Lamartine, Hugo, Boulanger, Mérimée, de Vigny y de Musset, entre otros. Dumas asistía acompañado por una de sus dos pasiones del momento: Mélanie Waldor, inspiración del personaje femenino de Antony, de treinta y dos años de edad, poetisa, esposa de un capitán, madre de una niña, amante del vals y de Alexandre. La otra, Belle Kreilssamner, es actriz, madre de dos hijos, judía, ojos azules, nariz recta, fogosa. El autor de La reine Margot escribe apasionadas cartas a Mélanie mientras se refocila con Belle; en marzo de 1831 tendría una hija con ella: Marie-Alexandrine Dumas. La celebridad trae consigo compromisos y un tren de vida en el que se suceden mujeres, fiestas, viajes, duelos —con espada y con pistola—, muebles, trajes, casas, deudas, y aun, tiempo después —en los años de Los tres mosqueteros—, la construcción, en las afueras de París (en Saint-Germain-en-Laye), de un castillo barroco a la imagen de su dueño: esculturas, guirnaldas y minaretes. Ahora la pluma del autor vale, empieza la época de las colaboraciones; los "negros" de Dumas alcanzarían la increíble cifra de cincuenta, Auguste Maquet y Gérard de Nerval serían los más conocidos. Por el momento, en estos años treinta que inician, Stendhal publica Rojo y negro (1831) y Balzac Louis Lambert (1832); Dumas, a quien la epidemia de cólera que hace estragos en un París sublevado no pasó por alto, persevera en el teatro con una obra que le había sido propuesta y cuya autoría rehusó en un principio: La Torre de Nesle. Nuevo éxito. Pero el escritor está cansado, convaleciente, desilusionado por las disputas con los actores y los dueños de los teatros, por la mezquindad de los hombres, y decide viajar. Va a Suiza y al norte de Italia. En sus Impresiones de viaje, escribiría: "Viajar es vivir en toda la plenitud de la palabra; olvidar el pasado y el futuro por el presente, respirar a plenos pulmones, disfrutar de todo, apoderarse de la creación como de algo propio, buscar en la tierra minas de oro en las que nadie ha hurgado, en el aire maravillas que nadie ha visto, pasar después de la muchedumbre y recoger bajo la hierba las perlas y los diamantes que aquélla, ignorante e indiferente, tomó por copos de nieve o gotas de rocío." EL PASO DEL DRAMATURGO al novelista constituye uno de los puntos clave en la escritura dumasiana. Su trilogía que nos cuenta el siglo xvii francés: Los tres mosqueteros, Veinte años después y El vizconde de Bragelonne son una ilustración ejemplar de las palabras de Borges con respecto a la novela de aventuras. El argentino señaló el intrínseco rigor del género y lo comparó con la tendencia a lo informe de la novela "psicológica" que se pretende, además, "realista" pues prefiere "que olvidemos su carácter de artificio verbal". La novela de aventuras, en cambio, nos dice Borges, "no se propone como una trascripción de la realidad, es un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustificada". En una entrevista para la televisión francesa, otro ilustre argentino, Adolfo Bioy Casares, habló de su gusto por la novela sajona: Stevenson, Conrad, Wells, Austen, y argumentó: "Me gustan las novelas en donde pasan cosas." Dumas pertenece a tal estirpe. En sus novelas, "la aventura es la forma de la obra, no [sólo] su materia" (Stevenson). El primero en entretenerse con esas aventuras era él mismo. En una carta a George Sand, Dumas hijo le dice que su padre no escribía "sino aquello que lo divertía". Había "hecho pluma" como dramaturgo, demostrando su talento para la creación, la ilación y el ritmo de los diálogos. Cuando inició su etapa como novelista, mostró sus dotes de narrador con una lengua exuberante, prolija, alegre y con una composición equilibrada. La combinación exacta de estas dos cualidades dio a sus historias agilidad, unidad, consistencia. Las novelas comienzan por la acción y no por la preparación, su autor presenta con genialidad a los personajes y sólo después habla de ellos, no a la inversa. Los diálogos hacen avanzar la trama, no están ahí para aclararla. Son novelas que tienen mucho de la oralidad de los cuentos que escuchábamos dichos por una voz envolvente que nos mantenía atentos al más mínimo detalle, que alentaba nuestra curiosidad en vilo y nos hacía preguntar: "¿y luego?" Pero, al lado de esta oralidad hay otros recursos, el monólogo interior por ejemplo, mediante el cual el personaje se revela a sí mismo y a nosotros; o esta relación de inmediatez con la realidad que provoca desdén o sonrisas irónicas entre sus detractores, que en la vivacidad y el brío ven sólo superficialidad y asocian la aparente sencillez de la trama a una visión insustancial de la vida. Sin embargo, el carácter vario y relativo de las cosas como contrapunto de los duelos, las cabalgadas, las intrigas, las evasiones y las emboscadas que pueblan las novelas del autor picardo, también hacen presencia. Están, por supuesto, las acciones de hombres y mujeres, mosqueteros, duquesas, cardenales y reyes, criados y princesas, enfrascados en la vida, haciendo, amando, odiando, tomando decisiones y suponiendo tener bien en mano todos los hilos de su existencia para aparecer más tarde, en la mayoría de los casos, como trebejos del destino. Pero están asimismo sus reflexiones: D’Artagnan, por ejemplo, con su escepticismo a cuestas, lo que no le quita un ápice a su entusiasmo; o Edmond Dantès, quien cavila sobre la injusticia para decidir su proceder: la venganza; pero sobre todo el abad Faria —en el que Dumas, como en muchos otros casos, mezcla realidad y ficción, combinando datos de la biografía de este hombre que existió realmente con frutos de su imaginación para obtener un personaje fascinante— (a quien tanto debe Dantès) quien enseña al futuro Montecristo un sinfín de cosas, la más valiosa entre ellas, pensar. En medio de las pasiones humanas primordiales: la voluntad de poder, el valor, el miedo, el amor, el odio, la abnegación, la codicia, los celos, el instinto de muerte, materia prima de este gran fabulador —pasiones que se reproducen interminablemente para generarse en nosotros mismos a través de la lectura, agregando sin embargo un ingrediente que las aleja de la experiencia vivida en carne propia: el placer, pues como decía Hitchcock, a todo mundo le gusta sentir miedo... sentado confortablemente y sabiendo que no corre ningún peligro—, en medio de dichas están los elementos extraordinarios que vuelven más palpitante la aventura: la "resurrección" de Valentine de Villefort, el tesoro escondido en una isla perdida, el cuerpo decapitado de Milady que se hunde en las aguas del río Lys. Prisiones, campiñas, ciudades, barcos, hostales, abadías, subterráneos, 1572, 1625, 1815, 1840... tantos lugares y tiempos como aventuras. Continente de la irrupción del azar y de lo fantástico en la vida cotidiana, de la preparación minuciosa de cada episodio en función del lector, de la programación exacta del suspenso: el deseo de encontrar respuesta a las preguntas que aquél se ha planteado, la novela de aventuras es un género que mantiene una relación muy directa con su destinatario. La escritura dumasiana responde perfectamente al significado del mito como relato de sucesos, como "historia ficticia [...] que condensa alguna realidad humana de significación universal" (Diccionario de la Real Academia). Fiel a su origen etimológico: lo que ha de venir, las cosas que han de suceder, la aventura es, en las novelas de Dumas, también fiel a una de sus acepciones: el riesgo, el aprieto, el peligro, la duda. Es, en suma, "la esencia de la ficción", (Jean-Yves Tadié).
EL PASO DEL DRAMATURGO al novelista constituye uno de los puntos clave en la escritura dumasiana. Su trilogía que nos cuenta el siglo xvii francés: Los tres mosqueteros, Veinte años después y El vizconde de Bragelonne son una ilustración ejemplar de las palabras de Borges con respecto a la novela de aventuras. El argentino señaló el intrínseco rigor del género y lo comparó con la tendencia a lo informe de la novela "psicológica" que se pretende, además, "realista" pues prefiere "que olvidemos su carácter de artificio verbal". La novela de aventuras, en cambio, nos dice Borges, "no se propone como una trascripción de la realidad, es un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustificada". En una entrevista para la televisión francesa, otro ilustre argentino, Adolfo Bioy Casares, habló de su gusto por la novela sajona: Stevenson, Conrad, Wells, Austen, y argumentó: "Me gustan las novelas en donde pasan cosas." Dumas pertenece a tal estirpe. En sus novelas, "la aventura es la forma de la obra, no [sólo] su materia" (Stevenson). El primero en entretenerse con esas aventuras era él mismo. En una carta a George Sand, Dumas hijo le dice que su padre no escribía "sino aquello que lo divertía". Había "hecho pluma" como dramaturgo, demostrando su talento para la creación, la ilación y el ritmo de los diálogos. Cuando inició su etapa como novelista, mostró sus dotes de narrador con una lengua exuberante, prolija, alegre y con una composición equilibrada. La combinación exacta de estas dos cualidades dio a sus historias agilidad, unidad, consistencia. Las novelas comienzan por la acción y no por la preparación, su autor presenta con genialidad a los personajes y sólo después habla de ellos, no a la inversa. Los diálogos hacen avanzar la trama, no están ahí para aclararla. Son novelas que tienen mucho de la oralidad de los cuentos que escuchábamos dichos por una voz envolvente que nos mantenía atentos al más mínimo detalle, que alentaba nuestra curiosidad en vilo y nos hacía preguntar: "¿y luego?" Pero, al lado de esta oralidad hay otros recursos, el monólogo interior por ejemplo, mediante el cual el personaje se revela a sí mismo y a nosotros; o esta relación de inmediatez con la realidad que provoca desdén o sonrisas irónicas entre sus detractores, que en la vivacidad y el brío ven sólo superficialidad y asocian la aparente sencillez de la trama a una visión insustancial de la vida. Sin embargo, el carácter vario y relativo de las cosas como contrapunto de los duelos, las cabalgadas, las intrigas, las evasiones y las emboscadas que pueblan las novelas del autor picardo, también hacen presencia. Están, por supuesto, las acciones de hombres y mujeres, mosqueteros, duquesas, cardenales y reyes, criados y princesas, enfrascados en la vida, haciendo, amando, odiando, tomando decisiones y suponiendo tener bien en mano todos los hilos de su existencia para aparecer más tarde, en la mayoría de los casos, como trebejos del destino. Pero están asimismo sus reflexiones: D’Artagnan, por ejemplo, con su escepticismo a cuestas, lo que no le quita un ápice a su entusiasmo; o Edmond Dantès, quien cavila sobre la injusticia para decidir su proceder: la venganza; pero sobre todo el abad Faria —en el que Dumas, como en muchos otros casos, mezcla realidad y ficción, combinando datos de la biografía de este hombre que existió realmente con frutos de su imaginación para obtener un personaje fascinante— (a quien tanto debe Dantès) quien enseña al futuro Montecristo un sinfín de cosas, la más valiosa entre ellas, pensar. En medio de las pasiones humanas primordiales: la voluntad de poder, el valor, el miedo, el amor, el odio, la abnegación, la codicia, los celos, el instinto de muerte, materia prima de este gran fabulador —pasiones que se reproducen interminablemente para generarse en nosotros mismos a través de la lectura, agregando sin embargo un ingrediente que las aleja de la experiencia vivida en carne propia: el placer, pues como decía Hitchcock, a todo mundo le gusta sentir miedo... sentado confortablemente y sabiendo que no corre ningún peligro—, en medio de dichas están los elementos extraordinarios que vuelven más palpitante la aventura: la "resurrección" de Valentine de Villefort, el tesoro escondido en una isla perdida, el cuerpo decapitado de Milady que se hunde en las aguas del río Lys. Prisiones, campiñas, ciudades, barcos, hostales, abadías, subterráneos, 1572, 1625, 1815, 1840... tantos lugares y tiempos como aventuras. Continente de la irrupción del azar y de lo fantástico en la vida cotidiana, de la preparación minuciosa de cada episodio en función del lector, de la programación exacta del suspenso: el deseo de encontrar respuesta a las preguntas que aquél se ha planteado, la novela de aventuras es un género que mantiene una relación muy directa con su destinatario. La escritura dumasiana responde perfectamente al significado del mito como relato de sucesos, como "historia ficticia [...] que condensa alguna realidad humana de significación universal" (Diccionario de la Real Academia). Fiel a su origen etimológico: lo que ha de venir, las cosas que han de suceder, la aventura es, en las novelas de Dumas, también fiel a una de sus acepciones: el riesgo, el aprieto, el peligro, la duda. Es, en suma, "la esencia de la ficción", (Jean-Yves Tadié). COMO UN VIAJE de descubrimiento en el que la precariedad de enseres es símbolo de nuestra propia precariedad, o como un momento en el que la supervivencia es el único sentido de la vida, encuentro con una parte desconocida de nosotros mismos, la imaginación nos aleja de lo ordinario de la existencia y nos vuelve recelosos contra ella. Agente que nos permite vislumbrar el absoluto —origen y fin de todo—, unión con lo inexplicable, lo inexpresable que sin embargo está ahí, oscuro y maravilloso, arma de dos filos, destructora y estimulante, la imaginación —y la lengua— es nuestro signo distintivo entre los seres vivos. Es el arte del autor, la sustancia genitora de sus historias y es, al mismo tiempo, don propio que mediante el reactivo de la lectura ("semilla de los sueños" la llama Vargas Llosa) provoca nuestro pasmo. Niños aún, esta alquimia entre el que escribe y el que lee, entre el que fabuló y el que recrea, nos angustió con la furia de un mar embravecido o la soledad gélida de una noche en el desierto, nos maravilló con los avatares del capitán Smollet, de Hawkins y Long John Silver a bordo de La Española en lugares que veíamos sólo imaginariamente, nos aterró con la maldad del ogro, la fealdad de la hechicera o la escena en que unos náufragos dejan a la suerte la ruin tarea de decidir quién de ellos será el platillo de los demás, pero también nos serenó con la bondad y la belleza de las hadas. Luego nos volvimos adultos y nos interesaron (tal vez demasiado) los malabares formales, las dislocaciones léxicas, los ejercicios de escritura, las teorías, los análisis y las doctrinas literarias. Y olvidamos —dice Paz de la poesía, es también válido para la novela— que el texto debe cantar y contar. Dumas no lo olvidó nunca, nos encantó con los mosqueteros del rey en pugna permanente con los guardias del cardenal, nos asombró con la hermosura y perversidad de Milady y con la terrible escena de su ejecución. Nos hizo gozar y sufrir con el enamoramiento del duque de Buckingham y las angustias de Ana de Austria, y ser testigos de la admiración, la confianza y la envidia que Louis xiii profesaba a Richelieu. Luego, a pesar de la amistad intacta, nos entristeció con la separación de los mosqueteros luchando en bandos políticos opuestos, y suscitó nuestra emoción con duelos, batallas y con las astucias de un duque para escapar de una prisión inexpugnable. No sólo aprendimos historia de Francia, tal vez olvidemos fechas y nombres, pero no a Athos, melancólico y elegante, ni las respuestas monosilábicas de su criado Grimaud, ni la muerte del titánico Porthos o la avaricia de Mazarino.
COMO UN VIAJE de descubrimiento en el que la precariedad de enseres es símbolo de nuestra propia precariedad, o como un momento en el que la supervivencia es el único sentido de la vida, encuentro con una parte desconocida de nosotros mismos, la imaginación nos aleja de lo ordinario de la existencia y nos vuelve recelosos contra ella. Agente que nos permite vislumbrar el absoluto —origen y fin de todo—, unión con lo inexplicable, lo inexpresable que sin embargo está ahí, oscuro y maravilloso, arma de dos filos, destructora y estimulante, la imaginación —y la lengua— es nuestro signo distintivo entre los seres vivos. Es el arte del autor, la sustancia genitora de sus historias y es, al mismo tiempo, don propio que mediante el reactivo de la lectura ("semilla de los sueños" la llama Vargas Llosa) provoca nuestro pasmo. Niños aún, esta alquimia entre el que escribe y el que lee, entre el que fabuló y el que recrea, nos angustió con la furia de un mar embravecido o la soledad gélida de una noche en el desierto, nos maravilló con los avatares del capitán Smollet, de Hawkins y Long John Silver a bordo de La Española en lugares que veíamos sólo imaginariamente, nos aterró con la maldad del ogro, la fealdad de la hechicera o la escena en que unos náufragos dejan a la suerte la ruin tarea de decidir quién de ellos será el platillo de los demás, pero también nos serenó con la bondad y la belleza de las hadas. Luego nos volvimos adultos y nos interesaron (tal vez demasiado) los malabares formales, las dislocaciones léxicas, los ejercicios de escritura, las teorías, los análisis y las doctrinas literarias. Y olvidamos —dice Paz de la poesía, es también válido para la novela— que el texto debe cantar y contar. Dumas no lo olvidó nunca, nos encantó con los mosqueteros del rey en pugna permanente con los guardias del cardenal, nos asombró con la hermosura y perversidad de Milady y con la terrible escena de su ejecución. Nos hizo gozar y sufrir con el enamoramiento del duque de Buckingham y las angustias de Ana de Austria, y ser testigos de la admiración, la confianza y la envidia que Louis xiii profesaba a Richelieu. Luego, a pesar de la amistad intacta, nos entristeció con la separación de los mosqueteros luchando en bandos políticos opuestos, y suscitó nuestra emoción con duelos, batallas y con las astucias de un duque para escapar de una prisión inexpugnable. No sólo aprendimos historia de Francia, tal vez olvidemos fechas y nombres, pero no a Athos, melancólico y elegante, ni las respuestas monosilábicas de su criado Grimaud, ni la muerte del titánico Porthos o la avaricia de Mazarino. El lector de la novela por entregas fue un fenómeno de esta Francia que se acercaba una vez más a otro sacudimiento revolucionario. Según Hatin: "La vida pública, los negocios y hasta las dichas y desdichas de la familia, todo quedaba suspendido por las peripecias de un capítulo." Así ocurrió con Los tres mosqueteros y su saga, y también con El conde de Montecristo. En las tiendas y los mercados, las diligencias, los salones, los cafés, las posadas, en los jardines públicos y privados, e incluso en el palacio, todo mundo lee a Dumas. Y no sólo en Francia: una madrugada del verano de 1844, el entonces príncipe de Gales, futuro Eduardo vii, encuentra al primer ministro, Lord Salisbury, leyendo la historia de Edmond Dantès. Mientras tanto, además de escribir, Alexandre viaja, en pleno auge de sus novelas, va a Bélgica, Holanda y Alemania, luego a España, donde visita Madrid, Cádiz, Granada, Córdoba y la Sierra Morena y, por último, se embarca para ir a Marruecos, Túnez y Argelia. En 1847, en colaboración con Maquet, escribe otra obra de teatro: El caballero de la Casa Roja, representada con éxito en el Théâtre Historique y no censurada a pesar de su tema revolucionario. La aristocracia y la clase política hacen de las suyas: corrupción, tráfico de influencias, prebendas, asesinatos. Estudiantes, obreros, campesinos, la gente común y corriente, pero también la burguesía (cada vez más poderosa) exigen la renuncia de Guizot, a la sazón jefe de gobierno y renuente a cualquier signo de democracia. El gusanillo de la cosa pública sigue presente en el escritor quien ve con gusto cómo los republicanos vuelven por sus fueros. Surgen de nuevo las barricadas. Alexandre interrumpe la redacción de El vizconde de Bragelonne para, una vez más, participar activamente en la revuelta. Louis-Philippe abdica y huye. Se forma un gobierno provisional encabezado por un poeta: Lamartine. Pero muy rápidamente los republicanos pierden fuerza, misma que ganan la burguesía —que domina el parlamento (Thiers)— y los falsos republicanos (Louis-Napoléon Bonaparte, quien es electo presidente el 10 de diciembre). Napoléon le Petit —como lo llamaría Hugo—, iniciaría casi inmediatamente después de su elección una efectiva labor de reducción y eliminación de sus opositores para, tres años después, dar el golpe de Estado que lo haría emperador. Antes de ello, en este agitado 1848, Dumas (como Hugo) se equivoca. Después de presentarse dos veces como candidato a representante del pueblo con resultados desastrosos, se presenta una tercera vez pero desiste cuando se entera que Louis-Napoléon es también candidato, y decide apoyarlo. Para paliar su desilusión en política pero sobre todo para ganar dinero y tratar de salvar el Théâtre Historique, Dumas escribe una obra: El capitán Lajonquière. Busca a una actriz joven para el papel de Hélène, Mademoiselle Mars le recomienda a una de sus alumnas, se llama Isabelle Constant y tiene quince años; pronto se convertiría en la nueva amante del escritor.
El lector de la novela por entregas fue un fenómeno de esta Francia que se acercaba una vez más a otro sacudimiento revolucionario. Según Hatin: "La vida pública, los negocios y hasta las dichas y desdichas de la familia, todo quedaba suspendido por las peripecias de un capítulo." Así ocurrió con Los tres mosqueteros y su saga, y también con El conde de Montecristo. En las tiendas y los mercados, las diligencias, los salones, los cafés, las posadas, en los jardines públicos y privados, e incluso en el palacio, todo mundo lee a Dumas. Y no sólo en Francia: una madrugada del verano de 1844, el entonces príncipe de Gales, futuro Eduardo vii, encuentra al primer ministro, Lord Salisbury, leyendo la historia de Edmond Dantès. Mientras tanto, además de escribir, Alexandre viaja, en pleno auge de sus novelas, va a Bélgica, Holanda y Alemania, luego a España, donde visita Madrid, Cádiz, Granada, Córdoba y la Sierra Morena y, por último, se embarca para ir a Marruecos, Túnez y Argelia. En 1847, en colaboración con Maquet, escribe otra obra de teatro: El caballero de la Casa Roja, representada con éxito en el Théâtre Historique y no censurada a pesar de su tema revolucionario. La aristocracia y la clase política hacen de las suyas: corrupción, tráfico de influencias, prebendas, asesinatos. Estudiantes, obreros, campesinos, la gente común y corriente, pero también la burguesía (cada vez más poderosa) exigen la renuncia de Guizot, a la sazón jefe de gobierno y renuente a cualquier signo de democracia. El gusanillo de la cosa pública sigue presente en el escritor quien ve con gusto cómo los republicanos vuelven por sus fueros. Surgen de nuevo las barricadas. Alexandre interrumpe la redacción de El vizconde de Bragelonne para, una vez más, participar activamente en la revuelta. Louis-Philippe abdica y huye. Se forma un gobierno provisional encabezado por un poeta: Lamartine. Pero muy rápidamente los republicanos pierden fuerza, misma que ganan la burguesía —que domina el parlamento (Thiers)— y los falsos republicanos (Louis-Napoléon Bonaparte, quien es electo presidente el 10 de diciembre). Napoléon le Petit —como lo llamaría Hugo—, iniciaría casi inmediatamente después de su elección una efectiva labor de reducción y eliminación de sus opositores para, tres años después, dar el golpe de Estado que lo haría emperador. Antes de ello, en este agitado 1848, Dumas (como Hugo) se equivoca. Después de presentarse dos veces como candidato a representante del pueblo con resultados desastrosos, se presenta una tercera vez pero desiste cuando se entera que Louis-Napoléon es también candidato, y decide apoyarlo. Para paliar su desilusión en política pero sobre todo para ganar dinero y tratar de salvar el Théâtre Historique, Dumas escribe una obra: El capitán Lajonquière. Busca a una actriz joven para el papel de Hélène, Mademoiselle Mars le recomienda a una de sus alumnas, se llama Isabelle Constant y tiene quince años; pronto se convertiría en la nueva amante del escritor.  EL ADVENIMIENTO DEL SEGUNDO Imperio trae consigo el exilio de los románticos: buscado por los agentes de Louis-Napoléon, quien tasó su cabeza en 25 mil francos, Hugo se va a Bruselas, Alexandre también, aunque a él no lo persigue el régimen sino sus acreedores, tras perder un juicio que lo declara en quiebra. Durante algunos meses el escritor picardo vive pobremente, pero en cuanto comienza a ganar dinero, su casa en el bulevar Waterloo en la capital belga se convierte en el lugar de encuentro de todos los exiliados que viven en Amberes, Gante o Namur, amigos para los que guisa, a los que lee algunos de sus textos y con quienes entabla largas conversaciones con un solo tema: Francia. Bruselas, como antes París, Roma o el Mediterráneo, es también escenario de la insaciabilidad carnal de Dumas, los cuerpos se suceden: Marguerite, Louise, Nathalie y, por supuesto, Isabelle. Amistad, sexo, cocina, escritura, un apetito de vida que sella su existencia. En 1851, a los cuarenta y nueve años, Alexandre engendra otro hijo: Henri, quien sería un reconocido periodista y miembro destacado de la Comuna. Dos años después crea un periódico: Le Mousquetaire, de corta existencia a pesar de su tiraje de diez mil ejemplares. Sin embargo, no se da por vencido y con su legendaria vitalidad funda, en 1857, un semanario redactado completamente por él mismo: Le Monte-Cristo, en el que se combinan novela, historia, viajes y poesía. Poco antes de la fundación del semanario, el escritor hace un viaje a Londres desde donde envía una crónica a La Presse, luego va a Guernesey, para visitar a Hugo, al que no ha visto en cinco años. En Hauteville-House, en plena construcción, los amigos evocan el pasado y discuten el presente. El exilado de Guernesey no puede regresar a Francia, Alexandre sí. Y regresa. Tiene un nuevo colaborador, Gaspard Cherville, quien le da los primeros esbozos de Capitán de lobos, Black y Las lobas de Machecoul. Sin embargo, si otras veces los desencuentros, el hastío o las deudas lo habían hecho abandonar París, esta vez, además de la sed de aventura, hay otra razón para dejar de nuevo temporalmente la capital del Imperio: alejarse de la muerte —que en este difícil 1857 se ha ensañado con sus contemporáneos: Musset, Béranger, Sue. Él tiene aún mucho por vivir, por escribir, por ver. Como si fuera la trama de una de sus novelas, un encuentro casual con una pareja de aristócratas rusos en un hotel de París es el origen del viaje a Rusia que Alexandre emprende en junio de 1858 y que duraría nueve meses. Va a San Petersburgo, Moscú, Kazan, Tiflis, Astrakán, admira el Neva, navega por el Volga y el Danubio y atraviesa buena parte del Mar Caspio y muchos kilómetros del Mar Negro. Su regreso a París sirve sobre todo para la preparación de un nuevo viaje y la ultimación de detalles del barco que manda hacer, pues el proyecto es surcar de nuevo el Mediterráneo. Para financiarlo, es necesario producir y aceptar las colaboraciones de escritores insípidos que se cuelgan de su fama y de sus tratos y contratos con editores y dueños de diarios. Así, pasan a formar parte del taller Dumas y compañía —como algunos de sus detractores llamaron peyorativamente las colaboraciones— Bénédict Revoil, Félix Maynard y Victor Perceval entre otros. El barco, bautizado Montecristo, le es entregado en Marsella en el verano de 1859 pero debido a diversos problemas Dumas lo vende rápidamente y compra en su lugar un yate: el Emma. De Marsella se dirige a Livorno y luego, en tren, a Florencia, Génova y Turín, en donde se encuentra con Garibaldi quien inmediatamente cae bajo su influjo. Además, una nueva motivación sensual: Émilie Cordier, una joven de veinte años con la que tendría una hija: Micaëlla Élisabeth. Émilie hace el viaje con él y se maravilla. Alexandre le enseña Venecia, Verona, Mantova, Roma. Van también a Cerdeña y a Palermo en donde se instalarán por un tiempo pues el escritor, con el apoyo de Garibaldi, funda un diario: L’Indipendente, en el que tendrá como colaborador favorito al futuro fundador del Corriere della Sera: Eugenio Torelli Violler. La aventura prosigue en Nápoles en donde el 14 de septiembre de 1860 Alexandre Dumas es nombrado director de los museos de la ciudad. Micaëlla nace la Nochebuena de ese mismo año. El padre del escritor no había podido derrotar definitivamente a los Borbones y en Sicilia había sido prisionero de una de sus ramas; ahora, en tierra italianas, Garibaldi lo ha logrado y Alexandre ha sido testigo de ello.
EL ADVENIMIENTO DEL SEGUNDO Imperio trae consigo el exilio de los románticos: buscado por los agentes de Louis-Napoléon, quien tasó su cabeza en 25 mil francos, Hugo se va a Bruselas, Alexandre también, aunque a él no lo persigue el régimen sino sus acreedores, tras perder un juicio que lo declara en quiebra. Durante algunos meses el escritor picardo vive pobremente, pero en cuanto comienza a ganar dinero, su casa en el bulevar Waterloo en la capital belga se convierte en el lugar de encuentro de todos los exiliados que viven en Amberes, Gante o Namur, amigos para los que guisa, a los que lee algunos de sus textos y con quienes entabla largas conversaciones con un solo tema: Francia. Bruselas, como antes París, Roma o el Mediterráneo, es también escenario de la insaciabilidad carnal de Dumas, los cuerpos se suceden: Marguerite, Louise, Nathalie y, por supuesto, Isabelle. Amistad, sexo, cocina, escritura, un apetito de vida que sella su existencia. En 1851, a los cuarenta y nueve años, Alexandre engendra otro hijo: Henri, quien sería un reconocido periodista y miembro destacado de la Comuna. Dos años después crea un periódico: Le Mousquetaire, de corta existencia a pesar de su tiraje de diez mil ejemplares. Sin embargo, no se da por vencido y con su legendaria vitalidad funda, en 1857, un semanario redactado completamente por él mismo: Le Monte-Cristo, en el que se combinan novela, historia, viajes y poesía. Poco antes de la fundación del semanario, el escritor hace un viaje a Londres desde donde envía una crónica a La Presse, luego va a Guernesey, para visitar a Hugo, al que no ha visto en cinco años. En Hauteville-House, en plena construcción, los amigos evocan el pasado y discuten el presente. El exilado de Guernesey no puede regresar a Francia, Alexandre sí. Y regresa. Tiene un nuevo colaborador, Gaspard Cherville, quien le da los primeros esbozos de Capitán de lobos, Black y Las lobas de Machecoul. Sin embargo, si otras veces los desencuentros, el hastío o las deudas lo habían hecho abandonar París, esta vez, además de la sed de aventura, hay otra razón para dejar de nuevo temporalmente la capital del Imperio: alejarse de la muerte —que en este difícil 1857 se ha ensañado con sus contemporáneos: Musset, Béranger, Sue. Él tiene aún mucho por vivir, por escribir, por ver. Como si fuera la trama de una de sus novelas, un encuentro casual con una pareja de aristócratas rusos en un hotel de París es el origen del viaje a Rusia que Alexandre emprende en junio de 1858 y que duraría nueve meses. Va a San Petersburgo, Moscú, Kazan, Tiflis, Astrakán, admira el Neva, navega por el Volga y el Danubio y atraviesa buena parte del Mar Caspio y muchos kilómetros del Mar Negro. Su regreso a París sirve sobre todo para la preparación de un nuevo viaje y la ultimación de detalles del barco que manda hacer, pues el proyecto es surcar de nuevo el Mediterráneo. Para financiarlo, es necesario producir y aceptar las colaboraciones de escritores insípidos que se cuelgan de su fama y de sus tratos y contratos con editores y dueños de diarios. Así, pasan a formar parte del taller Dumas y compañía —como algunos de sus detractores llamaron peyorativamente las colaboraciones— Bénédict Revoil, Félix Maynard y Victor Perceval entre otros. El barco, bautizado Montecristo, le es entregado en Marsella en el verano de 1859 pero debido a diversos problemas Dumas lo vende rápidamente y compra en su lugar un yate: el Emma. De Marsella se dirige a Livorno y luego, en tren, a Florencia, Génova y Turín, en donde se encuentra con Garibaldi quien inmediatamente cae bajo su influjo. Además, una nueva motivación sensual: Émilie Cordier, una joven de veinte años con la que tendría una hija: Micaëlla Élisabeth. Émilie hace el viaje con él y se maravilla. Alexandre le enseña Venecia, Verona, Mantova, Roma. Van también a Cerdeña y a Palermo en donde se instalarán por un tiempo pues el escritor, con el apoyo de Garibaldi, funda un diario: L’Indipendente, en el que tendrá como colaborador favorito al futuro fundador del Corriere della Sera: Eugenio Torelli Violler. La aventura prosigue en Nápoles en donde el 14 de septiembre de 1860 Alexandre Dumas es nombrado director de los museos de la ciudad. Micaëlla nace la Nochebuena de ese mismo año. El padre del escritor no había podido derrotar definitivamente a los Borbones y en Sicilia había sido prisionero de una de sus ramas; ahora, en tierra italianas, Garibaldi lo ha logrado y Alexandre ha sido testigo de ello. EN 1863, DUMAS INICIA la redacción de otra novela: La Sanfelice, tiene sesenta y un años y es operado debido a una fuerte infección con abscesos purulentos en el estómago. Es el principio de un declive que durará siete años en los que conocerá la pobreza y una vida errática. Durante dos años, 1865-1866, para ganarse la vida, el otrora hombre rico da conferencias en varias ciudades de Francia. Pero su generosidad sigue en pie, una parte de los dividendos de estas charlas es destinada a diferentes asociaciones de beneficencia. También sigue en pie el amor: Marie Garnier, escritora, y Ada Isaacs Menken, una bellísima actriz, bohemia, poeta, con la que posa en fotografías que causarían revuelo y socarrones comentarios. Y la escritura, en 1869, escribe Les Blancs et les Bleus, y Les Compagnons de Jéhu. Para ser fiel a su vida, su teatro, sus relatos fantásticos, sus novelas; fiel, en fin, a su leyenda, ciento treinta y cinco años después de su muerte, en el verano de 2005, el gran Alexandre nos regala otra historia. Claude Schopp, el biógrafo, estudioso y mejor conocedor de la vida y obra de Dumas, editó, prologó e hizo publicar la última novela del escritor picardo. ¿Su nombre? Le Chevalier de Saint-Hermine, un grueso volumen de mil páginas que constituye de hecho la continuación de Les Compagnons de Jéhu. El hallazgo de esta obra, narrado magistralmente por Schopp, es novelesco o, mejor aún, dumasiano. Leamos a Dumas, refrendemos la aventura, las razones sobran. "¿Entonces, la aventura, en qué es característica de nuestra modernidad? Las evasiones de la aventura nos sirven para hacer patética [‘lo que es capaz de mover y agitar el ánimo, infundiéndole afectos vehementes y con particularidad dolor, tristeza o melancolía’. Enciclopedia del idioma, Martín Alonso], para dramatizar, para volver apasionante una existencia demasiado bien pautada por las fatalidades económicas y sociales", dice Jankélévitch. "La aventura introduce en la lectura, por lo tanto en la vida, la parte del sueño, porque en ella es difícil distinguir lo posible de lo imposible; exalta el instante a despensas de la aburrida duración, para escapar a la muerte, que a lo lejos nos espera", dice Tadié. Por lo excepcional, lo bello, lo terrible y lo trágico, por las islas, los castillos, los mosqueteros y las reinas, por las pasiones que nos habitan y constituyen nuestro sino.
EN 1863, DUMAS INICIA la redacción de otra novela: La Sanfelice, tiene sesenta y un años y es operado debido a una fuerte infección con abscesos purulentos en el estómago. Es el principio de un declive que durará siete años en los que conocerá la pobreza y una vida errática. Durante dos años, 1865-1866, para ganarse la vida, el otrora hombre rico da conferencias en varias ciudades de Francia. Pero su generosidad sigue en pie, una parte de los dividendos de estas charlas es destinada a diferentes asociaciones de beneficencia. También sigue en pie el amor: Marie Garnier, escritora, y Ada Isaacs Menken, una bellísima actriz, bohemia, poeta, con la que posa en fotografías que causarían revuelo y socarrones comentarios. Y la escritura, en 1869, escribe Les Blancs et les Bleus, y Les Compagnons de Jéhu. Para ser fiel a su vida, su teatro, sus relatos fantásticos, sus novelas; fiel, en fin, a su leyenda, ciento treinta y cinco años después de su muerte, en el verano de 2005, el gran Alexandre nos regala otra historia. Claude Schopp, el biógrafo, estudioso y mejor conocedor de la vida y obra de Dumas, editó, prologó e hizo publicar la última novela del escritor picardo. ¿Su nombre? Le Chevalier de Saint-Hermine, un grueso volumen de mil páginas que constituye de hecho la continuación de Les Compagnons de Jéhu. El hallazgo de esta obra, narrado magistralmente por Schopp, es novelesco o, mejor aún, dumasiano. Leamos a Dumas, refrendemos la aventura, las razones sobran. "¿Entonces, la aventura, en qué es característica de nuestra modernidad? Las evasiones de la aventura nos sirven para hacer patética [‘lo que es capaz de mover y agitar el ánimo, infundiéndole afectos vehementes y con particularidad dolor, tristeza o melancolía’. Enciclopedia del idioma, Martín Alonso], para dramatizar, para volver apasionante una existencia demasiado bien pautada por las fatalidades económicas y sociales", dice Jankélévitch. "La aventura introduce en la lectura, por lo tanto en la vida, la parte del sueño, porque en ella es difícil distinguir lo posible de lo imposible; exalta el instante a despensas de la aburrida duración, para escapar a la muerte, que a lo lejos nos espera", dice Tadié. Por lo excepcional, lo bello, lo terrible y lo trágico, por las islas, los castillos, los mosqueteros y las reinas, por las pasiones que nos habitan y constituyen nuestro sino.