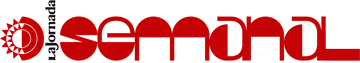 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 24 de febrero de 2008 Num: 677 |
|
Bazar de asombros De un ciego resplandor Sic Transit Vagabundos en la Judíos W. G. Sebald, Sherlock Holmes: Columnas: |
Sherlock Holmes: 121 años de un mitoAdrián Medina Liberty
Para muchos, especialmente para aquellos que se someten escrupulosamente a los cánones literarios, Conan Doyle o, para el caso, su popular personaje, no pasa de ser un entretenimiento menor con exiguos valores literarios. Para otros, en cambio, menos inclinados a la normatividad académica y más dispuestos a los encantos de la lectura, han sabido encontrar en el solitario de Baker Street un legítimo contentamiento que no se ha extinguido a pesar de la evidente transformación del mundo. Fernando Savater, por ejemplo, confiesa con fervor en su Infancia recuperada que “quizá no he amado a ningún personaje de ficción como a Sherlock Holmes”. Borges no sólo reconoce su agrado por el héroe, sino que incluso le dedicó un bello poema donde registra, entre otras evocaciones, que “en Baker Street vive solo y aparte. Le es ajeno también ese otro arte, el olvido”. Los poetas T. S. Eliot y W. H. Auden tampoco tuvieron recato al manifestar su entusiasmo, y los semiólogos Umberto Eco y Thomas Sebeok editaron un grueso volumen, El signo de los tres, donde concitaron a un conjunto de especialistas para analizar y evaluar las derivaciones literarias, semióticas, sociológicas, psicológicas, entre otras ramificaciones reflexivas, de la obra policíaca del autor escocés. Aunque se discuta la calidad literaria de su creador, es indudable que su personaje ha generado una prodigiosa leyenda realmente insólita en el campo de las letras. A más de cien de años de distancia de su primera aparición, no hay persona, instruida o iletrada, que no reconozca a Sherlock Holmes como el detective alto y enjuto, de perfil aguileño, enfundado en un gabán a cuadros, con una gorra cazadora y sosteniendo una gran pipa. Existen cientos de círculos de lectores y asociaciones en numerosos países, incluyendo algunos tan improbables como China, Japón, Rusia y Hungría, hay sitios y museos que reproducen su estudio en San Francisco, Nueva York, Suiza, Alemania, España y, naturalmente, en Londres. En esta ciudad, hay placas conmemorativas en Picadilly, en el St. Bartholomew's Hospital y en Baker Street; en Suiza hay dos, una en Meiringen y otra en Reichenbach Falls, donde Conan Doyle “mato” a su personaje al despeñarlo de estas cascadas mientras peleaba con su Némesis, Moriarty. Richard Lancelyn Green se ocupó de la titánica tarea de seleccionar, de entre cientos de miles de cartas, una muestra representativa (Letters to Sherlock Holmes), ordenada en diez gruesas categorías, de aquellas misivas en donde lo felicitan por su labor, solicitan su consejo o su presencia para resolver un problema o, sencillamente, lo requerían para conversar. El libro de Guiness consigna –para cerrar de una vez lo que sería una enorme lista si quisiéramos registrar todas las curiosidades y sorpresas que rodean a esta figura literaria– que Sherlock Holmes es, por mucho, el personaje más representado en la cinematografía mundial. Con esta impresionante balumba de alusiones a una figura de ficción, se nos exigen dos interrogantes ineludibles: ¿Por qué su desconsideración entre los círculos académicos? y ¿cuál es el secreto de su popularidad y su permanencia?
La primera, sin duda, es la más difícil y cualquier intento de respuesta sólo podrá ostentar un carácter problematizante antes que decisivo. El propio Eliot, entusiasta seguidor de la saga holmesiana, resguardaba criterios muy puntuales de aquello que debía considerarse como “verdadera literatura”. Su fama y prestigio influyeron tan perentoriamente durante el siglo xx , especialmente en Inglaterra, que incluso Shelley y Swinburne no fueron considerados, hasta tiempo después, como verdaderos hombres de letras. Eliot siempre se esforzó por mantener una imagen impoluta y sus gustos personales, aunque le concedieran numerosos deleites, los disimulaba con celo para evitar fisuras en su discernimiento formal, al menos públicamente. Cuando Eliot murió, por ejemplo, su viuda le confesó a algunos amigos y biógrafos que su esposo solía leerle en voz alta las aventuras de Sherlock Holmes mientras ella le zurcía sus medias. En efecto, como muchos otros rigoristas y puritanos, Eliot vivió con un doble código respecto a la literatura, el rigurosamente público y el deleitablemente privado. Aún más, Eliot, en su obra Crimen en la catedral, en la escena donde Thomas Beckett arriba a Canterbury, el segundo de los cuatro Tentadores le instiga a doblegarse a la voluntad del rey Enrique, y se describe un diálogo que resulta prácticamente incomprensible si se desconoce el cuento El ritual de los Musgrave (incluido en Las memorias de Sherlock Holmes), del que Eliot copia verbatim varias líneas, aunque sin mencionar su fuente. La polémica se encendió pronto y abundaron las cartas que denunciaban –o defendían– la inexcusable “coincidencia”. Ante el incesante intercambio de acusaciones en el Times Literary Supplement, el estudioso Nathan Bengis de Nueva York decidió zanjar el asunto preguntándole directamente a Eliot cuál era su versión de todo esto; éste respondió sin empacho alguno: “Mi empleo del Ritual de los Musgrave fue deliberado y enteramente consciente.” En alguna parte, Julio Cortázar comentó que sería absurdo pretender comparar un graffiti callejero con el recuerdo de los frescos de Papua, el primero nos podría proporcionar un placer visual o estético sin tener que menoscabarlo por la rememoración de una expresión artística “mayor”. Igualmente, encontrar un motivo de delectación en la lectura de Verne, Stevenson o Doyle no tendría que ser disminuido o, peor aún, disimulado con pudor, por el reconocimiento de los trabajos de Dostoievsky, Stendhal o Víctor Hugo. ¿Acaso no hubieran gustado Joyce, Proust o Becket ser atendidos con la misma pasión y fruición con que millones de lectores continúan acudiendo a Doyle? Un texto solemne y difícil no garantiza profundidad, y un texto asequible no implica liviandad de ideas. Con frecuencia, es más fácil pergeñar un texto pesado, plagado de referencias e innecesaria erudición que un volumen que nos atrape, nos entretenga y nos insinúe ideas inspiradoras. El propio Conan Doyle quiso desembarazarse de su creación, porque deseaba dedicarse a una literatura de mayor calidad. Por ello mató a Holmes en las cataratas de Reichenbach (El problema final). Esto provocó aluviones de correspondencia en el Strand Magazine exigiendo su regreso. La madre Doyle se indignó, le llamó desalmado y le retiró el habla durante días, mientras que los boys de la City de Londres acudieron al trabajo portando una cinta negra en el sombrero. Aunque ocho años después Doyle “resucitó” a Holmes tras recibir un irresistible ofrecimiento editorial, logró colmar su anhelo, ya que escribió piezas históricas de indudable calidad, como Micah Clarke o La compañía blanca. Respecto al personaje mismo, nos encontramos con un caballero singular: conocimientos casi nulos de astronomía, literatura y filosofía, aunque es un erudito en noticias criminales, en tipos de tabaco, tierra y cenizas, experto en venenos y grafología, gran conocedor de la química aplicada y anatomía; aunque su conocimiento cultural es limitado, no sólo es admirador de Petrarca, Poe y Sarasate, sino que posee un Stradivarius y es un violinista de calidad. En sus ratos de ocio, fue completando a balazos un patriótico v. r. (por Victoria Regina) en el muro de su piso, conduce experimentos químicos en un improvisado laboratorio en el interior del inmueble, acude a la morgue a apalear cadáveres para estudiar el progreso de las contusiones post mortem y consume cocaína para evitar el tedio cerebral. Su entrega en una causa justa casi lo convierten en un Quijote victoriano, y su extraordinaria sagacidad y dotes de observación y raciocinio lo convierten en una persona extravagante, solitaria y casi intratable. En El constructor de Norwood, por ejemplo, Holmes le espeta a un distinguido visitante: “Usted nos dijo su nombre como si yo debiera por fuerza conocerlo, pero le aseguro que, fuera de algunos detalles evidentes, como el que usted es soltero, procurador, fancmasón y asmático, nada en absoluto sé acerca de usted.” Naturalmente, después de recuperarse del estupor inicial, probablemente uno le arrebataría la gran pipa de su boca y con ella le daría en la cabeza. Pero, en realidad, Holmes se muestra hostil y burlón con la policía, la nobleza y la gente adinerada o esnobista; le inspiran simpatía, en cambio, los niños de la calle –a quienes bautiza como Los irregulares de Baker Street y constituyen su fuerza de penetración en el bajo mundo–, los injustamente acusados, quienes carecen de medios económicos pero ostentan entereza y honradez y, muy especialmente, la mujer, Irene Adler que, a lo largo del canon de sesenta historias, es la única que lo ha vencido en ingenio y discernimiento. Quizá uno de los homenajes modernos más entrañables es el que logró Eco con su novela El nombre de la rosa, donde apenas se disfraza la traslación de Holmes por Baskerville, tanto el detective londinense como el fraile de Oxford exhiben cualidades y rasgos prácticamente indistinguibles. Además de Dickens, nadie había logrado comunicar la atmósfera victoriana con tanto realismo. Doyle, empero, logró algo más: con los dorados hilvanes de las letras extendió la realidad hacia otra dimensión que se tornó más real. En el imaginario colectivo, la neblina londinense siempre evocará a la larguirucha figura del caballero detective y a su devoto compañero. Holmes posee más presencia y concreción que su propio creador, ¿acaso puede un autor tributar un mejor legado? La mera circunstancia de que queramos acudir una y otra vez a las historias de Sherlock Holmes son la mejor prueba de la destreza literaria de Conan Doyle. Como toda figura literaria que posee una omnipresencia, Holmes es un personaje improbable pero, por ello mismo, nos exige su existencia y permanencia. |
 Hace 121 años, un joven y no muy exitoso médico que vivía en Southsea, Arthur Conan Doyle, decidió incursionar en la literatura con un personaje que se convertiría en uno de los mitos más poderosos y perdurables de la literatura: Sherlock Holmes. Un estudio en escarlata se publicó en 1887, después de numerosos rechazos y mediante la ridícula cantidad de 25 libras; ahora, uno de estos ejemplares se cotiza en 40 mil libras.
Hace 121 años, un joven y no muy exitoso médico que vivía en Southsea, Arthur Conan Doyle, decidió incursionar en la literatura con un personaje que se convertiría en uno de los mitos más poderosos y perdurables de la literatura: Sherlock Holmes. Un estudio en escarlata se publicó en 1887, después de numerosos rechazos y mediante la ridícula cantidad de 25 libras; ahora, uno de estos ejemplares se cotiza en 40 mil libras. 