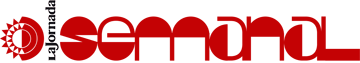 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 28 de diciembre de 2008 Num: 721 |
|
Bazar de asombros Archipiélagos Calles Ibargüengoitia: 25 años después Mis días con Jim Morrison Teatro: el acto y el discurso La crisis del teatro en México El Sueño de Juana de Asbaje Columnas: |
El don de la ubicuidadHoy la tele está en todos lados; es imposible no toparla donde quiera que vayamos. Es como un diosecillo ubicuo, presente en cada sitio, en cada estadio de nuestras vidas. Es curioso que antes de volverse el medio masivo más importante en las sociedades occidentales, la televisión se veía fuera de casa; nunca faltaba el ricachón del barrio que había comprado la tele para presumir a sus vecinos, y hubo hasta el vivillo que admitía televidentes a su casa o su cochera previo el pago de una módica entrada… Pero luego se tornó un medio popular aunque todavía símbolo relativista de estatus, de posición privilegiada, hasta que se volvió la cosa más natural del mundo y hasta puertas adentro modificó su entorno: antes la tele estaba en su propio cuarto, una sala donde se reunía la familia; ahora hay una tele en cada habitación de casa, sueño hecho realidad de fabricantes y comerciantes muebleros. Y entonces salta la barda de la casa y se acomoda en todos lados. Hay teles en no pocas –y cada vez más– oficinas o lugares de trabajo: cuesta trabajo a veces arrancar a la dependienta de una mercería, al carnicero ante su mostrador, del yugo virtual de la televisión, para que se dignen a vendernos retazo con hueso o una madeja de hilo. Pero lo que es el colmo es que la televisión ha invadido hasta lugares que eran centro de reunión humana y en los que nos congregábamos para comer juntos y maldecir el mundo y darnos cuenta, después de mucho balar, de que no lo vamos a poder cambiar: la televisión ahora está también en bares y cantinas, en cafeterías y restaurantes, en salas de espera, en los autobuses y en algunos taxis; está en escuelas y bibliotecas siempre lista para suplir al maestro, está en plazas públicas, en las computadoras del planeta y en los teléfonos celulares de millones de usuarios. La televisión está ya apoltronada hasta en el puesto de tacos donde comemos de pie. Está, vaya, hasta en algunos mingitorios, para que los que vayan a hacer de las aguas no pierdan un segundo del partido de fut.
Ya de suyo esa sola presencia continua, rediviva, imbricada, supone en la raza humana un nivel de enajenamiento harto preocupante. En el caso mexicano, invariablemente todos esos millones de aparatos, aparatotes, aparatitos, aparatejos de televisión están sintonizados en alguna de las variantes de la estulticia que imponen a los mexicanos las dos cabezas del duopolio vocinglero y perverso a que dan cuerpo Televisa y tv Azteca. Digo, no será nunca lo mismo mear mientras se mira a Daniel Barenboim deleitarse al piano que tener que aguantar la pesadez de Reynaldo Rossano… Es tan grande la preponderancia de la televisión en los lugares públicos, que resulta en presupuesto de los empleados de muchos locales: sin televisión la cosa no funciona. Hace poco acompañé a dos colegas, uno escritor y otro periodista, a que el segundo hiciera una entrevista. Escogimos para ello el bar de un hotel que, por ser cerca de las once de la mañana, todavía no tenía gente. Los meseros recién terminaban de poner las cosas en su lugar para abrir sus puertas. En cuanto nos vio llegar y sentarnos en una apartada mesita, uno de ellos corrió, solícito presuroso, a prender las televisiones más cercanas, sintonizar un canal de deportes y ofrecernos, con sonrisa en ristre, los berridos de guacamaya con que un intragable locutor intentaba obsequiar picante relato de lo que se veía en pantalla, o sea los veinte monigotes de siempre correteando la pelotita. Ni qué decir que el ruido arramblaba la grabación de la entrevista. Cuando me levanté y de la manera más amable posible (no es mi culpa tener siempre por delante esta mala jeta) le pedí al mesero que no solamente le bajara al volumen, sino que apagara un aparato que resultaba molesto y no nos interesaba ver, y que él tampoco se iba a sentar a disfrutar del tonto espectáculo, el señor se enojó y dijo que no. Que así funcionaba el bar. Que eran órdenes de su jefe, el señor gerente, y que si gustaba yo, me traía la cuenta. Así que colegimos el disgusto, pagamos lo recién ordenado y nos fuimos con nuestras marcianas ganas de silencio a otra parte, bajo la vigilante y torva mirada del mesero aquel y de sus dos o tres compañeros de trabajo y juerga televisiva. Así que ante tan colosal poder de cooptación de la voluntad colectiva, y ante tanta capacidad de secuestro del raciocinio, ya para qué ponerse uno a pontificar sobre las razones por las que la tele le va ganando al libro la pírrica batalla por el corazón de los hombres… |

