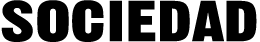El último rostro
or más ocupada que esté, a San Juditas no dejo de visitarlo cada día 28 y a mi sábila nunca le faltan sus moños rojos que atraen la buena suerte. Los cambio cuando se decoloran para que la fortuna vea que la consiento. Ayer estaba en eso cuando vi a Edelmira en el crucero. Esperaba el cambio del semáforo para atravesar el eje. Junto a ella se formó un grupo de personas. Me divertí imaginando lo que dirían si supieran a qué se dedica Edelmira y recordé mi asombro cuando lo supe hace 12 años.
Edelmira fue la primera persona que entró en mi salón de belleza. Quería corte de pelo y manicure. Elogié sus manos. Por la forma en que me lo agradeció comprendí que estaba muy orgullosa de tenerlas bonitas a pesar de lo mucho que trabajaba en su casa y en su negocio, según me dijo.
A los salones de belleza llega toda clase de personas. Con el tiempo uno aprende a estudiarlas para conocerlas. Por la ropa, las zapatillas y lo cuidado de sus manos deduje que mi clienta debía trabajar en un corporativo o en una agencia de viajes. Se lo dije. Sonriendo, me miró a través del espejo: algo así
. Noté que no quería hablar más del asunto porque enseguida me preguntó si éste era mi primer salón de belleza.
Le conté que antes había trabajado en muchos otros hasta que me harté de mis patrones y decidí arriesgarme montando mi propio negocio. Lo hice a pesar de que mi familia y mis amigos me habían dicho que, por la crisis económica que padecíamos entonces, y conste que no era tan fuerte como la de ahora, resultaba un mal momento para abrir un salón de belleza y me auguraron un fracaso seguro. Edelmira volvió a sonreírme a través del espejo: no les crea. Hay dos clases de negocios que son muy nobles aun en los peores momentos: los de comida y los de belleza
.
Le creí a medias: comer es una necesidad, pero verse bonita no tanto y más cuando falta el dinero
. Edelmira agitó la cabeza: se equivoca. Lucir bien es siempre tan importante como alimentarse. Se lo demuestro: cuando alguien muere, sus deudos pagan lo que sea con tal de que el difunto tenga el mejor aspecto posible, y eso que no se dirige precisamente a una fiesta. Ese es mi negocio: me ocupo en maquillar a los muertos que mi padre embalsama. Así que en cierta forma usted y yo somos colegas
.
Me horrorizó imaginar a Edelmira ante su estuche de cosméticos, eligiendo entre los tonos de moda los más adecuados para embellecer el rostro de un muerto. De la impresión solté las tijeras. Temí que mi actitud hubiese ofendido a nadie menos que a mi primera clienta, y me justifiqué diciéndole la verdad: nunca había conocido a nadie de su profesión y pues, sí, me sorprendió muchísimo
.
Edelmira volvió a sonreírme, como es su costumbre, a través del espejo: no se preocupe. Todo el mundo reacciona igual. Así que ya estoy acostumbrada y no me molesta
. A riesgo de ser indiscreta le pregunté si le gustaba su trabajo: “mucho, tanto como a usted le agrada el suyo. Dígame que no siente satisfacción cuando una mujer sale de aquí creyéndose más bonita. Me ocurre lo mismo cuando un cadáver sale embellecido de mi establecimiento. La diferencia entre nuestros negocios es que al suyo vuelven los clientes, aunque sea una vez; al mío jamás regresan.
II
A través de las conversaciones con Edelmira he aprendido muchas cosas: desde cómo se preparan los cadáveres hasta la forma en que se aplican los cosméticos para borrar los signos de la muerte. No es tan difícil como uno cree, pero es delicado y se requiere de técnica para devolverles a los rostros yertos una apariencia lozana, vital y serena.
La situación se complica cuando las personas pierden la vida en hechos violentos. Entonces, dice Edelmira, tiene que proceder como un cirujano plástico a fin de ocultar todas las huellas de dolor y desesperación. Lograrlo es muy laborioso y desgastante, porque mientras esconde marcas y heridas va imaginándose los sufrimientos que hay detrás de ellas y acaba por sentirlos.
Las historias que me cuenta Edelmira no siempre son dramáticas. Hay algunas increíbles y hasta graciosas: por ejemplo, el caso de los padres amantísimos que le pidieron maquillar la carita de su hija en tal forma que acentuara su vago parecido con Shakira: el mayor motivo de orgullo de la difunta.
Recuerdo también el caso de un occiso al que mi amiga llama Caballero 98. Sus deudos le contaron que cuando él se enteró de que su enfermedad era terminal se dedicó a comprar el servicio funerario completo y un peluquín. Quería que se lo pegaran en cuanto muriera para no verse tan calvo. A fin de evitar el riesgo de que no respetaran su decisión, la escribió en el primer inciso de un pliego notariado.
Hay una historia que siempre me hace llorar: un hombre le solicitó a Edelmira que dibujara en el rostro de su mujer recién fallecida una sonrisa amplia, seductora, graciosa, para poder recordarla como nunca la había visto: alegre.
Edelmira me ha explicado que el trabajo se le complica mucho cuando los deudos insisten en presenciar cómo se prepara a los difuntos. Los parientes que lloran a gritos o rezan en voz alta la distraen sin querer, pero también la conmueven. No así los que cantan el repertorio completo del finado. El colmo fue la tarde en que se puso a decorar
un cadáver mientras su numerosa familia entonaba sin interrupción la cumbia preferida del patriarca: La pollera colorá.
Entre los casos difíciles Edelmira cuenta a los deudos que se le acercan con una fotografía tomada 20 o 30 años antes de que el sujeto falleciera y le piden que lo deje idéntico, o el de quienes, a petición expresa del finado, le exigen que borre de su cara ciertos detalles –un lunar, una mancha, una pequeña deformidad– para que desaparezca la semejanza que tuvo con el padre o el hermano a los que odió.
III
Siempre me da gusto recibir a Edelmira. Me basta con verla para contagiarme de su vitalidad y su optimismo. En todo el tiempo que llevo de conocerla ayer fue la primera vez en que me pareció decaída. Y tenía razón.
Me contó que muy temprano le habían informado de la agencia que a las nueve de la mañana recibiría un cliente
: un sujeto masculino, l.80 de estatura, complexión delgada, 50 años de edad
. Faltaba, como en todas las ocasiones anteriores, que le precisaran el tono de piel y cabello del difunto para, de acuerdo con eso, elegir el maquillaje. En cambio leyó una nota escrita entre paréntesis y signos de admiración: La madre del individuo tiene 77 años. Además de ver cómo trabajas, ¡quiere intervenir!
Edelmira no logró imaginarse en qué forma podría hacerlo ni el tipo de persona con quien iba a relacionarse.
Supuso que sería una señora extravagante y autoritaria, pero se encontró con una mujer frágil, discreta, afable, que enseguida se presentó por su nombre de pila –Leonor– y aceptó esperar en la sala mientras aseaban el cuerpo de su hijo. Edelmira decidió acompañarla y aprovechar los minutos de conversación para conocer los planes de la recién llegada.
Leonor extrajo de su bolsa un álbum fotográfico y lo abrió en la página en donde se veía a un adolescente moreno, de cabello crespo, facciones definidas y una sonrisa encantadora. Edelmira se enterneció: ¡qué niño más adorable! Aquí se parece mucho a usted
. Los ojos de Leonor se abrillantaron: no, ¡qué va! Más bien a su padre, que en paz descanse. Pero bueno, como haya sido, el caso es que mi hijo era un morenito hermoso. Se lo dije mil veces, pero nunca me creyó y siempre estaba a disgusto con su aspecto. Hacía hasta lo imposible por cambiarlo: tomaba pastillas, hierbas, remedios. Como se lo prohibí, se enojó conmigo y se fue de la casa. Cuando volvió, ya muy enfermo, me costó trabajo reconocerlo
.
Leonor cerró el álbum de golpe: no quiero que suceda lo mismo cuando él y su padre se encuentren allá, adonde van las personas cuando mueren. Si le explico bien cómo era mi niño y si le ayudo ¿cree usted que podría devolverle su carita de antes?