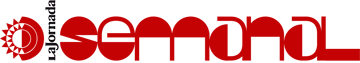 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 15 de noviembre de 2009 Num: 767 |
|
Bazar de asombros La porfiada memoria de Dedé Mirabal Juan Manuel Roca: la poesía en cuadros imaginativos Un ojo de la cara Galería Uffizi: metamorfosis Dubravka Ugresic: escribir desde el exilio Columnas: |
Por un teatro móvilA Jorge Vargas, maestro, con gratitud y cariño El vigésimo quinto aniversario luctuoso de Michel Foucault puede servir para rescatar sus aportaciones al pensamiento de la escena contemporánea. Si bien las páginas que dedicó al teatro son menores en términos cuantitativos a las que consagró a otras áreas, Foucault dejó algunas provocaciones de una importancia indiscutible. La herencia central de Foucault para la teatralidad del siglo XXI se en cuentra, entre todos sus libros, en Las palabras y las cosas. Y, entre la vasta galaxia de significado que tal volumen entraña, en el capítulo inicial, que subvierte la mirada del espectador de Las Meninas, de Velázquez, y descubre la infinita red de superposiciones y relaciones cuyos signos pasan desapercibidos para el espectador común, pero que de hecho trascienden el continente formal del cuadro que las ofrece. La extensión y amplificación a las que el filósofo de Poitiers sometió la mirada contemplativa sobre la supuesta inmovilidad de un fresco, la hace extensible y pertinente al plano escénico por la subversión que formula: quien observa es a su vez observado y, por esa misma acción, vinculado intrínsecamente a la escena, por el mismo pintor que se incluyó en la estampa, en cuya mirada hemos de escudriñar, según Foucault, la inestabilidad de un fenómeno epifánico. El juego de miradas nunca ha de anclarse en un punto ni terminará de establecerse; el momento, la escena capturada en el lienzo, supondrá un movimiento perpetuo, un intercambio de roles tan vasto y variable como posiciones y espectadores existan frente al cuadro referido.
Más que un puente entre ficción y realidad, lo que Foucault señaló en relación con el cuadro de Velázquez fue la conformación, en la aparente quietud de una obra plástica, de un triángulo virtual compuesto por los modelos, el pintor que se retrató a sí mismo con la mirada en dirección del afuera –que, por obra del fenómeno perceptivo citado, ya es consustancial al adentro de la escena– y quien lo contempla. No sería insensato traer este ejemplo de reconfiguración perceptiva a una vertiente que el teatro ha explorado sólo tímidamente, y que tiene que ver con la problematización que infrecuentemente realiza de los vínculos entre el relato de ficción que urde, la fenomenología interpretativa de quienes lo encarnan y el espectador que, sentado en la sala de butacas, sigue aceptando, tal como lo ha aceptado por milenios, un papel de receptor y testigo pasivo de los acontecimientos, sin nada más que hacer que perseguir los escasos huecos a través de los cuales pudiera erigirse como agente de incidencia y coautor de la narrativa que presencia y a la que, de hecho, sólo es convidado para validar una forma cuestionable: la representación y sus múltiples derivaciones y determinantes. La representación como medio y fin hegemónico del lenguaje teatral se ha convertido en la mejor forma de reducir el hecho escénico a un anacronismo cuestionable; arte viejo, se le considera, arte eternamente rezagado respecto a su propia genealogía. De igual forma, escudarse en los formatos de la representación como puntos de partida y arribo ha habilitado a los hacedores de teatro, en su gran mayoría, a perpetuar la idea de que el hecho escénico ha de limitarse a una reproducción siempre insuficiente de alguna porción de su contexto de realidad. Entonces el teatro se ve constreñido a la imitación y al copismo, a desterrar la pretensión de hacer de lo mimético algo equivalente a lo real en términos de significado, y a centrar sus objetivos en una recreación formal de los elementos a partir de los cuales despliega sus intentos de exégesis que, en sí mismos, establecen una serie de descartes que se alejan de la su puesta pretensión de trasladar lo real a la escena sin filtros ni intervenciones radicales, y se traducen en una ficción que, en su intento de verosimilitud, se posiciona muy cerca de la falacia y el simulacro. Como si hubiera pasado por alto, o decididamente evadido, la aguda observación de Jacques Derrida, poco interesado en la teatralidad salvo por su estudio sobre Artaud en el que formuló que el teatro no puede ser “una representación de la vida, sino la vida misma en lo que ésta tiene de irrepresentable”. |

