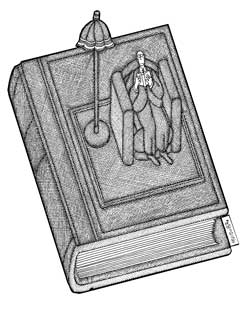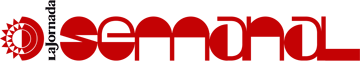 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 21 de marzo de 2010 Num: 785 |
|
Bazar de asombros Anuario Precio y aprecio de los libros Miradas El hombre, el abanico, la mujer, el yin y el yang J.D. Salinger: el guardián al descubierto Rafael Cadenas: el acontecimiento interior Columnas: |
Precio y aprecio
|
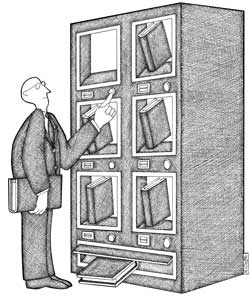 Ilustraciones de Huidobro |
Casi todos creemos o podemos creer esto, en gran medida porque es una creencia noblemente aceptada y políticamente correcta y porque, además, nos releva de llevar a cabo un análisis objetivo de las cosas. Cuando procedemos, más allá de la creencia, a poner a prueba la veracidad de esta afirmación, el asunto cambia de modo radical, y puedo demostrar por qué.
Suelo someter a prueba esta afirmación catastrofista cada vez que acudo a las librerías, que es bastante seguido, y lamento decirles a esas personas que el 99.99 por ciento de las veces su noble creencia sale derrotada. Pero, para no partir únicamente de hipótesis que nadie tiene obligación de creer, daré un ejemplo concreto. El martes 11 de agosto de 2009, a las seis y media de la tarde, entré a una librería en Coyoacán, en Ciudad de México. Salí una hora después con cinco libros en las manos. Pagué por todos ellos la cantidad de 256 pesos.
Detallo los títulos a continuación: Una biografía de Maquiavelo (Editorial Prensa Española, Madrid, 1971), que venía yo buscando desde hace al menos cinco años; Ciudadela (Editorial Goncourt, Buenos Aires, 1966), de Antoine de Saint-Exupéry, libro hermosísimo traducido por Hellen Ferro; Soljenitsin acusa (Editorial Juventud, Barcelona, 1974), con selección y prólogo de Leopold Labedz, en cuyas páginas se recogen los testimonios de la terrible vida que tuvo que soportar el escritor ruso condenado a los campos de concentración por el estalinismo; El vuelo de la inteligencia (Random House Mondadori, México, 2007), de José Antonio Marina, filósofo español cuya lucidez siempre nos ayuda a pensar y, finalmente, Los hechos (Random House Mondadori, 2009), de Philip Roth, la autobiografía de este gran novelista estadunidense, cuya literatura trasciende siempre la ficción y nos sitúa de cara a la realidad.
Insisto en que expongo este caso exacto y veraz, además de verificable, para no partir de ejemplos o de simples hipótesis. ¿Cuánto pagué por cada uno de estos libros si el paquete de cinco me costó, como ya dije, 256 pesos? Si mi calculadora no miente –y creo que no miente–, cada libro me costó, en promedio, 51 pesos con veinte centavos. Lo más importante es que estos cinco libros no los terminé de leer ni en un día ni en una semana y ni siquiera en un mes. Le dediqué a cada uno de ellos su tiempo, y una semana me quedó muy bien para gozar el primero y luego pasar al siguiente para después continuar con los demás. Estuve gratamente ocupado con ellos treinta y cinco días.
¿Cuánto pagué por cada día de lectura de cinco obras verdaderamente interesantes y, en muchos momentos, intensas y sublimes? Se los diré, según me lo dice a mí la calculadora: 7 pesos y 31 centavos diarios. Si tomamos en cuenta que los cinco libros suman mil 432 páginas, pagué diariamente esos 7 pesos y 31 centavos por cada cuarenta páginas. La tercera parte de lo que pago diariamente por la renta del teléfono fijo que asciende a 20 pesos con 36 centavos (de 611 mensuales) y cuatro veces menos lo que destino al día para el pago de energía eléctrica: 37 pesos cada día, que es la parte proporcional diaria de los 2 mil 222 pesos bimestrales de mi último recibo.
¿Es a esto a lo que podríamos denominar un acceso prohibitivo del libro? No creo que lo puedan decir los universitarios, es decir los profesionistas y aun los estudiantes entre los que no son pocos los que tienen, por ejemplo, el hábito, el gusto y el vicio de fumar, pero no así el de leer, o bien el gusto de conversar por teléfono celular a un precio promedio de entre tres y cinco pesos el minuto.
No censuro en absoluto los hábitos y los vicios. En este terreno tengo por principio que cada quien es libre de elegir y revindicar los suyos en tanto no dañen a los demás o traten de imponerlos a todo el mundo. Lo que sí digo es que si reivindicamos nuestros vicios sin preocuparnos realmente por sus costos (los viciosos no reparan generalmente en este asunto menor), es ilógico afirmar que el problema de la lectura esté en el precio excesivo de los libros.
Es cierto que el precio de los libros es excesivo para quienes solamente obtienen por su trabajo el salario mínimo vigente (entre 54 y 57 pesos), ya que si los trabajadores de salario mínimo llegaran a comprar cada semana un libro de 51 pesos, estarían dedicando más del trece por ciento de su remuneración diaria en pagarse la lectura, pero partir de este argumento no deja de ser demagógico para los que no padecen semejante realidad, y evade el problema fundamental: ese problema ya definido por Zaid y que “no está en los millones de pobres que apenas saben leer y escribir, sino en los millones de universitarios que no quieren leer, sino escribir”.
Y, para no ser imparciales ni maniqueos, no olvidemos ni por un momento que también los trabajadores de salario mínimo pueden ser lectores e invertir algo de su dinero en las historietas y en las publicaciones de amplia circulación comercial que se venden en los puestos de periódicos, y que también gastan en cigarrillos, refrescos, botanas, cervezas, entradas al futbol, etcétera.
En cuanto a los universitarios, regresemos a los 256 pesos que pagué por cinco libros y treinta y cinco días de lectura. Los pude haber destinado también a cigarrillos. Si mi consumo hubiese sido de una cajetilla diaria, cuyo precio va de 20 a 28 pesos, hubiera destinando en fumar entre tres y cuatro veces más el costo diario destinado a la lectura. Elevado este costo a la semana y con los cigarrillos más caros (los vicios, como dice Gabriel Zaid, no admiten economías ni pretextos), hubiese gastado alrededor de 200 pesos, casi cuatro veces el costo de cada uno de los cinco libros que yo adquirí. De hecho, con sólo dejar de fumar nueve días hubiera podido adquirir los cinco libros ya mencionados.
Veamos ahora el caso del teléfono celular. En el esquema más económico (3 pesos el minuto), hablar por celular significaría gastar 256 pesos en una hora con 25 minutos. Si el que paga hablase diariamente –con un esquema muy económico, muy modesto– tan sólo diez minutos diarios, estaría gastando 30 pesos, todos los días, únicamente por hablar por teléfono, lo que equivale a cuatro veces el costo de los 7 pesos y 31 centavos que yo pagué por leer cuarenta páginas diarias.
Luego de estos ejemplos, ¿podemos decir realmente que en México no leemos porque los libros son muy caros? Cada vez que alguien pone este argumento como el fundamento explicativo del problema, está haciendo a un lado el verdadero problema de la lectura. No es el precio de los libros, sino la falta de necesidad de ellos, producto de que no les concedemos un valor económico, lo que nos lleva a no leer. La realidad es que no creemos que leer sea tan bueno como fumar y hablar por teléfono, y por ello concluimos que no se debería pagar nada o casi nada por ello .
Social e individualmente, no le damos al objeto libro su verdadero valor (no el sacramental, sino el real) en una cultura del aprecio por lo que nos gusta y satisface. Siendo así, una camisa siempre nos parecerá más barata que un libro, aunque la camisa cueste 500 pesos y el libro sólo 100. Comer en un restaurante y pagar 350 pesos por persona siempre nos parecerá más económico que entrar en una librería y adquirir un volumen de 200.
Puedo poner otro ejemplo concluyente: poca gente se queja de que los apagones le echen a perder el placer de su lectura; en cambio, todo el mundo se altera o se siente frustrado y enfurecido porque el súbito corte de energía eléctrica le interrumpió su telenovela, su navegación por internet, su partido de futbol o su programa favorito de la tele.
En el colmo de la utilidad o la inutilidad, según se vea, en no pocos casos, los libros sirven para que, en período de vacaciones, nos los llevemos a la playa, los llenemos de arena y manchas de cerveza, salsas, tequila, limón y otras sustancias, y los regresemos a casa, ajados, torcidos y mojados, pero prácticamente sin leer. La placidez en la playa o al borde de la alberca nos distrae, y leer en una silla playera, con el sol en la cara, es una cosa endemoniada. Así que le encontramos, rápidamente, su insospechada utilidad a ese libro que parecía lastre en nuestra maleta: lo abrimos hasta que le truene el lomo, nos lo ponemos sobre los ojos y, al poco tiempo, nos dormimos. Los libros nos cubren del sol y nos sumen en una cálida y feliz oscuridad. ¡Vaya si no son útiles durante las vacaciones!