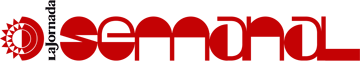 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 11 de abril de 2010 Num: 788 |
|
Bazar de asombros El último cierre En los días soleados de invierno George Steiner: otra visita al castillo de Barba Azul René Magritte Presentación El paso de la realidad a la poesía y al misterio El Surrealismo y Magritte El surrealismo a pleno sol El terremoto de Chile: qué y cómo Un pensador errante Columnas: |
George Steiner: otra visita al castillo de Barba AzulAndreas KurzEl 23 de abril de 2009, George Steiner cumplió ochenta años. Urge una revisión de su obra desde una perspectiva diferente a la de un liberalismo dogmático. Me limito, en este texto, a unas reflexiones sobre In Bluebeard's Castle: Some Notes Towards the Redifinition of Culture, ensayo clave publicado en 1971. No cabe duda de que el pensamiento de Steiner es fundamentalmente liberal, tampoco cabe duda acerca del elitismo social e intelectual inscrito en algunos de sus postulados de In Bluebeard's Castle. Sin embargo, predominan un cosmopolitismo y una apertura cultural que no pueden sorprender en un autor de orígenes vieneses, educado en Inglaterra y Francia, cuyo centro vital serán, finalmente, los campus universitarios de Estados Unidos y el Reino Unido. A diferencia de las universidades centroeuropeas y latinoamericanas, el campus anglosajón pretende ser, al mismo tiempo, una torre de marfil, una muralla protectora ante las necesidades triviales de la cotidianeidad y un simulacro de historia política y cultural. Para muchos pensadores liberales del siglo XX, exiliados sobre todo, este ambiente es el refugio ideal en el que, después de años de persecución o peregrinación, pueden emprender sus obras más ambiciosas. Sirva el recién fallecido Leszek Kolakowsky como ejemplo. El campus no sólo posibilita materialmente la reflexión y la escritura, también las genera, condiciona y moldea el contenido. En el campus la historia no se vive, sino que entra en los sentidos de sus habitantes a través de un filtro formado por parques, aulas, bibliotecas y laboratorios. En 1970, Steiner lee y escribe en su casa de profesor en Cambridge. Es la época de la inconformidad estudiantil, un ambiente vago pero generalizado de rebelión, de búsqueda de nuevas expresiones vitales y artísticas. Es la época del rock y de los happenings. Steiner lee y escribe en su oficina y escucha durante horas el ritmo monótono de tambores y bajos eléctricos. Es la música que acompaña las reflexiones de Steiner: más susurro continuo que armonía artística. Es un lenguaje nuevo para el pensador. Steiner condena la superficialidad de este lenguaje, añora a Mozart y Bartok (cuya ópera prestará el título al ensayo que está escribiendo), fantasea probablemente con un cuarteto de cuerdas que, en lugar de la batería del rock, se filtre en su casa, en su trabajo. Sin embargo, Steiner sabe que estos anhelos son anacrónicos y contraproducentes. Sabe también que el nuevo lenguaje no es ni más ni menos expresivo que los antiguos, que genera una nueva literacy (alfabetismo) que todos, jóvenes y viejos, tienen que aprender si no quieren perecer intelectualmente. Dante la habría aprendido y Paolo y Francesca ya no escucharon más este día. Leer o escuchar: da igual. Paolo y Francesca, después de cerrar el libro o después de apagar el iPod, hacen lo mismo.
Casi cuarenta años después de esta escena semificticia, nos movemos libremente en medio del nuevo alfabeto. El lenguaje del rock, extraño y casi hostil para Steiner, nos es familiar, lo hablan inclusive los que se consideran ignorantes o enemigos de la música popular. Se trata de un código universal que nos permite entender canciones de Pink Floyd, Nick Cave y Britney sin condenarlas de antemano como herméticas. Al mismo tiempo podemos “digerir” conversaciones sobre los White Stripes y el último CD de The Killers, aunque nunca antes hayamos oído estos nombres. George Steiner, en 1970, habrá lamentado la pérdida de un código similar que nos permita movernos libremente en el mundo de la Divina Comedia, el teatro de Shakespeare, los poemas de John Donne y Milton, las pesquisas metafísicas del Fausto goetheano. Ninguna edición crítica, con miles de notas explicativas a pie de página, puede devolvernos la experiencia de la recepción directa de estas obras sin la guía de expertos y comentaristas. George Steiner está consciente de que esta queja levemente melancólica implica un concepto cultural heredado de los romanticismos europeos: la popularidad de las grandes obras. Pocos, en el siglo XIV, leyeron o escucharon el gran poema de Dante, mas muchos lo conocieron y, según Steiner, muy pocos lo habrían rechazado como balbuceo hermético inarticulado, como hoy Britney nos puede parecer nefasta, pero no extraña. Cobijado en y por su casa de Cambridge, el crítico se acuerda de los primeros párrafos del ensayo que estaba escribiendo cuando los ruidos del nuevo alfabeto empezaron a meterse en su mundo perfecto formado por la Divina Comedia, el Fausto y el teatro de Shakespeare. Steiner había reflexionado sobre la centuria entre 1815 y 1915, una época de paz y tranquilidad, de estabilidad política y económica; así por lo menos solía percibirse este período desde la perspectiva del totalitario siglo XX. Una perspectiva distorsionada y peligrosa, tan peligrosa como la eterna queja sobre el presente en aras de un pasado idílico. Steiner se percata de la irracionalidad del idilio, que será su propia irracionalidad ante el lenguaje del rock. En nuestros momentos racionales nos percatamos de ella. Sin embargo, son momentos de un “conocimiento intermitente, menos inmediato para el pulso de nuestro sentimiento que el mito, la metáfora cristalizada, generalizada y compacta al mismo tiempo, de un gran jardín antaño civilizado, ahora destruido”. Es cómoda la existencia en este jardín, posibilita la creencia en un progreso sin fin, en la perfectibilidad del género humano y sus instituciones. El jardín sólo sigue intacto si la historia no entra en él, pero es inevitable que, tarde o temprano, entre. Thomas Mann, en su Montaña mágica, describe la irrupción de la primera guerra mundial en la vida del Siebenschläfer (lirón, en español; en alemán con el significado metafórico de “duerme siete años”) Hans Castorp. La historia alcanza al individuo, lo despierta de sus sueños pacíficos y a-temporales, lo expone sin armas al tiempo, lo convierte –literalmente en este caso– en carne de cañón. Es una necesidad ontológica tratar de mantener el sueño irracional y reconstruir en el presente un pasado glorioso. Se trata del ideal de los románticos alemanes, los Schlegel y Novalis, los que, a comienzos del siglo XIX, trataron de reencarnar en la seguridad religiosa de la Edad Media. Se trata, también, de la “filosofía” desquiciada de los ideólogos nacionalsocialistas que pretendieron reinstaurar la grandeza del espíritu germano, grandeza que, por supuesto, nunca había existido. Se trata, en medio de distorsiones filosóficas brillantes a veces, grotescas otras, del anhelo comunista por la igualdad intachable, nolens volens un intento de regresar al primitivismo rousseauiano, a una edad dorada. La filosofía, el arte y la literatura proporcionan –y normalmente no se les puede culpar de nada– las herramientas para las reconstrucciones. Hemos perdido el paraíso, argumenta Steiner. Es imposible revivirlo porque es demasiado abstracto y los planos han desaparecido. Entonces hay que reconstruir el infierno, la otra seguridad existencial, mucho más tangible que el cielo donde habitan Dios y sus ángeles. Los planos se conservaron bien: en Dante, los cuadros del Bosco, el Fausto, el Marqués de Sade, etcétera. La arquitectura de Auschwitz copia los círculos del infierno dantesco y les agrega algunos más; la industrialización de la muerte en los campos de Hitler, Stalin y Mao lleva a la práctica las ideas sádicas acerca de un cuerpo mecánico dispuesto a que cualquier poder (ab)use de él.
El 20 de abril de 1970, cuando Steiner escribía los primeros párrafos de In Bluebeard's Castle, en París un hombre de cincuenta años se disponía a morir con un salto desde el puente Mirabeau al río Sena. Paul Celan quizás pensaba en los versos de Apollinaire con los que termina su poema “El puente Mirabeau”, poema de un suicida: “Pasan los días y pasan las semanas/ Ni aquellos tiempos/ Idos ni los amores vuelven/ Por debajo del puente Mirabeau fluye el Sena// Cae la noche suena la hora/ Se van los días yo me quedo.” Ante la impasibilidad de la historia nada vuelve, ni el bien, ni el mal. El mítico “quien no conoce su historia, está condenado a repetirla” es una falacia del irracionalismo. La historia no se repite, ni puede ser revivida. El suicidio de Celan lo comprueba de manera trágica. El poeta rumano se sentía incapaz de revivir y, de este modo, comunicar los horrores de los campos de concentración; encontró imágenes que, en medio de su crueldad desgarradora, se vuelven hermosas, pero no supo expresar y transmitir el sufrimiento provocado por el triunfo de la irracionalidad: “La muerte es un maestro alemán su ojo es azul/ te alcanza con una bala de plomo certera te alcanza/ un hombre vive en casa tu cabello de oro Margarete/ nos acosa con sus perros nos regala una fosa en el aire/ juega con las serpientes y sueña la muerte es un maestro alemán.” Celan hubiera podido olvidar el horror, refugiarse, como tantos otros, víctimas y verdugos, en el nuevo idilio postbélico. Pero Celan trató de oponer a la reconstrucción del infierno colectivo de los nazis la evocación de un individuo sufriente, y fracasó… Los días siguen pasando, el Sena sigue fluyendo, “se van los días yo me quedo”. Hitler y Stalin intentaron revivir un pasado mítico mediante imágenes: ilusiones mantenidas gracias a otras ilusiones. Las imágenes cruentas se volvieron reales, tan reales que los primeros soldados que vieron los campos de concentración en 1945 dudaban de la realidad de lo que tenían ante sus ojos. Celan trató de revivir una experiencia vital con los recursos de la poesía; la experiencia se había vuelto pasado, el intento de resucitarla acabó fatalmente con la existencia del poeta: un círculo vicioso letal, una advertencia para todos los ideólogos que siguen creyendo –honesta o maquiavélicamente– en la validez y utilidad de los revisionismos históricos: los románticos políticos y neofascistas de Europa, los liberales dogmáticos de México, los socialistas utópicos de todo el mundo. George Steiner termina su ensayo de 1971 con una metáfora que asusta y anima a la vez. Todas las puertas en el castillo de Barba Azul están abiertas, excepto una. Tenemos que decidirnos: abrirla o no. Quizás nos conformaremos con los cuartos conocidos, seguros y acogedores. Pero abriremos la puerta tarde o temprano y nos hallaremos ante el horror. “Ser capaz de enfrentarse con la posibilidad de la auto-destrucción, mas enfatizar el debate con lo desconocido no es nada mezquino.” Así Steiner cierra In Bluebeard's Castle. Me atrevo a extender la metáfora del pensador inglés. Conocemos las actas del proceso contra Gilles de Rais, el asesino legendario del siglo XV quien, en la memoria popular francesa, se confunde con Barba Azul. Gilles sabe comunicar elocuentemente su sadismo antes de Sade, describe minuciosamente, una y otra vez, sus refinadas técnicas de violar y matar, confiesa que no percibe a sus súbditos como individuos, sino como máquinas que el sistema feudal medieval pone a su disposición. Lo que no expresa Gilles de Rais es el sufrimiento de sus víctimas, nuestro lenguaje no sirve para esto. Sin embargo: la última puerta en el último de sus numerosos castillos se ha abierto y aparecieron los restos mutilados, incinerados parcialmente, de cientos de jóvenes. Sin embargo: el poderoso mariscal de Francia ya no torturará a nadie. Si la última puerta no se abre, la historia se estanca en el pasado, las víctimas se olvidan y tendrán que regresar en formas nuevas, más horrendas aún que sus cadáveres. |


