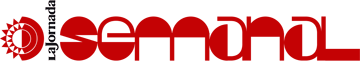 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 23 de mayo de 2010 Num: 794 |
|
Bazar de asombros Diálogo en un cuadro de Magritte Dos poemas Los hispanistas rumanos José y Andrea Revueltas: de tal palo tal astilla Rosalía de Castro, gallega universal Poemas Arizona, la xenofobia y la ley Ley de odio Migrantes desaparecidos Columnas: |
Ana García Bergua Relaciones delicadasEn Quebec, calcular la propina es un lío: hay que hacerlo descontando un impuesto que se añade al precio de lo que uno consumió. Si uno hace estas operaciones pichicatas es porque es una ciudad muy cara, de primer mundo, y hay que cuidar mucho los centavos. Pero volviendo a la propina, tardamos en averiguar su mecánica porque se nos ocurrió preguntársela a un mesero español que, como es lógico, hizo unos esfuerzos denodados por ocultar esa verdad que, a fin de cuentas, afectaba a todo su gremio, unas piruetas simpatiquísimas –y recibió una muy buena propina. Y es que los meseros son personas muy interesantes. En el cuento de Federigo Tozzi “La escuela de anatomía” (se encuentra en la estupenda antología de Guillermo Fernández Cuentos italianos del siglo XX, editada por la Dirección de Literatura de la UNAM) el protagonista es un decorador, tan tímido que su única relación cercana termina siendo la que sostiene con Modesto, el mesero de la trattoria a la que va a comer cotidianamente, el cual le suele preguntar sobre sus clases de dibujo anatómico, cuyos modelos son los cadáveres anónimos que van a parar a la facultad de Medicina. Es un cuento terrible –no digo más porque hay que leerlo–, pero además muy ilustrativo de la curiosa relación que sostenemos los humanos con estos seres de charola y temperamento volátil. No es una relación fácil, pues está compuesta, más que de palabras, de gestos. A los que realizan los meseros sirviendo sopas y ensaladas, acarreando refrescos y cafés, deben corresponder los del comensal que levanta el dedo para pedir con mayor o menor delicadeza aquellas cosas que siente que le hacen falta: la sal, el agua, el postre, la cuenta; a veces, algo de compañía, de complicidad frente a los alimentos (¿de verdad está buena la escalopa?), a veces solidaridad, cuando la sopa está fría o alguien le echó agua al tequila.
Los meseros avezados, aquellos que ganan sus propinas no sólo con sudor, sino con arte y psicología, saben de qué hablo. Son, en una escala ambulante, giratoria, un poco como el cantinero que escucha sin intervenir más allá de lo prudente, un poco como la enfermera que suministra la medicina a un ser un poco infantil. Nuestra relación con ellos es la de seres hambrientos y eso merece algunas consideraciones. Discretos cuando hace falta, saben si un comentario prudente hace las comidas más fáciles, leen un poco el pensamiento. Las meseras tienen que andar un poco más a la defensiva por culpa del machismo. Pero en general, la confianza de los meseros debe ser una confianza distanciada –y por eso el cuento de Tozzi es tan bueno: medita sobre esta curiosa relación de intimidad distante con un personaje enfermizo, que espera de ella lo que no puede conseguir en su vida personal y recibe como lección la lejanía insalvable de la muerte. En este país donde el mesero básicamente vive de las propinas, a veces se da una grave confusión –tanto de su parte como la del comensal– entre dar un servicio y ser servil. Los hay locuaces, sinceros en exceso, pero serviciales, y prudentísimos pero muy lentos. También los hay temperamentales (sobre todo en Argentina) y ésos cuesta más tratarlos, pero son excelentes personajes literarios. Con dos capitanes de meseros de restaurantes elegantes he cometido la imprudencia de pedir un café para llevar y una bolsita de salsa verde, y he recibido a cambio desplantes operísticos, grandilocuentes, que quizá corresponderían más al embajador de Suiza (después de eso, pienso pedir bolsitas de salsa y vasitos de plástico en todos los restaurantes finos a los que vaya, si es que llego a ir a muchos). En la tertulia a la que acudo, los meseros nos miman desde hace muchos años, nos reciben con gusto, como si llegáramos a un segundo hogar, y saben lo que gusta tomar a cada quien; incluso alguno de ellos se ha quedado escuchando con interés alguna lectura. ¿Qué pensarán en general los meseros cuando escuchan conversaciones al pasar? ¿Qué harán con las discusiones, las confidencias, las exaltaciones que pueblan las mesas? Quizá se las relatan a sus cónyuges –hoy la señorita Ofelia lloró mientras se comía la sopa de coditos–, quizá sueñan con una conversación que se extiende de mesa a mesa, conforme van de aquí a allá con la canastita del pan y el ossobuco humeante, quizá anhelan algún aplauso por tanta danza, tanta habilidad al cargar veinte vasos jaiboleros en una charola y no derramar una sola gota. En las noches, les deben de doler terriblemente los pies. |

