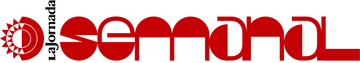 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 27 de junio de 2010 Num: 799 |
|
Bazar de asombros La dignidad se llama José Saramago Tres poemas José Saramago, un lusitano indomable Saramago: el gran lagarto verde y las tentaciones de San Antonio José Saramago: un desasosegador incansable Responso triste por una amistad remota Columnas: |
Saramago: el gran lagarto verde y las tentaciones de San Antonio Antonio Valle Cuando supe que Saramago había muerto, recordé que cinco años atrás María Diego me había contado un pasaje en el que el novelista portugués describía una intensa escena de su abuelo: “Pocos días antes de su último día tendrá el presentimiento de que ha llegado el fin, e irá, de árbol en árbol de su huerto, abrazando los troncos, despidiéndose de ellos, de las sombras amigas, de los frutos que no volverá a comer. Porque habrá llegado la gran sombra.” Yo no tenía ni la más remota idea de dónde podía localizar esta conmovedora escena. Por mi mente pasaron algunos de sus libros, como Ensayo sobre la ceguera, El año de la muerte de Ricardo Reis y La caverna. Por supuesto, en ninguno de ellos se encontraba aquel pasaje que me parecía perfecto para iniciar un breve acercamiento a Saramago. Deseaba escribir algo que estuviera a tono con el estilo sensible y subjetivo del novelista portugués. En una librería encontré Las pequeñas memorias. En su portada, un niño en pantalones cortos camina bajo la sombra de un árbol. La copa verde, salpicada de oro viejo, rojos profundos y naranjas, rompe un blanco intachable. La publicación abre con este epígrafe: “Déjate llevar por el niño que fuiste.” Libro de los consejos. Aunque no estuviera aquí la famosa escena del abuelo, estaba seguro de que en ese libro Saramago me iba a contar lo que buscaba. LOS ÁRBOLES: EL ESCONDITE DEL GRAN LAGARTO VERDE Después de un inmenso recorrido a través de la historia y de la geografía portuguesa, pocos años antes de morir Saramago escribió Las pequeñas memorias. Con ese libro regresa a la vieja casa, a la humilde aldea, a los olivares que se alzan entre el río Almoneda y el Tajo. De sus riadas poderosas, como una creciente de su memoria, Saramago ha construido este libro con todo y su fondo movedizo: “de ese lodo, ora seco, ora húmedo”, compuesto con “detritus de todo y de todos”, de sustancias que “pasaron por la vida y a la vida retornaron”, Saramago obtiene la materia sagrada y suficiente para volver setenta años más tarde a Azinhaga, la querida aldea donde “acabaría de nacer”. Más allá de esas fronteras rumorosas de agua, Saramago hace surgir los antiguos olivares donde se esconden los lagartos verdes de la infancia. En esos paisajes de la memoria, el niño Saramago simplemente se encuentra en el paisaje, no cuestiona nada. Revitaliza su memoria al dormir al lado de unos caballos, cuando es tocado por la albura de la más resplandeciente de las lunas. Es un roce que se establece más allá de su cuerpo. Esa misma mañana, el chico Saramago caminó sobre unas lajas de un camino romano. El novelista se interroga si acaso algunos de esos recuerdos no formarán parte de una memoria ajena, de episodios en los que el niño que fue debió participar como un actor inconsciente. Muchas debieron ser las horas de la infancia y de la adolescencia que Saramago empleó para pescar “imágenes, olores, sonidos, brisas, sensaciones”. LA LENGUA: EL BARBO QUE SE HUNDIÓ CON EL ANZUELO Desde 1985, después de que publicó El año de la muerte de Ricardo Reis, Saramago escribe y publica sin tregua ni cansancio. Hasta ahora y desde hace veinticinco años, sus historias le dan la vuelta al mundo en docenas de idiomas. No es difícil reconocer su prosa: sencilla, certera, llana. Gracias a esa literatura, y mediante el “poder reconstructor de la memoria”, a mediados de la presente década traza una orografía física y emocional con la que reconstruye una zona milagrosa, un territorio en estado de gracia que, como él mismo dice, “al creador de los paisajes se le olvidó llevarse al paraíso.” Son lugares, nombres, situaciones, instantes, revelaciones que emergen “bajo aluviones de olvido”. Dos de sus escenas nos recuerdan el libro Atrapa al pez dorado, de David Lynch, así como a la película El gran pez, de Tim Burton. La primera circunstancia se refiere a algunos seres que ascienden a la consciencia que, como si fueran boyas de corcho retenidas en el fondo del agua, se desprenden de su amalgama hecha de lodo. La segunda circunstancia se desarrolla en la boca del río Almoneda cuando el chico Saramago ha salido de pesca. De pronto, la boya del corcho se sumerge en las profundidades, y aunque el muchacho tira y tira, el pez se hunde con anzuelo, boya y plomada. A pesar de todo, nos cuenta Saramago, el barbo se ha ido con su marca. De alguna forma ese pez, y desde entonces, es suyo para siempre. Las pequeñas memorias es un libro de situaciones sencillas, aunque extraordinarias. Son experiencias profundamente ligadas a la literatura portuguesa. Como la historia del hombre joven que, como Don Quijote, enloqueció por leer demasiado. O la de cierta dama española que destrozaba la lengua de Camões sin piedad. Así transcurren breves historias por las calles y las casas que habitó el futuro poeta novelista. Por ejemplo, desplegando su gran estilo, nos habla de una calle llamada Sucia, donde iba a dar la calle del Capelao, “presencia fatal, inevitable en letras de fado y recuerdos de la María Severa y del Marqués de Marialva, acompañados de la guitarra y de copas de aguardiente”. Balsamina, carnadura, áspid, azuela, ventregada, almiar, piteras, sabugo... son algunas de las “raras, luminosas” palabras que Saramago usa para hacer contacto con sus lectores. Son palabras antiguas que parecen provenir de tiempos lejanos, cuando, en compañía de su madre, el chico Saramago se dejaba llevar por las alas de las palabras escuchando la voz de una mujer que les leía: María, a fada dos bosques, una novela antigua que era distribuida en fascículos semanales. LA MEMORIA: ENCIENDE ESTRELLITAS ADENTRO DE LA NOCHE La memoria del escritor hace que despierten los recuerdos propios. La memoria del silencio y la mirada de algún chico cuyo nombre ya no recordaremos nunca; el triste olor de la ropa mal lavada; la escritura como una forma de encender estrellas en la oscuridad. Memoria caótica que suavemente logra hacer que ciertas piezas encajen de tal forma que aparezca la certeza. El pequeño hermano que murió, la violencia ejercida por algunos niños perversos, las experiencias dolorosas que vive el pequeño Saramago, la pregunta formulada por un zapatero prodigioso: ¿Tú crees en la pluralidad de los mundos? Es cierto, muchas veces olvidamos lo que más nos gustaría recordar, pero a veces algunas palabras sueltas, fulgores o iluminaciones que no hemos convocado detonan verdaderas riadas de memoria. Por eso Saramago sabe que nadie se acordaría de su primo José Dinís si no hubiera escrito ciertas páginas de Las pequeñas memorias.
EL BOSCO: LAS TENTACIONES DE SAN ANTONIO Originalmente, Saramago pensaba titular al libro de Las pequeñas memorias como El libro de las tentaciones. Pretendía demostrar así que la santidad, ese raro estado espiritual, era incapaz de subvertir nuestra indestructible animalidad humana. Lo único que ese extraordinario estado realmente lograba perturbar era a la naturaleza. Saramago piensa que, con su actitud beatífica, San Antonio habría provocado una especie de amotinamiento, tanto de las fuerzas de la naturaleza como de los deseos inconscientes. La leyenda áurea de Santiago de la Vorágine cuenta que San Antonio Abad fue el primer ermitaño que enfrentó las acometidas de Satán. Este argumento presenta el conflicto entre el bien y el mal y expresa las torturas mentales que el monje padeció. El místico, después de desprenderse de sus bienes, se convierte en un asceta ermitaño del alto Egipto. Más tarde, en algún lugar del desierto es tentado –sin éxito– por el demonio. Como el santo dormía en una sepultura, es considerado patrono de los sepultureros. Como vencedor de la impureza –casi toda su iconografía incluye la imagen de un cerdo domado a sus pies–, también es patrono de animales, especialmente de las porquerizas. Este es un detalle que tiene su importancia para comprender algunas de las motivaciones profundas para que Saramago prestara atención especial a la pintura Las tentaciones de San Antonio, obra que se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Lisboa. Esa pieza muestra algunos símbolos que aluden a algunos pecados capitales como la lujuria, la gula y la herejía. Hieronymus Bosch, precursor del surrealismo experimentado en el siglo XX, transmite, con agitación e ironía, una cosmovisión medieval saturada de hechicería y paganismo, no exenta de gracia. Las escenas plasmadas en Las tentaciones de San Antonio constituyen un tema que a Saramago le permite verse a sí mismo como “objeto de las tentaciones.” Dice:
El novelista desiste de llamar a sus recuerdos El libro de las tentaciones y prefiere reunirlos bajo el título más sereno de Las pequeñas memorias. Desde luego esto es un acierto, ya que el pequeño Saramago resuelve las tentaciones que la vida le presenta de manera sencilla y natural, sin que tenga que recurrir a las enseñanzas y mortificaciones del asceta que dormía en un sepulcro vacío. Las aventuras iniciáticas, primero del niño y después del muchacho de campo, son resueltas con ingenio y alegría. Por supuesto, San Antonio también es defensor de las causas justas y protector de los olvidados. En este sentido, tanto la actitud real como la obra literaria del Saramago agnóstico son mucho más consistentes que las de miles de fieles del piadoso santo.
ILUMINACIONES: AMADOS ABUELOS Saramago fue un hombre, además de inteligente, muy sensible y bueno. Así lo demuestra el gusto con el que habla de sus ancestros. Cuenta que a la casa de sus abuelos le decían Casalinho, que veía estrellas cintilando por las grietas del tejado, que había un espejo con la película de mercurio desgastada y que su cocina, simple y sencillamente, era el mundo. Tuvo consciencia de que su abuela “era la mocita más guapa de Azinhaga” y que a su abuelo le decían palo negro por su tez morena. Ninguno de ellos sabía leer. Hacia el final de Las pequeñas memorias encuentro la escena que buscaba al principio: un viejo Saramago cuenta cómo se le acerca una imagen, “es un hombre alto y delgado” que trae un gabán por el que se deslizan “todas las aguas del cielo”: es su abuelo, sabio, callado, y puede que hasta sea un filósofo o un “escritor analfabeta.” Ese hombre pronto “tendrá el presentimiento de que ha llegado el fin, e irá, de árbol en árbol…” El lenguaje prodigioso del novelista ha resucitado a su abuelo en un sendero inundado, igual que a mí en este instante sus palabras aladas me resucitarán una memoria que no sabía tan honda, tan lejana pero tan cerca de la suya. Una memoria que, ¿cómo si no?, me estremece, cuando escucho que su abuela, campesina portuguesa, dice a los noventa años: “El mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir.” Entonces vuelvo a ver al niño Saramago tratando de sacarle la vuelta a un trabajo duro. Se siente incómodo porque la lluvia comienza a caer, pero escucha a su abuelo: “Trabajo que se empieza se termina, la lluvia moja, pero no parte los huesos.” Como lo hará por el resto de su vida, el niño Saramago termina la tarea. Está empapado pero feliz. En la última sección del libro –integrada por diecisiete fotografías– no sobra la siguiente línea: “Mi madre era una belleza. No lo digo yo, lo dice este retrato.” Durante todo el trayecto uno supone que su padre, por decir lo menos, es un personaje mentiroso, autoritario, perturbador… Sin embargo, en la línea final del libro Saramago le hace un mínimo y absoluto reconocimiento: “le perdoné todo. Nunca habíamos estado tan juntos”. Como propone Saramago al comenzar el libro, hice lo posible para dejarme conducir por el niño que hace medio siglo fui. Percibo la gracia del novelista portugués. Aunque nunca más vuelva a ver al gran lagarto verde escondido entre los olivares, las riadas de Saramago han nutrido mi memoria. Creo que soy menos inconsciente. |



