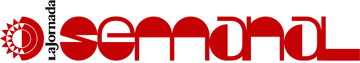 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 4 de julio de 2010 Num: 800 |
|
“El resto es silencio” Un gato de trapo para Carlos Días de guardar con Carlos Monsiváis Respiren aliviados los malditos 1966, el año cero de Carlos Monsiváis Carlos Monsiváis: conciencia y compromiso Sobre Pedro Infante.... Querido Carlos Famas póstumas de Carlos Monsiváis Melancolía de las conversaciones pendientes Columnas: |
Respiren aliviados Jorge Moch Y ha dicho Saramago que la palabra Confieso que escribo esto merando tinta y llanto. Qué carajo, si además lo escribo en mi cumpleaños: broma cruel, triste obsequio. Ayer redactaba, buscando alguna elegancia en los párrafos, una despedida muy sentida por el fallecimiento de José Saramago, diciendo que su muerte era una tercera dolorosa para mí, sin sospechar que ya la cuarta se iba a colar como un chiflón ingrato. Leo en estos días a Carlos Montemayor, de cuya desaparición todavía no nos hemos recuperado, y de pronto veo el rostro desencajado de la Negra, que sabe que me va a pegar duro: acaba de morir Monsiváis, me dice. Y este gordo aporreateclas que se las da de tipo duro, que quisiera de pronto abofetear políticos, jalarles la corbata, madrearse con sus guaruras porque lo primero que le viene a la mente es que la escoria sigue allí y los buenos están desapareciendo, no atina sino a quedarse en un estado de estupefacción dolorosa y de pronto sentirse en el desamparo, como niño que perdió la brújula en medio del vendaval y sí, porque está uno viviendo en carne viva esta orfandad, y no puedo, no quiero reprimir la tristeza ni las lágrimas que saltan, ni la rabia sorda que me nace en las cavernas del costillar, que se me llena de esta impotencia, esta incredulidad de que se nos están muriendo los mejores, de que nos estamos quedando solos. Tan solos con nuestra estupidez, nuestra indolencia, a merced, parece, de los depredadores, los malditos de siempre, los que pueden respirar alivios porque se mueren sus críticos más inteligentes y feroces, aquellos ante los que nunca pudieron enderezar un argumento coherente con que justificar tanta porquería, tanta trapacería con que ensucian la historia. Me quedo allí parado, frente a la televisión, tratando de asimilar lo que dice la conductora, que habla del final de la agonía de Carlos, Carlitos, Monsi, don Carlos, el maestro Monsiváis. No, carajo, no puede ser, y no digo más que no es posible, no puede ser, todavía no, carajo, y confieso, digo, que me echo a llorar. Lloro porque se murió Carlos Monsiváis y con su muerte se alegran, aunque hipócritas que son no lo digan y aparezcan contritos en su velorio, ampulosos haciendo declaraciones falsas sobre la memoria de uno de nuestros más grandes pensadores, los que Carlos certeramente bautizó como “los exiliados de la inteligencia”. Y lloro porque me resisto a aceptar que era su tiempo. Porque tuvo que ser ahora que este país se destroza en las garras de una pandilla de imbéciles y de asesinos y de antropopitecos a los que su muerte en realidad les importa muy poco o, como ya he dicho, llega a alegrar en el clandestinaje del rincón, donde ocultan del público una mustia mueca de satisfacción. Lloro con esta rabia porque ésos, sus enemigos, lo vieron desaparecer mientras ellos siguen allí. Lloro porque la suya, que hoy enmudece, fue una voz que tanto quisimos, que tanto nos explicó de nosotros mismos, que tanto nos previno ante el infortunio que nosotros mismos decidimos labrar en este país al que parece mover solamente el interés mezquino y la puñalada trapera, y lloro porque a pesar de que nos hizo muchas veces darnos cuenta de lo que somos, y eso no siempre fue agradable, y porque lo hizo sin concesiones ni de pensamiento ni de lenguaje, con ácida lucidez y una estremecedora habilidad definitoria, siempre supo hacerlo con humor, socarrón a veces, lacónico otras, exacto como un escalpelo siempre: alguna vez dije que me parecía que Monsi, como le decimos con cariño genuino muchos, escribía con un bisturí por pluma, que lo suyo a veces más que sola literatura, pura crónica, mera historia, era una neurocirugía de la República a cielo abierto, una de las más completas y mejores vivisecciones jamás realizadas al fiambre de la sociedad mexicana. Lloro porque aunque eran temibles sus puyas, era un hombre rodeado de un halo de cotidiana ternura, de una calidez que a veces él mismo se empeñó en desmentir pero no pudo. Lloro porque Carlos Monsiváis era un hombre bueno y generoso, y porque era uno de nuestros más grandes y universales sabios, porque su muerte es una ausencia ecuménica, un vacío personal, una inconmensurable resta a la doliente sociedad mexicana y a la humanidad toda. Lloro porque su muerte antoja una putada de la vida. Lloro porque como dice Cristina Pacheco, “la risa de Carlos aún resuena en la memoria”, esa risa socarrona, esa burleta siempre inteligente con la que pintaba de un plumazo a toda una nación, todo el proceso histórico, todas las manías de una sociedad que lo mismo lo desesperó que lo fascinó con sus claroscuros. Y porque, como dice Elenita Poniatowska, con su muerte perdemos la lucidez del enfrentamiento. Lloro porque se nos ha muerto uno de nuestros pocos, poquísimos sabios enciclopédicos, el último escritor público, dice Adolfo Castañón –o de los últimos–; porque, como bien evoca Carlos Payán, siempre disparó sus dardos desde la trinchera, porque, como dice mejor que nadie José Emilio Pacheco, es imposible “concebir un México sin la presencia ubicua de Carlos Monsiváis. Durante muchos años nos acostumbramos a leerlo, a escucharlo en conferencias por todas partes y en programas de radio, y a verlo en la televisión, a tal punto que parece imposible resignarse al nunca más”. Lloro la muerte de Carlos Monsiváis, la resta del cronista, la disipación del poeta, la desintegración del narrador y antólogo y filósofo porque, como sabemos todos, sin él nos quedamos cortos en un México adolescente, carente y mutilado. Para sus lectores, sus amigos, Elenita, Cristina y José Emilio, Hugo, Sergio, Rafael, tan queridos también todos, para su familia, para todos nosotros, un abrazo ecuménico y triste en honor a su memoria. Un colectivo tomarnos de las manos para construir la muralla que le hubiera gustado ver –relatar, definir, divertirse con ella al describirla con su lucidez arrolladora– y reorganizarlos en torno a sus cenizas, y urdir nuestro propio ritual del caos. Lloro la muerte de Carlos Monsiváis para hacer de mi llanto, finalmente, una forma de resistencia. Porque poca cosa más queda en el repertorio de esta inmensa tristeza. |
