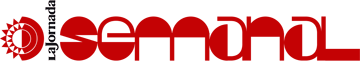 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 1 de agosto de 2010 Num: 804 |
|
Bazar de asombros Actuar con lo que sucede Viaje a Nicaragua: una aventura en el túnel centroamericano Espiritualidad y humanismo Los alienígenas y Stephen Hawking Columnas: |
Augusto Isla
Hace poco leí las declaraciones de un alto prelado católico en el sentido de que el divorcio entre el Estado y la Iglesia ha dado la espalda a la tradición religiosa y olvidado nuestras raíces, al propio tiempo que presagiaba nuestra ruina moral. El discurso llamó mi atención porque me trajo a la memoria unas líneas de Karl Rahner que se antojan una respuesta a tales enunciados; en efecto, el jesuita alemán desdeñaba la “barata propaganda reiterada y teológicamente falsa de que donde la Iglesia y el clero no tengan control y determinen los principios de la acción, no puede haber más que desintegración y ruina”. Con esto quiero decir que mientras en otros lares, muchos cristianos aceptan el ideal laico y, por ende, rechazan la voluntad de dominio de la religión, así como sus derivaciones clericales, en México la jerarquía católica no se resigna a vivir en la modernidad, en una realidad en la que, como afirma el filósofo católico Jacques Maritain, “la unidad de la fe ya no estructura el mundo ni es concebible la vuelta al esquema sacro-medieval”; más aún, si el cristianismo ha echado raíces en diversos medios es porque se ha adaptado a ellos, pues de otra suerte no pasaría de ser una secta. Comprendo que esto es difícil de admitir para el cristiano común, sobre todo para el católico que, envenenado por una tradición autoritaria y dogmática, quisiera que nada cambiase. T. S. Eliot decía: “Por fanático que parezca el anuncio, el cristiano no puede contentarse con nada menos que una organización cristiana de la sociedad.” Al cristiano le acecha la tentación totalitaria. Pero la sociedad se ha secularizado. Según Horvey Cox, “la secularización implica un proceso histórico, casi ciertamente irreversible, en el que la sociedad y la cultura son liberadas de la tutela del control religioso y de las cerradas concepciones metafísicas del mundo”. Y de este proceso emana una pluralidad democrática, abierta a la libertad de creencias y a formas de la espiritualidad no necesariamente asociadas con la experiencia religiosa. Es cierto que subsisten las tensiones entre la razón secular y la religión: los secularistas ven en el hombre guiado por la religión una criatura maniatada por el dogma; el religioso, en cambio, apela el señalamiento de la anarquía. En este sentido, me parece justa la apreciación de John Cogley: “Cuanto más católica es una nación y más profundamente arraigados los supuestos de la religión-cultura, más difícil el desenredo.” Los mexicanos estamos condenados a vivir en este enredo por largo tiempo. Hace muchos años impartí ética basándome en un canon escolástico. Cuando un amigo, fraile franciscano –progresista, está por demás decirlo– descubrió mis apuntes, se horrorizó. Con él leí a Spinoza, pero sobre todo a Dietrich Bonhoeffer, un pastor luterano, militante contra el nacionalsocialismo, por lo cual fue ejecutado en un campo de exterminio pocos días antes del colapso nazi. El punto de partida de Bonhoeffer es la aceptación de un mundo sin religión. Su preocupación: cómo hablarle al hombre secular mundanamente; sí, Dios ha muerto, al menos si lo concebimos como una entidad que satisface necesidades o resuelve problemas, como una especie de tapa-agujeros; la madurez del hombre obliga al cristiano a ser honesto, a reconocer que debemos vivir en el mundo como si Dios no existiera, a arreglárnoslas sin referencia a Dios, ese Dios que atiende carencias de saber, de pan, de dicha. La Ética de Bonhoeffer proclama la libertad, la responsabilidad: cada quien construye su orden moral; la definición a priori del bien y el mal es improcedente, pues el cristianismo no alberga certezas válidas para siempre. Pero ¿cómo partir al encuentro de Cristo –ya que de eso se trata– bajo el cielo cambiante de la historia, en medio de sus turbulencias? Cuatro siglos antes de Bonhoeffer, en su apacible solar humanista, Montaigne construyó el suyo, vale decir su orden moral, como una reacción personalísima, adentrándose en su propio ser, escuchando en su alma la voz de la naturaleza humana y demostrándonos así cuánto puede ella, la naturaleza, hacer por sí misma. Mas, paradójicamente, no es Cristo quien le lleva de la mano, sino Sócrates, en cuya fuerza espiritual confía sin vacilación alguna. Para este cristiano helenizado, vivir es la más ilustre de las ocupaciones; pero, claro, vivir convenientemente, sin prodigios ni extravagancias, con moderación, paciencia, salud, alegría. La espiritualidad de Montaigne presta su atención a los murmullos de la estética, pues nada hay tan hermoso como actuar bien y debidamente, como hombre, señor de la Tierra y, por tanto, obligado a cuidar sus maravillas. Con fe o sin ella, Montaigne –como Bonhoeffer–, nos enseña a vivir sin Dios, sin trascendencia, en la inmanencia del aquí y el ahora. La afirmación de la vida no soslaya la muerte, pero tampoco corre tras ella; la reconoce como su extremo, nada más. Al autor de los Ensayos no lo he leído; lo he vivido. Su ciencia de la vida, pese a ser tan personal, iluminó la mía, como seguramente enciende la luz en muchos más, por la sola razón de ser tan honesta, tan simple, tan accesible como el viento, pues se trata de ser hombre en su justa dimensión, de eso que llamamos dignidad. Ética, espiritualidad, sabiduría se entrejen; las fronteras entre ellas son imprecisas. El obrar bien nos trae la paz, nos colma de dicha, nos hace sentir parte de un absoluto, que no se confunde con Dios. El resultado es, pues, la elevación espiritual. Y en sentido contrario, una apertura del espíritu a la infinitud no puede sino traer como consecuencia el obrar sabiamente, con rectitud y nobleza. Recientemente, en la lectura de la obra de André Comte-Sponville he fortalecido mi convicción de que si bien la religión es parte de la espiritualidad, no toda espiritualidad es religiosa; de que el ateo puede experimentar su propia espiritualidad, vivir lo inexplicable, el misterio, sin necesidad de la trascendencia, en los límites de lo que él llama la inmanensidad: un vivir sin esperar nada, sin la sensación de carencia alguna, en la plenitud; de que no obstante indefenso, sin el asidero del Padre eterno, sin la promesa de su gloria, el ateo puede actuar con serenidad, amar el silencio, tocar el punto extremo de la vida del espíritu, que es la experiencia mística, aunque sea por un instante, pues que ese librarse del insignificante yo e integrarse al absoluto no es privativo del creyente. La inmensidad nos coloca en el corazón del ser, dentro del todo cósmico, ese todo lejano que el ateo puede experimentar. En su estimulante El alma del ateísmo, Comte-Sponville nos dice: “Sólo es necesario un poco de atención y de silencio. Basta con que la noche sea negra y clara, que nos encontremos en el campo y no en la ciudad, que se apaguen las luces, que levantemos la cabeza, que nos tomemos el tiempo para mirar, para contemplar, para quedarnos callados… La oscuridad, que nos aleja de lo más próximo, nos abre a lo más lejano.” Si la obra de Montaigne se erige como una reacción contra el imperialismo eclesiástico que dominó la Edad Media, la de un Alain o un Comte-Sponville, entre otros, se inscribe en el movimiento radical de una modernidad que proclama el Estado laico y la espiritualidad atea como opciones liberadoras de los valores teocráticos; en el mismo sentido, el discurso de Karl Barth, Paul Tillich, Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer, Harvey Cox, se esfuerza por “modernizar” la experiencia religiosa cristiana en un mundo profano. Según Cox, en su célebre La ciudad secular,si la audacia teológica de Barth nos remite a una realidad divina en la que “Dios no tiene necesidad del hombre y por lo tanto puede dejar vivir al hombre”, la actitud de Tillich, expresión de un período de luto que comenzó con la muerte de Dios, deviene en un consuelo “para aquellos que crecieron en una fe en la que ya no pueden creer”. Aproximarse al hombre urbano-secular, encaminarlo de nuevo al redil cristiano, esclarecen el sentido de la nueva palabra teológica: mientras Bultman intenta “desmitologizar” el mensaje bíblico, Bonhoeffer piensa –insisto– que la madurez y la irreligiosidad, paradójicamente, acercan a Dios más que nunca. En tanto, Cox, otrora horizonte de mi entusiasmo, acaso un poco necio, precisa: “El evangelio […] no es una llamada al hombre a que vuelva a la dependencia, pavor y religiosidad […] Es una llamada al hombre de esta era técnica. Con todo lo que significa, buscando hacer de ella una morada humana para todos los que viven en ella.” Es posible que estos afluentes de la “segunda reforma”, algo les digan a los cristianos –católicos o protestantes– comprometidos en nombre de la fe en la obra del progreso humano. Pero estériles lo han sido para quienes han perdido la fe. Y encontrarse con ella no es algo que suceda a voluntad: se tiene o no se tiene. Comte-Sponville confiesa haberla perdido, a cambio de lo cual se mantiene fiel a lo mejor que la humanidad ha producido. Mas tal mudanza, explícitamente enunciada, no desemboca en una exaltación, sino en un ateísmo sereno, sin aspavientos; en él ha descubierto su nuevo camino, así como Nietzsche creyó descubrir el suyo en ese radicalismo aristocrático, como lo definió Georg Brandes, su contemporáneo; un radicalismo enemigo furioso de la piedad cristiana, alegre, señorial, devastador, dionisiaco, que se mueve al borde del abismo nihilista, de las odiosas verdades universales, hijas por igual de fanáticos y de nihilistas. Pero Nietzsche no lo vivió; el ánimo y la vida sólo le alcanzaron para predicarlo. Cada domingo tocan a mi puerta los testigos de Jehová y me hablan de cosas que me parecen absurdas. Yo les correspondo con una sonrisa y una súplica: vivan aquello en lo que creen; que eso les baste. Y cierro mi puerta, como también mis oídos a tanto disparate que se profiere sobre asuntos como el aborto, el pecado, el cielo, el infierno. Vivo en silencio los pocos principios que guían mi vida. Si Dios existe o no, carece para mí de importancia. Sí me importa, en cambio, la belleza de este mundo, que ha de estar hecha de justicia, o no será. No sé si he logrado del todo emanciparme de ese abominable sentido de culpa que abruma al hombre medio, por lo demás ajeno a esas grandes tempestades doctrinarias que caracterizan a la diáspora cristiana. Como padre sólo encendí mi pobre lámpara para hablarle a mi hija sobre los principios que podrían orientar el rumbo de su corazón: libertad, tolerancia, sentimiento de justicia…; en mis amigos he respetado el rostro de sus creencias. Más que perder la fe por el convencimiento de que Dios no existe, he huido del embadurnamiento guadalupano de un catolicismo que no asume compromisos morales: por algo somos uno de los pueblos más corruptos del mundo. Devoción y barbarie han acompañado nuestra historia. Nada más saludable ha sido para mí que alejarme de esa constelación de fenómenos que alimentan la historia tanática y el fanatismo del medio en que crecí; fenómenos que describo con palabras de Michel Onfray: “La brutalidad ideológica, la intolerancia intelectual, el culto a la mala salud, el odio al goce del cuerpo, el desprecio hacia las mujeres, el placer en el dolor que uno mismo se inflige y el desprecio por la tierra en nombre de un más allá de pacotilla.” Lo que he encontrado en mi fuga –o conquista de la inmanencia, como diría el poeta David Huerta– es una espiritualidad natural, desesperada si se quiere, pues, para decirlo con Gide, nada hay más allá del “fondo oscuro de la muerte”; pero feliz por la oportunidad que el azar amoroso me ha brindado para habitar este mundo poblado por toda clase de maravillas. Pronto nadie sabrá que estuve aquí. |




 André Comte-Sponville
André Comte-Sponville
