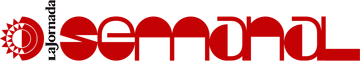 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 3 de octubre de 2010 Num: 813 |
|
Bazar de asombros Memorias de los pasajeros Monólogos compartidos 500 años de Botticelli Brasil y los años de Lula Columnas: |
Verónica Murguía El camarero de Hemingway Hace unos días, en medio de un ataque de inseguridad, me puse a leer El oficio de escritor, una divertidísima antología de entrevistas publicada por era. El ataque me dio porque no puedo terminar una novela que llevo años escribiendo. Ya acumulé quinientas páginas, tiré al bote de basura otras quinientas y no sé si voy bien o me regreso, pues no le he mostrado a nadie lo redactado. No aburriré al lector con detalles: sólo confesaré que el tema le pareció pueril a ciertos colegas y que, a pesar de las risitas, a mí no me queda más remedio que escribirla porque, si no, me da el patatús. Como las entrevistas a escritores suelen darme consuelo, me puse a leer El oficio de escritor y acabé riéndome a solas en un restaurante, todavía amilanada por la cantidad de escenas que me quedan por redactar –pero feliz, porque, al menos, el recurso de las entrevistas volvió a funcionar. ¿Quién hubiera dicho que William Faulkner tenía un sentido del humor fantástico? Yo lo imaginaba abismal y melancólico, pero al menos en la conversación era muy socarrón. Dice: “Si reencarnara, sabe usted, me gustaría volver a vivir como un zopilote. Nadie lo odia, ni lo envidia, ni lo quiere, ni lo necesita. Nadie se mete con él, nunca está en peligro y puede comer cualquier cosa.” Revela que es un poeta fallido y un vagabundo, que ama a Melville y a Twain. Le preguntan si ha leído a Freud: “Todo el mundo hablaba de Freud cuando yo vivía en Nueva Orleáns, pero nunca lo he leído. Shakespeare tampoco lo leyó y dudo que Melville lo haya hecho, y estoy seguro que Moby Dick tampoco.” Cuenta que sus conocimientos de la Biblia se los debía a la costumbre impuesta por su abuelo de no servir el desayuno a quien no recitara primero un versículo, y que el mejor empleo que jamás le ofrecieron fue el de administrador de un burdel. Claro, también dijo cosas alarmantes, pero ésas yo las sospechaba, pues he leído sus novelas. Además, reescribió cinco veces El sonido y la furia. Al leer esto, pensé: si Faulkner, un genio por los cuatro costados, tuvo que escribir cinco versiones de una novela, pues claro que yo, ningún genio, tendré que reescribir bajita la mano otras diez versiones. Punto.
Otro entrevistado es E. M. Forster, a quien le debo un secreto profesional que procuro pasar al costo: pocos escritores hablan de lo aburrido que puede ser este oficio. Se habla mucho de la soledad, del dolor, de la alegría, de la falta de dinero o de la relación con el lector, pero pocos hablan del tedio. Forster lo hace sin reparos. Cuando estaba escribiendo Pasaje a la India, novela que le llevó más de diez años, le daban ganas de “escupir la página” de lo aburrido que estaba. Con razón siento ese irrefrenable impulso de ponerme a barrer cuando debo revisar mi capítulo aquél. Lo malo es que barrer siempre hace falta y escupir es una extravagancia un poco asquerosa. Pero bueno: si Forster, mejor escritor, etcétera, diez años, etcétera, mejor me dejo de tonterías y me pongo a darle. Cada arista del problema perdió el filo con el sencillo recurso de leer lo que un mejor escritor que yo pensaba sobre el asunto. Por supuesto no se me quitó la inseguridad, pero entendí que es un elemento esencial del proceso. La mayoría escribía por la mañana, pulía muchísimo y mantenía cierta regularidad; incluso, alguien a quien uno se imagina tan desbocado como Henry Miller, tenía un orden. Hubo, sin embargo, uno que relató un episodio extraordinario: no se tomó tiempo, no pulió nada, no supo ni qué camión lo atropelló: Ernest Hemingway. El “orden” de Hemingway era una locura. Narra que una noche escribió seis cuentos: ¡seis cuentos! Creyó que se estaba volviendo loco; trataba de dormir pero no podía y se le olvidó comer. La dueña de la pensión, a quien le interesaba que el huésped escribiera (Hemingway estaba en España y habían cancelado una corrida de toros a la que quería ir) le mandó un bistec y una botella de Valdepeñas para que escribiera toda la noche. Cuando Hemingway dijo que quería dormir, pues estaba agotado, el camarero lo reprendió diciéndole que nadie se podía cansar por escribir tres cuentitos: eso no es trabajar. “A ver, tradúzcame uno”, dijo. Ese impertinente camarero es responsable de una de las noches más prolíficas de la literatura del siglo XX. Gracias a su “técnica enchilatoria”, y al Valdepeñas, Hemingway escribió tres cuentos más. ¡Quién conociera un camarero así! |

