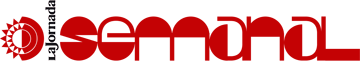 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 12 de diciembre de 2010 Num: 823 |
|
Bazar de asombros México, tradición Dos poemas Óscar Hagerman, arquitecto Demetrio Vallejo Demetrio Vallejo, La decepción Los pasos del Columnas: |
La decepción de los optimistas Bernardo Bátiz V. A Andrés Manuel, que no ceja, y a los que creen en un cambio posible Una de las más profundas tendencias de la historia consiste El término había sido empleado por Voltaire, pero es Federico Guillermo Hegel quien lo dio a conocer en el medio intelectual de su tiempo y bautizó como filosofía de la historia a la indagación acerca del sentido del devenir humano. Cierto, él no es el primero en ocuparse del tema apasionante resumido en una pregunta: ¿hacia donde se dirige la historia?, ¿tiene sentido. Fueron los judíos quienes se ocuparon primero de este tema; fue a ellos a quienes sus profetas inculcaron la esperanza de un tiempo mejor, en el que el Mesías los llevaría a la libertad de toda opresión y de todo yugo; fueron ellos quienes rompieron la visión de la historia de los antiguos, como un círculo sin fin, girando eternamente sin detenerse en punto alguno, retornando por tanto incontables veces a lo ya sucedido. La visión oriental –griega también–, del acontecer como una serpiente que se muerde la cola, se rompe con el nuevo concepto lineal de la historia, que los israelitas exponen y encuentran en los libros de la Biblia; son los encendidos profetas de Israel, voceros e intérpretes de Jehová, quienes hablaron de un salvador que vendría en la madurez de los tiempos a rescatar al pueblo escogido; un Mesías vagamente esperado, crucificado finalmente bajo el gobierno del emperador Augusto en Roma y en Judea, el procurador Poncio Pilato, siendo, como dice el evangelio de Marcos, Herodes Antipas tetrarca de Galilea. Fue heredero directo del mesianismo hebraico el cristianismo primitivo convencido de que el Mesías apareció en el tiempo en que los profetas lo habían predicho, que fue rechazado y muerto violentamente y luego resucitado, pero ha de volver a juzgar a todos –dice el dogma cristiano. Luego, la historia, la nueva historia que empieza a contarse desde Cristo en adelante, también es un devenir con sentido claro. Vamos a la parusía, al regreso de Jesús, no ya como un humilde niño que nace en un pesebre, sino con toda la gloria y el poder de un Dios, el hijo que reclama su reino e impone su justicia. Eso dice el Nuevo Testamento y eso es cabalmente una explicación optimista de la historia: la humanidad avanza, se dirige a una segunda madurez de los tiempos. Esta convicción adquiere vida en la promesa del fundador, que a su debido tiempo será cumplida y, mientras tanto, la creencia prevalece dentro del pensamiento cristiano, como un hilo conductor de la historia, idea que todo lo explica y por la que todo se justifica. Hay desastres, invasiones de bárbaros, el islam asedia al mundo cristiano, surgen herejías, cismas, guerras, revoluciones, triunfos y derrotas. Todo es, ante la roca de esa esperanza, efímero y volátil; sólo prevalece en los siglos del cristianismo la fe en el regreso triunfante del salvador. En medio de esta convicción unánime y constante, todo se debate, se reúnen los concilios, se condena y se persigue a los herejes. Pero la línea conductora no se pierde y apenas poco más de tres siglos después de la fundación, Agustín de Hipona, desde el África premusulmana, encuentra su propia explicación de la historia, que no contradice la esperanza del regreso de Jesús, pero nos sitúa en un ángulo nuevo y nos propone, para conducir la vida de nuestro mundo terreno, en el que somos y actuamos, un modelo a seguir. LA CIUDAD DE SAN AGUSTÍN San Agustín, en La ciudad de Dios, obra cumbre de su genio, esboza un modelo; nos dice que hay una ciudad eterna, de la que son ciudadanos quienes han alcanzado la gloria y viven en plenitud, con justicia, orden y paz perpetua; ciudad que corre por su propio camino celestial, fuera del tiempo medido y contado aquí abajo. La Ciudad de los Hombres, en ocasiones llamada Civitate Diaboli, dice san Agustín, tiene un modelo que imitar que es la Ciudad de Dios, y dependerá de quienes habitan, viven y actúan en ella, acercarse o no al modelo. No hay en san Agustín un determinismo: la ciudad humana es la ciudad de la libertad y con libertad y, por tanto, es con responsabilidades que construimos nosotros nuestra ciudad, nuestra sociedad, alejándola o acercándola al ideal.
Dando un gran salto en el tiempo, pasando por alto La ciudad del sol, de Campanella, o la Utopía, de Tomás Moro, y otras descripciones de sociedades ideales para ser imitadas, llegamos a Hegel, quien expone en sus obras, en especial en La filosofía de la historia, la doctrina del idealismo dialéctico. Es entonces, ya en la modernidad del siglo XIX, que se plantea para la historia de la humanidad un fin específico, claramente optimista, que no es otro que la síntesis resultante del proceso dialéctico; tesis, espíritu absoluto; antítesis, mundo de la naturaleza; síntesis, la combinación entre el espíritu y la materia; el Estado, expresión cumbre de la cultura, del arte, de la civilización, del derecho y de todo lo que es materia o naturaleza, sólo que iluminada por la idea. Para Hegel, el Estado, síntesis final de sucesivos procesos de confrontación de contrarios, es el fin o meta de la historia; la organización humana perfecta, la sociedad organizada jurídica y políticamente para una vida superior; el cruce de los mundos aparentemente contradictorios de la realidad y de la idea. Después de Hegel, un par de imprescindibles filósofos optimistas de la historia son Karl Marx y Augusto Comte, para quienes hay un claro sentido en el devenir de la humanidad, un desenvolvimiento lógico del correr del tiempo. LOS TRES ESTADIOS DE COMTE Para Comte, la historia se explica a través de tres estadios por los que pasa la humanidad, identificados según como los seres humanos se explican los fenómenos a su alrededor. En el primer estadio, que Comte llama teológico o ficticio, la explicación de los fenómenos consiste en atribuir a los dioses todo lo que sucede; es la época de la mitología de todos los pueblos, de la fábula y de las supersticiones. Luego vendrá el segundo estadio, que Comte denomina abstracto o metafísico; en él las explicaciones se buscan mediante la razón, pero a través de teorías abstractas, explicaciones filosóficas surgidas en la inteligencia de los pensadores, y finalmente el tercer estadio, el científico o positivo. Este último es la culminación del proceso por el que atraviesa la humanidad; en él las ciencias naturales, la observación directa de los fenómenos, el saber sólidamente asentado en la física, en las matemáticas, en la biología, explica con veracidad las causas de los fenómenos. El positivismo de finales del siglo XIX y principios del XX cree ciegamente en el progreso; su lema es “saber para prever, prever para actuar”. En México aparece en el lema de la Escuela Nacional Preparatoria, fundada por un discípulo de Comte, Gabino Barreda, y es la inspiración de los científicos que apoyaron a Porfirio Díaz. El conocimiento científico resolverá todos los problemas humanos y acabará con todas las injusticias, sufrimientos y frustraciones. MARX, EL OPTIMISTA Para Marx, el otro optimista del siglo XIX, la historia tiene igualmente un fin específico a través de un desenvolvimiento dialéctico, a la manera de Hegel, en el que el motor de los cambios es la lucha de clases. Avanzamos, de una síntesis a otra, hacia la culminación de la historia, la sociedad igualitaria, sin clases sociales, en la que todos tendrán lo necesario para su vida plena, y será el fin de la explotación de unos hombres por otros y causa de la desaparición de las desigualdades y los abusos. Estos filósofos optimistas de la historia y sus seguidores, coinciden en que habrá un final feliz. Para ellos, la historia se desenvuelve como una máquina que corre por su vía sin desviarse un ápice, que irá más rápido o más lento, pero llegará indefectiblemente a su última estación, sin que nosotros podamos hacer otra cosa que acelerar o retrasar el proceso. Para otros es más aceptable el pensamiento de los pesimistas, que explican la historia como algo sin sentido y sin objeto. Schopenhauer, por ejemplo, cree que todo en el universo se mueve impulsado por una voluntad ciega, férrea e implacable; para este pensador, prototipo del pesimismo, la humanidad es como un pobre lisiado que ve y entiende cómo es llevado en brazos por un gigante ciego que lo arrastra sin dirección alguna. Para otro pesimista, Federico Nietzsche, no hay otra cosa que un eterno retorno en el que lo que es hoy ya fue alguna vez, y volverá a ser indefinidamente por toda la eternidad. Es más estructurada e intelectualmente más atractiva la explicación de Oswaldo Spengler en La decadencia de Occidente; ahí sostiene que no hay una historia lineal coherente y dirigida hacia un fin, sino que a través del tiempo se sucede una serie fragmentada de episodios deshilvanados, inconexos, que son todas y cada una de las historias de las culturas que se han sucedido en el tiempo. Cada una de ellas, con dos etapas claramente identificables, la ascendente, al inicio, época generadora de grandes obras, arte, literatura, arquitectura, filosofía. Y la segunda etapa, la de la decadencia, que tibiamente imita a la etapa cultural y sólo produce pragmatismo y técnica. Enumera Spengler seis o siete culturas fundamentales –la azteca entre ellas, que fue brutalmente truncada–, por las que ha transitado la historia humana; la egipcia, con el tema central de la muerte; la grecorromana, que tiene como concepto básico lo apolíneo; la cultura árabe, cuyo desarrollo gira en torno a la magia, y algunas otras entre las que aparece, al final, la cultura occidental. ASCENSO Y DECADENCIA OCCIDENTAL En la cultura grecolatina, Grecia representa la etapa ascendente, productora de flores y frutos. Son los griegos quienes elevan el pensamiento a las más altas cumbres de la inteligencia humana, con Sócrates, con Platón, con Aristóteles; el teatro griego con sus tragedias, sus comedias, sus juegos, sus templos, sus foros al aire libre, su escultura inigualable. En cambio, los romanos representan la decadencia; la elevada filosofía griega la trastocan en derecho; la arquitectura les sirve para construir caminos y termas públicas. Todo decae, el pensamiento se emplea para formular reglas para vender y comprar, y el circo que sustituye a los teatros es el escenario de luchas de fieras y gladiadores. Al referirse a la cultura occidental, Spengler repite su conclusión de la historia sin sentido; las altas torres góticas de las catedrales medievales, cumbres de la espiritualidad de nuestros ancestros serán, en la etapa decadente, en Nueva York y en Chicago (hoy en todo el orbe) edificios de oficinas y de viviendas amontonadas, y la música gregoriana y el contrapunto se transforman en estruendo, y las aspiraciones espirituales y superiores se abandonan por la búsqueda del confort y la riqueza. Lo práctico sustituye a lo bello y a lo elevado. En la decadencia, la técnica deshumaniza y convierte al hombre en un servidor de la máquina creada originalmente para su servicio. ¿Qué queda entonces ante estas formas o estilos posibles de explicación de nuestra historia? ¿Vamos necesaria, automáticamente, hacia un fin feliz, como creen los optimistas, o bien, como pregonan los pesimistas, la historia no tiene sentido alguno, y si lo tiene no está a nuestro alcance conocerlo? Entre optimistas desencantados porque sus profecías y sus utopías no cristalizan en esta realidad, contraria a ellas, y pesimistas que no ven otra cosa sino el ciego caminar, el errático caminar de la humanidad, de tumbo en tumbo, ¿qué hacer? ¿Se puede vivir sin una esperanza en el futuro? No, desde luego, bien podemos volver los ojos a la propuesta cristiana de la ciudad de los hombres en constante trance de construcción y bien podemos retomar la fe en el conocimiento que Comte propone, en el progreso que mueve a la acción. Podemos volver a confiar, con Marx, en la búsqueda de la igualdad y la justicia, recobrar la confianza de Hegel en la organización jurídica y política que es el Estado. Podemos superar la vacuidad de nuestro tiempo, la frivolidad, el cinismo de la mercadotecnia, la frialdad de la violencia, la locura de las drogas y de las armas. En su Filosofía de la historia (1955), Maritain plantea que hay un doble progreso contrario en la historia: avanzan el bien, los derechos humanos, la solidaridad, la ciencia que descubre la verdad, la justicia que se conquista. Pero el mal no se queda atrás: simultáneamente aparecen la guerra, la desigualdad, la crueldad, la ignorancia. La utopía puede ser alcanzada, pero el arribo a ella no será, como lo imaginan los ahora decepcionados optimistas del determinismo histórico, algo fatal e ineludible. Hoy sabemos que cada generación de hombres y mujeres tendrá que hacer su doble labor; imaginar primero la meta, diseñar, para usar el neologismo, el plano de lo que aspiramos, luego viene lo verdaderamente difícil, lo trabajoso: construir nuestra ciudad con la labor cotidiana, con participación y sin esperar nada de la fatalidad o del determinismo. El fin de la historia, su sentido, lo debemos pensar e inventar, y luego construirlo, hacer que cristalice en el tiempo. Somos más optimistas que los optimistas. No es fácil, pero es posible. |

