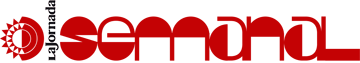 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 30 de enero de 2011 Num: 830 |
|
Bazar de asombros La pasión de Carl Dreyer El caso Winestain Gaspar García Laviana sacerdote, guerrillero y poeta Hitler en un Macondo Ernesto Sábato: antes del fin, la resistencia Mesura y desmesura Columnas: |
El caso Winestain Edith Villanueva
Abordamos el tren que nos llevaría hasta la calle 125 en Harlem. Para hacer más corto el camino me puse a jugar con mi hija; estaba tan entretenida que no me di cuenta, como si fuera mi responsabilidad ver el futuro, cómo la mano de ella se metía entre mis senos. Este movimiento sucedió en un lapso menor al de un segundo, así que no tuve tiempo de levantar la cabeza, sólo vi que la intención de su manita no derivaba de su voluntad, me encontré con que una mano perversa había acompañado a la de mi hija para tocarme. Era una mano grande, pegajosa y fría. Levanté la vista y allí me encontré con el malhechor. Me quedé sin palabras, todas escaparon por mis ojos, las únicas que me sobraron fueron “voy a llamar a la policía”. Aparté mi repugnancia, mi rabia, mi malestar y abracé a mi hija. Tan pronto paró el tren y abrió las puertas, el hombre se bajó y yo detrás de él. Le exigí que se detuviera, no me escuchó y comenzó a caminar más aprisa y yo detrás de él gritándole y pidiendo ayuda. La corretiza empezó al subir las escaleras y continuó por los pasillos de la estación. Agarren al hombre de la gorra, ordenaba yo. Entre tanta gente pensé que lo había perdido. En eso, dos policías se unieron y me relevaron en la pesquisa. Unos metros más adelante cayó el criminal. El sargento me pidió que me retirara de la escena y me preguntó si tenía quince minutos para declarar, de ser así había que regresar una estación. Entré asustada e iracunda al pequeño cuarto en donde me interrogaron. Repetí la misma versión a cinco detectives diferentes en cinco cuartos diferentes durante tres horas. Después de todo este ajetreo, el detective me pidió que firmara la declaración final y me dijo que John Ortiz estaba acusado de asalto sexual en tercer grado, hostigamiento sexual en tercer grado y por haber puesto en peligro el bienestar de una menor. No sé si sea válido medir en grados la agresión sexual de la misma forma en la que se mide el clima, los temblores y los ángulos. Lo único que sé es que me sentí maltratada, asaltada y sorprendida.
Esa misma tarde recibí la llamada del abogado Winestain para llevar el caso a la corte. El día de la comparecencia no pude dejar de respirar el ambiente de la abogacía: trajes, corbatas, faldas, medias, un sinfín de prendas que suponen seriedad y profesionalismo. Pude ver los estragos de la complejidad de la justicia en cientos de rostros atormentados, miradas alborotadas, cerebros atareados, humanos que caminan con el cuello completamente rígido porque temen perder la cabeza. Cuando Winestain apreció me pidió que lo acompañara a su despacho. Una vez allí me ordenó que me sentara a su derecha y me explicó el procedimiento: yo necesitaba testificar frente a un juez para poder procesar al agresor y estaba allí para cotejar el sumario que tenía en sus manos. Winestain aclaró su garganta, se transformó en Holmes y con una inflexión atiplada me preguntó qué estaba haciendo el 19 de marzo alrededor de la 1 pm. Lo miré contrariada porque no esperaba ese tipo de escudriño, o quizás porque equivocadamente y con una experiencia bastante limitada en el crimen, nunca pensé que pondrían en entredicho los hechos de aquella tarde. Winestain aclaró de nuevo su garganta y con una sonrisa gozosa me dijo que entendía que me sintiera incómoda pero que así sería la forma en la que me interrogarían en la corte. ¿A dónde iba ese día, por qué subió al tren, por qué se sentó junto a la puerta, por qué iba jugando con su hija, hizo contacto visual con el hombre antes del incidente, cómo sabe que fue él, por qué lo amenazó diciéndole que llamaría a la policía, qué hizo su hija, de qué color era la blusa que traía, qué tan escotada estaba, cómo sabía que no sólo la mano de su hija la estaba tocando, cuánto tiempo la tuvo entre sus senos, qué sintió cuando la estaban tocando, qué hizo la gente que estaba a su alrededor, cuando se abrieron las puertas, qué hizo, después que se bajó, a dónde fue, dónde estaba su hija, a quién le pidió ayuda, lo hizo en inglés o español, por qué gritaba, quien le ayudó, cómo apareció la policía, quién le llamó, cuando miró al hombre en el piso qué hizo usted, después de que lo identificó y lo esposaron qué hizo? Después de este trabalenguas tomó un respiro, dijo que era suficiente. El paquete de justicia incluye también una consulta psicológica gratis, dijo Winestain promocionando el servicio. Lo acepté sin reservas porque necesitaba hablar de mis emociones con un profesional y preguntarle cuál es la forma más adecuada de manejar estos abusos sexuales con los menores. Él se sintió complacido y me acompañó al departamento de ayuda psicológica para víctimas, testigos y sus familias. Cuando llegamos a la oficina me presentó con la recepcionista y le ordenó que me diera diez dólares. Sin darme tiempo a objetar su presupuesto, Winestain dio media vuelta y salió. Con una mirada condescendiente, la recepcionista me entregó un folleto y me dijo que allí estaba el número de teléfono para hacer una cita y me dio diez dólares. Me sentí ofendida porque el sistema quería sanar la ofensa con diez dólares. Diez dólares por mi tiempo, diez dólares que justificaban los 80 mil que recibía Winestain anualmente. En la víspera del juicio me pregunté cuánto recibiría Ortiz. El 5 de mayo acudí puntual a mi ensayo. La secretaria me dijo que debía esperar porque Winestain estaba aún en la corte. Veinte minutos más tarde apareció. Me condujo a uno de los pasillos y me dijo que el caso se había cerrado porque John Ortiz se había declarado culpable. El veredicto: setenta días en la cárcel. El abogado no me dio tiempo ni siquiera para amparar mis reflexiones, mis preguntas, y lo peor de todo es que esta vez ni siquiera me pagaron. Sin sonrisa, sin disfraz, sin cortesía, Winestain me preguntó si sabía cómo salir del edificio. |

