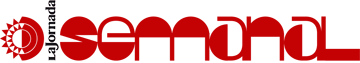 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 13 de marzo de 2011 Num: 836 |
|
Bazar de asombros Tres cuentos Céline, bagatelas La aguja en el arenal Philip K. Dick, Las manos de John Berger Palabras Grandeza y miseria de Columnas: |
Grandeza y miseria de un vestido y un cocodrilo Vilma Fuentes La primera vez que entré a la antigua estación ferroviaria d’Orsay no fue para tomar un tren, puesto que sus vías habían sido desertadas buen tiempo atrás por los ferrocarriles. El vasto edificio albergaba, a mediados de los setenta, la sala de ventas públicas de Drouot. Anticuarios y coleccionistas reinaban, y pululaban, en ese bazar donde podían encontrarse lo mismo un armario del Renacimiento, una joya de la relojería del siglo XVIII que un sillón desvencijado de los años sesenta. En una de las salas de venta, una amiga adquiríó un vestido de principios del XX. El atuendo era un ejemplo de las ropas femeninas descritas por Proust cuando se suprimen las crinolinas y otros artificios que deformaban el cuerpo femenino. El vestido era una maravilla de encaje negro puro. Desde luego, no se trataba ni había dónde probárselo, pero, fascinada, creyó a la vendedora quien aseguró que era exactamente su talla. La acompañé a ensayarlo en su casa, donde, al tratar de entrar en él, vimos sus hilos separarse, encogerse, retorcidos como los hilos de una telaraña al más ligero soplo y, finalmente, desmoronarse y desaparecer transformados en polvo. La desertada estación de trenes, construida sobre las ruinas del Palacio d’Orsay, incendiado durante la Comuna en 1871, iba a ser transformada en un museo para acoger la pintura del XIX. La construcción, en el estilo 1900 de la exposición universal, había corrido el riesgo de ser demolida durante la presidencia de De Gaulle. Designada monumento histórico, los trabajos de restauración para convertirla en museo iban a comenzar. Frente a frente del Louvre, el Sena de por medio, el museo d’Orsay no desmerece: posee la más importante colección de la pintura impresionista.
En este museo tuvo lugar la suntuosa presentación del año Le Mexique en France. El momento era aún festivo, la guerra de los pasteles todavía no estallaba. Los discursos oficiales en el gran auditorio del segundo sótano, donde se anunciaron, y celebraron quizás demasiado de antemano, los éxitos económicos y las ganancias financieras de ambos países, los intercambios científicos y los más variados eventos culturales, alrededor de trescientos a lo largo y a lo ancho del territorio francés, las inversiones y sus beneficios, las cifras de negocios calculadas, la amistad entre las dos naciones. La delicadeza de la gastronomía mexicana, de la cual hubo una muestra en la recepción que se dio en los lujosos salones del segundo piso del museo, iba a poder degustarse desenmascarando la grosera imitación que es la cocina tex-mex. A pesar del antojo que me hacía agua la boca a la vista de los bocadillos que empezaban a ofrecer los meseros, salí corriendo del museo para dirigirme al taller Clot et Bramsen, donde esa noche se inauguraba una exposición venta de litografías y xilografías originales de Francisco Toledo. El taller es el sucesor de aquel donde trabajaron los pintores impresionistas. En sus sótanos se encuentran la piedras labradas por los artistas para la impresión de la litografía antes de que se las quiebre en parte para evitar cualquier nueva reproducción. A la vez archivo y tesoro, en estas piedras, a pesar de su fractura, palpita el brote de la obra de arte.
Ahora dirigido por Christian, el hijo de Peter, el taller conserva el mismo carácter. Las antiguas y soberbias máquinas de litografías siguen en su lugar, los pasillos recorren los mismos caminos, las mesas donde trabajan los artistas guardan la misma disposición. Simplemente, las litografías que cada artista dona al taller se acumulan con los años. La convivialidad emana como hace treinta y cinco años de cada rincón de este vasto espacio donde se oficia a diario una labor compartida entre orfebres que son obreros y obreros que son orfebres, no hay diferencias, nadie las quiere y nadie las soportaría. El intruso que tratase de imaginarse superior a alguna de las otras personas que laboran en este lugar sería expulsado de inmediato si él mismo no saliera corriendo antes asustado por su propia pequeñez. Una exposición de Francisco Toledo en París no puede tener mejor sitio de acogida. Está hecho para él como él para el taller de los Bramsen. Ya conocía casi todas las obras de nuestro artista oaxaqueño ahí efectuadas. Los animalillos, los vegetales carnívoros, los seres anfibios, los escarabajos, las formas sensuales y sexuales de sus trazos, todo ese hormigueo donde bulle la vida desde las formas primitivas, ancestrales, de la creación en su momento epifánico. Jacques Bellefroid me dice que Alechinsky acaba de irse, que rieron mucho. En el taller siempre se ríe, ¿quién va a tomarse en serio en un territorio donde la solemnidad es ridícula? Camino por los pasillos y me detengo frente a la mesa donde vi trabajar lado a lado a Soriano y a Gironella en 1975. Christian me dice: me acuerdo de Juan rehaciendo las hojas de su árbol según cambiaban las estaciones y de Alberto con la mano tapándose la boca. Tenía problemas con su dentadura y esperaba dinero para arreglársela, le digo. Estábamos muy chicos, me dice. Pero aquí andan todos: Topor, Coronel, Corzas, Antonio Saura, en fin, todos los marineros de este barco fantasma comandado por Nemo, el capitán Peter. Vuelvo hacia un pequeño patio, entre el taller y una galería que abre sobre la calle, donde bajo un cielo estrellado enciendo un cigarrillo, cuando sale un pintor mexicano al que quiero, Guillermo Arizta, afirmando que el cocodrilo colgado en una de las paredes del taller fue un regalo de Jean Malaquais a Gironella, quien lo dio a Bramsen. El colmo, le digo. Vuelvo al interior del taller y cuento, entonces, la verdadera historia del cocodrilo. El viejito cascarrabias de Malaquais nunca habría acogido bajo su techo un cocodrilo. Pero, megalómano, a Alberto no le era posible hablar si no salían de su boca nombres de personas que eran o que él creía, célebres: Breton, Buñuel, ¿cómo iba a hablar de Monicault si no le parecía famoso? Porque el cocodrilo fue un regalo que me hizo Michel de Monicault. Alberto me pidió que se lo prestara para inmortalizarlo, como si el reptil no lo estuviera ya por el embalsamador que lo momificó. Se lo llevé en un taxi del que me bajó el chofer con todo y reptil porque los dientes del cocodrilo rayaron el cuero del asiento. Este préstamo le causó a Michel un litigio en pleno divorcio, pues su todavía esposa exigía que el cocodrilo se cortara en dos. Lo salvé como pude. Cuando Alberto se fue de París, dejó al reptil en el taller. Le dije a Peter que lo guardara, siempre podía alimentarlo con malos pintores... Prometí a Christian escribir la historia verdadera del cocodrilo: “Un soneto me manda hacer Violante...” Lo haré pronto. Al salir del taller, alegre, todavía ignorando, quién iba a imaginarlo, la crisis que iba a desatarse sobre el año Le Mexique en France, pensé en Balzac, en su personaje Birotteau festejando su legión de honor y sus triunfos con una fiesta que sólo le causa envidias y ruina, y a d’Arthez, el escritor de la Comedia Humana que lleva a cabo su obra en la sombra que da la verdadera luz. |


