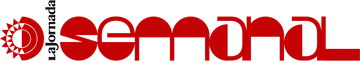 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 16 de octubre de 2011 Num: 867 |
|
Bazar de asombros Regalo Tocando esta juventud Tomas Tranströmer: un compromiso con la luz Un Alfonso Reyes llamado Nicolás Gómez Dávila El tirano democrático Cien años de La muerte El doble rostro de Doble R Columnas: |
Hugo Gutiérrez Vega
Con Pepe Hierro en Huelva Pepe Hierro, el gran poeta santanderino, tocó la puerta de mi habitación a las 6 de la mañana (a esa hora soy lo más parecido al Conde Drácula en lo que a los rayos solares se refiere). Abrí la puerta y me ordenó seca y jocosamente: “Vístase de inmediato, pinche mexicano, que tenemos que ir al puerto.” La mañana de Huelva era otoñal y muy frío el hotel en el que nos alojábamos los jurados del premio de poesía que llevaba el nombre de Juan Ramón Jiménez (ese año fungimos como jueces rigurosos Luis Rosales, Pepe y el desmañanado bazarista). Me vestí a gran velocidad y, a los pocos minutos, estábamos ya en la calle que conduce al muelle donde funciona una alegre lonja de pescado (otra lonja notable es la de Cudillero en Asturias. La novela José, del desigual escritor Armando Palacio Valdés, se desarrolla en un puerto que el autor llama Rodillero y que es una mezcla de Cudillero y de Candás). Pepe compró dos kilos de hueva de pescado y un par de rozagantes lenguados. Nos sentamos en un bar pequeñito y el poeta cumplió su ritual mañanero: cuatro copas de orujo y un puñado de chanquetes fritos. Lo acompañé con los chanquetes, pero mi respeto al orujo y el estado de mis entresijos me impidieron acompañarlo en la ceremonia de los bebestibles. Me conformé con un zumo (léase jugo en mexicano) de naranja y con un botellín de agua mineral. Regresamos al hotel caminando despacio. El orujo había soltado la lengua del gran santanderino que habló largo y tendido sobre Juan Ramón, su difícil temperamento, su exilio puertorriqueño, los poemas en largos versículos que escribió en la hospitalaria isla y en el recinto de Río Piedras de la Universidad que acogió al poeta de Platero y yo, a su esposa Zenobia Camprubi, la notable traductora de Tagore (“Rabindra la Tagora”, le decía la inefable señora Martha de Fox, ignorante en grado de excelencia); a Pedro Salinas y Federico de Onís, entre otros notables exiliados republicanos. Comparó Pepe el talante lleno de prepotencia del gran Juan Ramón con la modestia y el “torpe aliño indumentario” de don Antonio Machado. Terminada la comparación amable y sincera, nos pusimos a decir poemas del señor de Moguer: “Qué tranquilidad violeta/ por el sendero a la tarde,/ a caballo va el poeta,/qué tranquilidad violeta.” Recordamos que unos amigos le inventaron una admiradora limeña cuando apenas había publicado dos libros. Juan Ramón se entusiasmó y contestó la carta que había escrito, siguiendo la broma, una secretaria de la legación española en Lima, dueña de una hermosa letra de colegio de monjas. Se estableció la correspondencia y duró hasta que los bromistas se percataron de que el poeta estaba ya muy enamorado del fantasma. Fue entonces cuando decidieron matar a la inventada Georgina Humler. El corolario de la aventura fue uno de los mejores poemas de Juan Ramón: “Y el Cónsul del Perú me lo dice:/Georgina Humler ha muerto./ Has muerto, estás sin alma en Lima/ tupiendo rosa encima/ debajo de la tierra.” En otra parte del poema dice:“Y si en ninguna parte/ nuestros brazos se encuentran,/ qué niño loco,/ hijo del odio y del rencor/ hizo el mundo/ jugando con pompas de jabón.” Su poema termina así: “Desde ahí tú sabrás/que esto no vale nada,/que quitado el amor/ lo demás son palabras.” Esa mañana los jurados del premio patrocinado por la Diputación Provincial de Huelva nos reunimos en la Casa Museo que prolonga la memoria del poeta en Moguer, su pueblo natal. Mucho discutimos y al final nos pusimos de acuerdo: el ganador fue el poeta granadino Javier Egea. Su libro se titulaba Paseo de los Tristes. Los poemas caminaban lentamente por el emblemático paseo de Granada y sus ecos quedaban vivos en la arboleda visitada por los pájaros de la atardecida. Hablamos con Javier y lo escuchamos llorar de alegría. Lo conocí unos meses más tarde y nos hicimos amigos. En Brasil me enteré de su muerte y recorrí a su lado el Paseo de los Tristes. Atardecía en Granada y el viento de la sierra llegaba con sus cuchillos veloces. |
