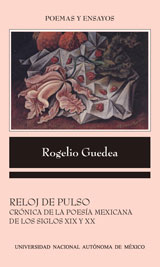|
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 4 de diciembre de 2011 Num: 874 |
|
Bazar de asombros En el mar de la cultura alemana Nómade, mutante y migrante: literatura alemana actual Teatro alemán en México Las trenzas de Herta Müller Leer Columnas: |
El cuento de nunca acabar Enrique Héctor González
Los géneros literarios, decía Ortega y Gasset en famosa, famélica alegoría, son sólo “estructuras formales dentro de quienes la musa, como una abeja dócil, depone su miel”, vale decir, envases de índole diversa donde el polígrafo aloja, a instancias del instinto, su lujosa creatividad. Es impropio hablar de ellos, hoy en día, como de compartimentos estancos –para usar el lugar común– porque se sabe que unos y otros se trasvasan en promisoria promiscuidad. Y sin embargo, de Las mil y una noches a Chéjov, de Boccaccio al espléndido cuentista israelí Etgar Keret (pasando por Maupassant, Quiroga, Borges, Chaucer, Poe, Kipling, Bábel, Saki, Twain, Bierce, Cortázar o el infante don Juan Manuel) el cuento, siendo el más generoso de los géneros, el de más amable lectura, no cobra ya los dividendos que solía en la taquilla de las preferencias del lector. La razón no es desconocida: el ensayo sigue siendo (cuando lo es en verdad, cuando propone una lectura y no es recopilación de artículos dispersos o dispepsia ilegible de un académico con influencias en el mundo editorial) material erudito que al amplio público no atañe; la poesía, muchas veces y para su desgracia, se queda hablando sola; el papel del teatro no es para el papel. Nos quedamos pues, entonces, con la novela, que tiene algo de “almohada durable”, opinaba Bioy Casares, una cómoda continuidad en la que el lector “conoce a un grupo de gente con la que vivirá una temporada”; o, dicho a la manera de Enrique Serna, quien seguramente conocía la ocurrencia de Bioy, la novela es una suerte de “alberca de agua tibia donde la mente del lector sólo trabaja en la primera zambullida”. En cambio, los libros de cuentos (sigo a Serna) “exigen renovar el esfuerzo imaginativo al inicio de cada historia”, requieren un lector más activo que no se abandone a la molicie, dispuesto a cambiar de casa a cada tanto, anotará el inventor de Morel. Así, la novela atiborra las mesas de novedades de las librerías porque ofrece favorable ingreso –que más parece entrada libre– al espectáculo de una historia realista más o menos vasta, atractiva y complaciente, aunque a menudo ajena (también para su infortunio) a los prodigios de la verdadera elaboración. Pero el cuento resucita cada y cuando para beneplácito de una feligresía que no se explica el relativo abandono en que sobrevive. Las ediciones antológicas se multiplican, acaso como llamando de ese modo a la regeneración del género, tal vez cumpliendo con la mínima cuota de osadía de que no dispone la narrativa de largo aliento, pues nada resultaría más absurdo que reunir novelas en un solo tomo si no son breves y persiguen un fin didáctico; y cuando el criterio fuere el de la reunión de capítulos memorables de novelas imperdibles (el de la cena lezamiana de Paradiso, “Eter-El regreso” de La muerte de Virgilio o el monólogo final de Molly Bloom) estaríamos frente a un volumen no muy distinto del que recogiera cuentos asimismo imperiosos de autores fundamentales. Todo lo anterior viene (precisamente) a cuento, quiero pensar, vista la reedición mexicana de un libro esencial del género: El cobrador, de Rubem Fonseca, narrador brasileño que, a sus ochenta y seis años, sigue siendo referencia inevitable si de lo que se trata es de hablar de la literatura de su país, tan cercana geográfica como separada editorialmente de la que se produce en español. Ni la filmación de sus historias, ni el Premio Juan Rulfo recibido antes de que se convirtiera en presea polémica, ni el Premio Camoens de 2003, ni el acabado magnetismo de su prosa han servido para acercarnos suficientemente a sus cuentos, siempre espléndidos y letales. Cierto, Alfaguara recogió hace años una buen muestra de sus relatos, y en Argentina, España y México no resulta inédita su obra. Sin embargo, el arte de su prosa, elogiada casi siempre en fórmulas lapidarias y contundentes, lo mismo por Vargas Llosa que por Eric Nepomuceno, tiene en este libro, publicado en español por la vieja editorial Bruguera en 1980, apenas un año después de su aparición en portugués, una decena de impecables muestras de cómo funciona o debe funcionar el género. Ante todo, para Fonseca el cuento es un texto por definición económico, liberado de cualquier asomo de ripio, que dice lo que ha de decir de manera sucinta y sin ambages. Si en “Pierrot de la Caverna” presenta a un escritor que lleva a una chiquilla (con la que tiene relaciones sexuales) a que aborte, está por demás la reflexión moral explícita si con el buen trazo de la anécdota el lector obtiene la suficiente dosis de impacto que se requiere. Si en “Once de mayo” un asilo de ancianos deja ver, en todo su patetismo, el ánimo de sobrevivencia y la paranoia y la inutilidad de la vida, no sirve de nada que el narrador editorialice cuando los hechos rudos ponen a prueba al que lee respecto de su capacidad de pensar sin atavismos. Y si apelo al lector al aludir a dos de las historias del libro es porque, con este escritor brasileño, como con los grandes maestros de la creación verbal, el destinatario no sólo se siente involucrado, sino hasta cierto punto lúcido y a la altura de lo que lee, como ocurre en las conversaciones inteligentes o en cualquier forma de la interlocución que nos provoque. Fonseca desfonda cualquier apatía del lector, lo llama al abismo desde el abismo mismo, lo deja ser y pensar, lo apela sin disminuirlo o atajarlo: porque la verdadera astucia, el arte del gran narrador, es el de contarnos lo que nos hace descubrirnos, alertarnos, suspender por un momento lo que sabíamos, como anotó alguna vez Noé Jitrik. Se trata de la lectura como vértigo o como un apacible descanso en el que poco a poco se descubre un descenso incómodo, una disensión que hace mella en el ánimo. Por lo demás, rara vez entra uno en la psicología de los personajes de un libro de una manera tan directa como en el protagonista de “Comida en la sierra el domingo de carnaval”, dispuesto a aventar al precipicio el automóvil que conduce (“¡Qué diablos me estaba ocurriendo!”) luego de advertir que su prometida es dueña de la mansión que él mismo habitó en mejores épocas de su familia, o en la impasible parsimonia con que los forenses y policías de “Crónica de sucesos” realizan su trabajo. Y aquí arribamos a uno de los tópicos de Rubem Fonseca: el arte de radiografiar la violencia, la intimidad, la hipocresía de un mundo que ha hecho de la componenda y el fraude su razón de ser, sin ningún perfil declamatorio, sin la menor obscenidad. Puede haber escenas de intraducible agresividad en el cuento que da título al libro, por ejemplo, sin que ello signifique esa inocente recreación en la violencia en sí propia del gore, sino un aséptico ajuste de cuentas con la realidad interior y más profunda de una sociedad que, al producir tal desencanto y frustración en los individuos, termina por volverlos dóciles al viejo apotegma latino: soy humano y hiero al que me hiere. En este sentido, la pasmosa capacidad de vejación y de resentimiento que aloja un personaje como el cobrador, que en sus ratos libres se dedica a la poesía y puede cercenar con lujo de crueldad una cabeza sin dejar, asimismo, de compadecer y cuidar a una pobre anciana a la que inyecta periódicamente la medicina que la mantiene viva, habla de un personaje trazado con verdad, sin la aparatosa rispidez exacerbada por la mala literatura. Celebro la decisión editorial de Cal y Arena de reparar, con la publicación de El cobrador, tan lamentable omisión en el catálogo de los libros que ya habían traducido de uno de los autores fundamentales de la lengua portuguesa, porque la enmienda nos hace mirar de nuevo un volumen de relatos que, luego de treinta años, confirma en su agudeza, en su precisión, en la violenta intransigencia de su espontaneidad, la salud del género. La memoria como capital social Hilario Topete
Los humanos somos adictos al placer, de allí nuestra proclividad por las cosas dulces, por las caricias, el sexo, los ritmos, las palabras y las imágenes; de allí nuestra fascinación por los poemas y los cuentos, por la novela y las canciones, y nuestro gusto por la pintura, por los videos. A veces el placer nos llega en ramillete y el goce no tiene límites, como cuando llega a nuestras manos El patrimonio cultural cívico. La memoria política como capital social, coordinado por Lourdes Arizpe quien es, además, autora, conjuntamente con Cristina Amescua, Edith Pérez, Érika Pérez y Alejandro Hernández, de una obra que aventura, con la humildad de Simitrio y con la timidez de una mimosa, que el patrimonio cultural inmaterial incluye también el componente cívico. Se trata de un paquete que incluye texto, fotografía y un cd con cuatro documentales. El paquete es de quien lo usa y puede leerse casi como se lee Rayuela: por artículos, en el orden que sea, o “de corridito”. Pero puede no ser leído para antes regodear la vista con las fotografías que ilustran el texto, o se puede iniciar colocando CD en la reproductora de compactos. En todo caso, cuando uno toma el libro, los placeres infantiles salen a flote: los ojos inician una visita a un desfile de rostros morenos, personajes enfundados en ropajes que parecen copiados de las estampitas con que ilustrábamos nuestros trabajos escolares de la Revolución mexicana y de la Independencia. Asistimos a un desfile casi surrealista, inverosímil, como extraído de tiempos amojamados a donde sólo la nostalgia nos puede llevar, pero, inmediatamente, con el mismo golpe de vista, viajamos al presente donde los símbolos pueden llevar ropajes contemporáneos, donde el contenido es más importante que la forma. Se trata de una inmersión en un pasado redivivo, cuasi lúdico, en el que participan hombres, mujeres, niños, muchos de ellos ataviados con vestuarios sin tiempo. Es un viaje a nuestro país de pieles curtidas por el sol, miradas duras, sonrisas de satisfacción; a vestidos lentejueleados o bordados con colores que envidiaría el arco iris; a representaciones épicas o dramáticas de episodios de la Independencia y la Revolución; al sobrevuelo por rostros serios, personajes parodiados o como suponen que debieron ser los héroes y personajes que los actores representan; a miradas que eluden la cámara o que la buscan; a rebozos que serpentean con su lluvia cromática por los hombros y las cinturas de Adelitas en cuyos cuellos los collares de papelillo aumentan el colorido, cuando la imagen es a color, porque también hay material para los nostálgicos, en blanco y negro; a maquillajes que se aderezan en la ingenuidad o la maestría para resaltar rostros, enmarcar sonrisas… Ese mismo viaje visual, pero enriquecido con el sonido, se puede emprender a través de los cuatro documentales que acompañan al libro, breves pero no por ello menos ilustrativos. Empero, todo esto no basta para valorar la obra en conjunto. A propósito, aun en esta circunstancia será difícil no reconocer que incluso las más frescas y aparentemente ingenuas etnografías contenidas en el libro tienen su encanto y respaldo de investigaciones responsables. Entonces, con el texto se completará el diálogo, la escena toda de un proceso de observación, registro de imagen y sonido, investigación documental, entrevistas y reflexión. Justo en el tema de la entrevista podemos encontrar una práctica loable del quehacer antropológico: la visibilización de informantes. Este libro es, por ello, un libro cálido, humano y, si se quiere, cómplice que trae la viva voz de los actores. Por último, la obra es fundadora de una nueva categoría dentro del Patrimonio Cultural Intangible (PCI): el Patrimonio Cultural Cívico que, a no dudar por las etnografías y los documentales, pronto será preocupación académica. Además, es claro que acudimos a una reconfiguración de la categoría de capital social, diferente de Fukuyama, Putnam y, entre otros, de Osstrom. Asimismo, asistimos a la reafirmación de una idea antropopolítica: quien controla un bien significativo tiene poder. El control deviene en poder y se usa como moneda de canje en la arena política; sin embargo, el control de un símbolo o de un objeto no siempre se usa para dominar, para aplastar al otro, para someter su voluntad, sino para proyectos colectivos… y en ese tipo de poder aún hay que profundizar. La inusual vida cotidiana Alejandro Gaspar
Esta es una serie de relatos sobre los acontecimientos más inusuales de la vida cotidiana, una epopeya de los días comunes y un diagnóstico de la cultura postmoderna, donde el narrador omnisciente da paso a la primera persona. En la voz autorreflexiva, irónica y obsesiva del libro se asoman el profundo nihilismo, la voluntad del sinsentido y de la repetición que definen nuestra época. Una desconstrucción de los acontecimientos avanza línea a línea, aquellos a los que usualmente no otorgamos un papel decisivo al transcurrir de la vida, pero que contienen la densidad del peso metafísico de nuestra existencia. Asistimos a un juego de improvisación en el que, sin embargo, podemos advertir una base melódica repetitiva: caída, freno, ascenso –a la manera como se describe una pieza de jazz en uno de los cuentos. El título del libro no podría ser más certero: obedece a un estado anestésico, aquel en donde las experiencias han quedado reducidas al placer, la comodidad y la elegancia.
En este libro el lector encontrará un análisis muy acucioso de las corrientes poéticas y los poetas que conforman nuestra lírica desde el período neoclásico hasta nuestros días. A la vez que se detallan las particularidades literarias, culturales y sociopolíticas que circunscribieron a cada movimiento estético, el autor ofrece una re-lectura de poetas que forman ya parte “inamovible” del canon y, sobre todo, revalora a autores que no han merecido la atención debida y cuya obra, a la luz de las producciones actuales, vuelve a cobrar importancia. Con una detallada revisión del corpus bibliográfico y sin obviar ninguna de las tendencias hasta hoy dominantes, Reloj de pulso… brinda atención principal a dos líneas escriturales que han evolucionado al “margen” de la tradición pero que, no por ello, son menos significativas: por un lado, la poesía de carácter popular y, por otro, la vertiente que fusiona ironía y crítica social. De esta manera, la obra se convierte en una herramienta imprescindible para aquellos que busquen conocer, desde un nuevo enfoque crítico, el pasado y presente del acontecer poético nacional. |