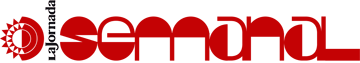 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 15 de enero de 2012 Num: 880 |
|
Bazar de asombros Reseña de un emigrante El medio milenio de Vasari Avatar o el regreso La fe perversa Smollett, el llorón Senilidad y Postmodernidad La dama del armiño Columnas: |
La fe perversa entrevista con Tedi López Mills Ricardo Venegas –Dices certeramente en un poema titulado “Nieve”: “Lo más extraño de la nieve/ es no haberla visto/ pero convocarla como un hábito del asombro.” ¿Cómo se escribe un poema desde tu experiencia? –Tengo la impresión de que la experiencia no me ocurre o me ocurre sólo cuando hago trampa. La veo pasar, le hago una seña, pero no suele detenerse conmigo; como si no hubiera suficiente densidad para colocarse y encender la maquinaria. Supongo que esa es la parte, rara, incómoda, que me toca: el sucedáneo, la aventura mínima por interpósita persona. Igual que la nieve o el concepto de la nieve: primero vive en la cabeza y luego sale para extinguirse en un hecho que atestiguo demasiado tarde. No sé si esto sea una limitación, una característica o una metáfora. La experiencia, en todo caso, no es posesiva conmigo y cuando aparece ya es un recuerdo. Los poemas –o un solo poema– pueden surgir en ese tramo, donde no reina la necesidad sino el miedo a que la vivencia retrospectiva se prolongue y entonces de veras no suceda nada en el tiempo modesto de uno. Pero la discusión misma, o la impresión, es barroca o pobremente psicológica, pues la experiencia, aun escasa, suele ser inevitable. El problema, si lo hay, atañe al género literario y quizá también a la tradición. A la poesía le da por abstraer, por atildar, por trascender; a veces la constriñen sus muletillas sublimes, su costumbre de instalar formas o fórmulas. De repente no hay verso o estrofa donde quepa la experiencia porque las palabras hermosas o luminosas o sonoras la cancelan o le dejan un espacio mínimo. Nuestra tradición tiende a transcurrir muy poéticamente; por algo se inventó esa escuela singular: la de la poesía de la experiencia. Como si meramente vivir fuera el fundamento de una vanguardia. Mi cálculo de experiencias es paranoico y mi percepción de la poesía, precaria. Cuando termino un poema me resulta difícil imaginar que habrá un siguiente. Hay mucho mundo afuera todos los días y eso distrae. –Perteneces a un grupo importante de escritores (los poetas de los cincuenta) que hoy definen gran parte del mapa poético de México. ¿Cómo has convivido con tu generación? –Convivo exactamente como vivo: con cierta aprensión y una dosis moderada de sentimentalismo. Una generación es, a fin de cuentas, una lista que uno no escoge. Pienso en los muchos poetas que aprecio, admiro y quiero: están en los cincuenta, en los sesenta, en los setenta y hasta en los ochenta. Mi convivencia aspira a ser simultaneísta. –Se ha dicho que la poesía se desliga de la realidad; sin embargo, hay libros como Muerte en la rúa Augusta, por el cual recibiste el Premio de Literatura Xavier Villaurrutia 2009, que se originó de la experiencia vital. ¿Qué opinas de ello? –Ignoro si uno pueda determinar la realidad por cantidades. En México hay un excedente y es casi todo negativo. Abundan los reclamos: ¿por qué no se ocupa la poesía mexicana de la barbarie circundante? Al menos para apaciguar la propia conciencia y recibir el aplauso de las multitudes allá afuera; al menos para sentirse menos culpable. El peligro que acecha es el de crear una retórica que empiece a funcionar en piloto automático; que uno se convenza de que habla en nombre de los otros y que detrás del desastre se halla la euforia de expresarlo poéticamente. Y, al cabo, de hacerse famoso. Vi a alguien morir en la rúa Augusta y eso me llevó de vuelta a mi estancia hace muchos años en Fullerton, California, con mi abuela y mi tío. Y entonces le inventé una vida al cadáver de ese viejo turista que cayó en una calle de Lisboa. ¿Equivaldrá eso a la realidad? –Estudiaste filosofía y eres poeta. ¿Cómo ha sido construir el puente entre ambas disciplinas? –Estudié filosofía, pero nunca ejercí. Ahora ya es un punto de vista que castiga ortodoxamente a la poesía por sus aspavientos. La filosofía procede dudando, tumba todo para volver a empezar; la poesía, en cambio, está repleta de certezas acerca de sus poderes, se adjudica una relación privilegiada con las esencias y se otorga funciones extraordinarias. Lo suyo, nos dice, es la verdad. Si es así, ¿por qué todavía no sabemos cuál es? –En “Los pasos de Arcadia” dices: “resucitar a un costado del signo muerto/ para que hubiera desenlace/ y no sólo esta señal del mundo/ que convive con su retrato/ porque hubo un testigo/ del lugar a la vista/ y su voz aún narra”. ¿Hay en tu poesía la percepción de un más allá y de una trascendencia? –Si hay esa percepción de un más allá o de una trascendencia, debo entonces pedir una disculpa. Soy agnóstica y sospecho que muy pronto me declararé atea. Estoy consciente, sin embargo, de que no creer significa practicar una fe perversa. Las palabras ya vienen cargadas, como dados. Muchas veces el lenguaje de la poesía cree por uno y su oscuridad, sus laberintos, pueden fabricar rutinas introspectivas que se asemejan a los ritos de una religión. Quizá por llenar hoyos he metido dioses muertos sin rodearlos de la ironía que les corresponde. En cuanto al ser humano: a juzgar por la popularidad de los líderes religiosos, el asunto va muy bien. |
