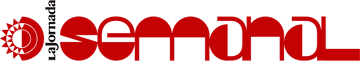 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 8 de abril de 2012 Num: 892 |
|
Bazar de asombros Alfredo Larrauri, arquitecto Bárbara Jacobs entre libros Clase 1952 Julián, por Herbert, Dickens y la esperanza Para volver a dante Columnas: |
Ana García Bergua Invocación de Eloísa No estoy muy segura de no haber soñado esta novela mientras la leía, tan dúctil y porosa es desde el principio, que la realidad, el sueño, la fantasía y el acto mismo de leer se confunden. Desde el principio, el narrador zacatecano Gonzalo Lizardo (1965) logra que el contrato de fe que todo escritor suscribe con sus lectores salte todos los trámites. No hay mediación, no hay puentes, y el lector se entrega, si bien un poco temeroso de que el asunto vaya por el lado de un manido realismo mágico, pero no es así. Lo del contrato de fe es importante, porque el símbolo que permea el libro todo el tiempo –el río, los peces– representa la fe en la tradición cristiana y básicamente de ella nos habla esta novela: del amor que es un acto de fe; de las primeras experiencias eróticas, que también lo son, y de la lectura que es otro acto de fe, quizá el más radical de todos. Una narración desaparece cuando el lector deja de creer en lo que le está contando, y la entrega que pide Invocación de Eloísa (era, 2012) es una entrega activa, diríamos acuática, capaz de saltar entre realidades distintas y superpuestas. Invocación de Eloísa habla del rito de paso que supone la entrada en la adolescencia; de la inocencia al conocimiento del placer; de la credulidad beata al conocimiento del mundo y sus abismos de placer y dolor. El niño que cuenta la historia en primera persona, un niño sin nombre, sabio en invocaciones y advocaciones, es el invocado, el llamado –quizá por eso la de del título– por esta hechicera Eloísa, hija y mujer del río, que lo obligará a trasponer los umbrales del cuerpo, el hogar paterno y las rígidas reglas de una religión hipócrita y desde siempre violenta. En este aspecto, el libro se ancla en una realidad profunda y universal que a todos nos es común. Los amigos se entregan al eros y se pierden en el río, pero de este niño se espera algo más, una conversión que le da ciertos poderes y que a la vez es una suerte de renuncia inversamente fáustica. Así, al fetichismo de la fe religiosa pura, la novela contrapone la entrega del amor erótico, más honesto, más fuerte y, a la vez, en cierto sentido, más puro y profundo que el amor al Dios eclesiástico, cruel, violento y egoísta. Sin embargo, el amor erótico como ritual de paso de un lado hacia el otro, como señalaría Lizardo en la novela –del lado de la cotidianidad al de la trascendencia–, también tiene sus exigencias; diviniza y demoniza también, y es difícil salir de él.
Las truculencias eclesiásticas para lograr la fe –las admoniciones, los castigos, los santos de palo– intervienen en Invocación de Eloísa como una especie de utilería desmontable, elementos que bailan y se mueven en esta historia donde el erotismo logra sobradamente los milagros de la religión: la transubstanciación, la magia, el sacrificio. Ese eros que, al igual que todas las religiones, tiene sus lados oscuros, sus aquelarres y sus abismos. Es muy lúcido el juego entre el mundo de autómatas fabricados por el padre de Eloísa y los muñecos que representan santos (santa Águeda que se vuelve a colocar los senos cercenados y dispuestos en una charola, como la cabeza de san Juan Bautista; un vestido de novia hecho de velos, como el de la herética Salomé), pues extiende las posibilidades de combinación estética entre los símbolos, dándoles la provinciana inocencia de un juego de lotería y a la vez el cariz mágico, mórbido y fetichista de las partes cercenadas que tanto agradan, por otra parte, a la Iglesia. Así, Lizardo logra una curiosa convivencia entre la inocencia provinciana y los abismos, sin perder ligereza. Hablaba al principio de una cercanía con el realismo mágico, en el sentido en que la prosa avanza y se pierde con fluidez y naturalidad entre todos los mundos presentados y sugeridos por esta sorprendente novela. Sin embargo, el simbolismo que la habita le da una profundidad de la que carece mucha literatura imitativa escrita en aquel estilo; Invocación de Eloísa es más cercana a la poesía y a la música de los rituales. El hecho de que esta música se entrevere con el habla coloquial de unos muchachos la vuelve, por no encontrar otra palabra, sabrosa de leer y de gustar y también muy inquietante. Invocación de Eloísa tiene el ritmo y la amenidad de las novelas juveniles de aventuras, por su héroe que cruza de una dimensión a otra soñada y en aquel tránsito arriesga la vida y el alma. Al igual que él, uno sale de esta lectura poseído y perversamente satisfecho. |

