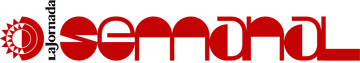 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 15 de abril de 2012 Num: 893 |
|
Bazar de asombros Tres días en bagdad Monólogos compartidos Todos los hijos son poesía De la saga chiapaneca Habermas y la crítica Una mujer de la tierra El alma rusa en Latinoamérica: breve historia de una seducción Poema del pensamiento Platónov, fundamental Cabrera Infante y el cine Columnas: |
Habermas y la crítica de clases
Agustín Ramos Ruperto Luqueño creía haber encontrado el sitio perfecto para su camioneta Golf. Y es que justo cuando el vigilante –kepí con visera de charol y casaca de galones– subía la barrera de aduana y devolvía a Luqueño su credencial, un Caterham Roadsport 125 Mónaco importado directamente de Inglaterra desocupaba un cajón de la hilera colindante con la zona reservada a docentes y directivos académicos, la 23. La caseta, en donde apenas cabían el vigilante y los monitores con diferentes tomas de áreas del Tec, acababa de desvanecerse en el espejo retrovisor de la Golf, y a uno y otro lado de las ventanillas iban quedando atrás las hileras 20, 21, 22. Entonces justo ahí, qué buena leche, justo antes de que Luqueño virara a su izquierda para volver a recorrer el circuito, apareció el oasis. Porque el mayor espacio del campus lo ocupaban las dunas donde él y los demás semi héroes andaban siempre hechos unos pendejos en busca de lugar para estacionarse. Luego seguían las áreas verdes –sin contar las canchas, terceras en tamaño–, la capilla con una sola torre terminada en linterna y pararrayos, el auditorio con accesorias comerciales, la fachada del Olimpo administrativo y, dos hectáreas más al fondo, como ramales cargados de muslos y pantorrillas, parpadeaban en la celosía de monitores las aulas, los pasillos y la escalinata del edificio destinado a la enseñanza propiamente dicha. Años atrás, volviendo del itacate, el vigilante apagaba el aire acondicionado, encendía los monitores y miraba la hilera de cipreses y los muros de tabique, la doble raya que el campus pintaba frente al territorio llamado extramuros. Y desde entonces era de verse cómo aquel cortinaje gris azuloso se iba cundiendo de casas de interés social –una de ésas era casi propia de él, de su vieja y sus críos vía Fovissste–, desde entonces había cada vez más luces ahogándose en el oleaje antiguamente quieto del horizonte, y desde entonces no le gustaba pensar en eso ni en el mal nombre de Habermas que le habían endilgado los semidioses del Tec al descubrir que agazapaba su bizquera sesgándose el kepí. Así que procuraba olvidar esos tiempos en que tenía chance de dobletear turnos y se concentraba en su jornada de siete a tres, sin hora para el lonch y a veces sin minutos para ir a hacer del baño. Apuraba el tranco de su rondín visual de antes de mediodía, Habermas hizo un corte a la pantalla del estacionamiento. En mitad del circuito, “el de la Golf” ya no andaba hecho un pendejo porque creía haber encontrado el sitio perfecto para su camioneta. Si cruzaba la explanada y rodeaba la colina de la capilla estilo anglicano, Luqueño llegaría a tiempo de pasar lista y tal vez hasta de alcanzar uno de los últimos asientos del aula donde presentarían, en directo, desde Boston, una disertación de Noam Chomsky sobre semiótica con traducción simultánea o bien, desde Madrid, una conferencia de Savater titulada Ética para alumnos del Tec de Monterrey (campus Hidalgo). Pero como ya habían reparado el poste de la alambrada divisoria del hemiciclo de franquicias que complementaban el auditorio principal, Luqueño debió dar toda la vuelta por la cafetería, el expendio de libros de texto, las ventanillas de pago, los cajeros automáticos y la tienda de accesorios electrónicos y artículos escolares para llegar al aula isóptica, la más apartada. En realidad todas las aulas eran iguales. La diferencia era la lejanía y el tamaño de la que comenzaría a recibir, en cualquier momento, la transmisión vía satélite. El estrado en la parte baja, desde donde el catedrático impartía su clase con apoyo de pantalla retráctil o, para desprecio de los educandos, de un pinche rotafolio. Luego, los pupitres con audífonos y paleta plegable dispuestos en curvas ascendentes. Y arriba, los pupitres ordenados uno tras otro en diez líneas rectas. Luqueño, para evitar complicaciones, procuraba anidar en estos últimos, de preferencia en el décimo, que estaba pegado al plafón del proyector. Hasta que El Rubio y La Típica Crítica lo hicieron su cuate. La Típica Crítica le soplaba. El Rubio no, porque era gangoso. Desde los accesos resonaba un zumbar de panal. En el estrado, el coordinador de eventos culturales lucía como si el disertante estuviera junto a él. El alumnado llenaba los semicírculos de butacas siempre atrás de los ocupados por las autoridades del plantel, las académicas y las administrativas y los convidados de éstas últimas. –Acá, Luque –siseó La Típica hija de familia cuando él ascendía los escalones para buscar un asiento entre las diez últimas filas. –Acá, endehjo –reforzó el mejor amigo de ella, un rubio con cara de buena gente y voz de bajo profundo. –Ahcá. El encargado de actividades culturales pretendía desfigurar la evidencia de que la voz de un alumno, y no de cualquiera, sino de El Rubio, hijo de la Ministra de Cultura y Salud Pública, lo estaba rebasando en sus funciones, impostó aún más el tono doctoral para repetir que, de un momento a otro, el ilustre filósofo Fernando Savater… El coordinador impartía Comunicación I, II y III y aspiraba a dirigir la cultura en alguna entidad pobre y de preferencia vecina a la metrópoli. Luqueño, Luque para los conspicuos del Tec, se abrió paso como pudo para ganar el pasillo y bajar a la séptima fila, la única que aplaudió unánime al oír el nombre del español ilustre y también la única sin asientos reservados con suéter o bolsos o cintas. Chin, dijo. No problem, repuso El Rubio resorteando para desocupar la butaca contigua a la de La Típica. Chin, repitió Luque. So sorry, ah caón, etgás pobge pohque quiehes dijo El Rubio pisando callos y tributando a Lugue un agasaje por detrás cuando cruzó con él. –...epara podere emepezare requerimose que tereminen de ocupare esus lugarese… –La vista del lic. Herenández, coordinador de eventos culturales, acribillaba la sección central de la séptima fila, y su voz parecía salir de unos dientes blanqueados con espuma de rabia y cepillo inalámbrico. –Hala. –La Típica había querido decir hola, pero las comisuras hasta casi escurrir baba. Quería con Luque. Quería todo con Luque. Y Luque le vivía muy agradecido, pero nada más. Una vez, incluso, estuvo a punto de fajársela, no hasta las últimas consecuencias, porque era época de exámenes y se les hacía tarde para el oral de Comunicaciones II y porque el carro de Luque, para no variar, se descompuso, y La Típica, también para no variar, pasó por él a su casa –era la única en el Tec que conocía su domicilio, porque ni siquiera El Rubio. Luque se sentía tan agradecido que iba a besarla ahí, en el estacionamiento del Tec, sin embargo al tenerla cerca, tan rendida, tan olfateable, sintió repulsión y lo pensó dos veces, había tiempo de sobra para llegar al aula si tomaban el atajo, pero lo venció la repugnancia y, también para no variar, con ayuda de ella salió del apuro. La Típica, en el fondo, también sentía asco. Al terminar la conferencia de Savater, La Típica Crítica le presentó a Peregrina, de ojos claros y divinos, una poblana de Chipilo demasiado rica en heredad y en autoestima como para siquiera presentir sus urgencias matrimoniales, de modo que, quién iba a creerlo, terminó casándose con él. Hasta su noviazgo con Peregrina, Luque empezó a saborear la buena suerte. Antes siempre fue de los que más ilusionaba a las condiscípulas, a La Típica Lerdo de Tejada en primer lugar; su desenvoltura y su físico se les antojaba, a todas, o a casi todas, para un acostón, porque ni locas se casarían con él. Ni siquiera la Lerdo de Tejada, ella menos que ninguna, porque conocía la procedencia de Luque, compartía los prejuicios de todas y jamás se atrevió a desmentir que Ruperto trabajaba por las noches para contribuir con el gasto familiar –papás, tíos y padres de papá, hermanos y perico–, que vestía ropa usada por sus hermanos mayores, si es que los tenía, o comprada en los tiraderos del tianguis de su colonia, una colonia rascuache, pantalones, camisas y hasta, guácala, zapatos y calzones que parecían de marca pero eran Morgan o Drake. Y si bien al terminar la conferencia y las clases normales la Golf arrancó a la primera, alguien la había rayado con una corcholata desde el faro de adelante hasta la salpicadera de atrás. Además una nota como anuncio de table dance en el parabrisas estrellado advertía al presunto dueño (“aquí nadie es inocente hasta que le demostremos lo contrario”) que las naves de los nacos, ya fueran de camotes, tamales o paletas, por no mencionar vochos y demás tartanas que no pagan tenencia como los miseratis, roñoles, perraris y hambroyinis, deben estacionarse de la franja media para atrás, ¿ok, indio? Luque, aún encandilado por el sol que le presentara La Típica Crítica, apenas movió la cabeza en señal de haber aprendido la lección (al menos tal fue el informe extraoficial que Habermas, el guardia del turno matutino, rindió a su superior). |
