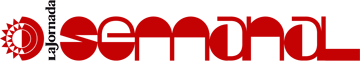 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 20 de mayo de 2012 Num: 898 |
|
Bazar de asombros Huir del futuro Palabras para recordar a Guillermo Fernández Nostalgia por el entusiasmo Cali, la salsa y John Cheever: un neoyorquino de todas partes Reunión Carlos Fuentes en la Carlos Fuentes, Columnas: |
Ana García Bergua Al paso Mi papá contaba que a mi abuela Paquita Riera, su madre, le gustaba sentarse en las bancas de los parques a mirar a la gente que pasaba, para juzgar su aspecto y su vestimenta. En esto cabe aclarar que mi abuela, además de ser maestra republicana, se ganaba la vida haciendo blusas muy finas bordadas a mano –le llegó a coser una a María Félix– y el tema de los trapos le apasionaba (nunca olvidaré su pormenorizada descripción en catalán de un maxiabrigo). Sin embargo, de esta anécdota yo he recogido, más que el asunto de la vestimenta, el de sentarse a mirar a la gente pasar, conducta émula de Baudelaire y sus contemporáneos: “Para el perfecto deambulador, para el observador apasionado, constituye un inmenso goce el poder elegir domicilio entre lo numeroso, entre lo ondulante, entre el movimiento, entre lo fugitivo y lo infinito. Estar fuera de casa y, no obstante, sentirse en cualquier lugar como en ella; ver el mundo, estar en el centro del mundo, y permanecer oculto para el mundo: estos son algunos de los placeres esenciales para esos espíritus independientes, apasionados e imparciales, a los que el lenguaje sólo puede definir torpemente. El observador es un príncipe que goza, donde quiera que esté, de su incógnito.” (El pintor de la vida moderna). Desde que se puso de moda en la colonia Condesa que los cafés y restaurantes trasladaran sus mesas a la calle, parecía que con esta libertad se emulaba a los cafés de las grandes capitales europeas: Roma, París, Barcelona –que quizá son todo menos grandes, comparadas con la nuestra, pero sí tienen, en cambio, amplias aceras. En sus cafés uno se sienta a filosofar, a descansar, a charlar con los amigos, pero más que nada a ver pasar a la gente y estudiar las costumbres, las modas, las manías, tal como define Baudelaire a este personaje del dandy flaneur y observador para quien la calle es una representación viva del mundo.
Si alguna vez en México hubo algo parecido –por ejemplo los restaurantes de la Zona Rosa en los años sesenta, el Café de las Américas con su terraza o el recientemente fallecido Parnaso de Coyoacán y sus vecinos, si bien las mesas no estaban propiamente en la acera–, me temo que ha sido sustituido por el afán de mirar la televisión o googlear. El paseante –que no forzosamente pasea, pero siempre pasa–, trata ahora de pasar lo más desapercibido, por miedo a que lo asalten. Y además las cosas han cambiado, al punto de que los mirones del café se han convertido, de mirones, en mirados, y el que pasa, de mirado en mirón, por la estrechez de las aceras. Por ejemplo, el restaurante de la esquina de la cuadra donde vivo. Imposible sería que sus parroquianos, los cuales ocupan más de la mitad de la exigua banqueta, disfrutaran de ver a los que tratamos de pasar por ahí, a menudo cargados con bolsas del mandado que desentonan mucho con su elegancia. Quizá estudiarán a los acomodadores o valets que han invadido la calle, convertida en un estacionamiento para que el restaurante agrade a su clientela (y por cierto cobran por usarla), o a la gente que acude a las oficinas de la Delegación, mero enfrente, si no fuera porque la Delegación ha escogido esa calle para depositar una cauda de desperdicios que anidan en su salida trasera, donde nos dan cotidianamente los buenos días. De modo que, como quien dice, no hay gran cosa que mirar desde las europeas mesitas; si acaso a dos o tres tipos humanos que no alcanzamos a representar la variedad que a un Baudelaire hubiera interesado. Más bien ocurre lo inverso: los que pasamos, estudiamos y aprendemos de los tipos humanos que ahí degustan sabrosos asados y vinos. A veces incluso nos tocan verdaderas telenovelas etílicas: la pareja que se va emborrachando a lo largo de la tarde y en la noche ha llegado a la separación o a la rendición absoluta –lo podemos constatar entre la ida a la farmacia y el paseo al helado–, o el político que pasa largas horas convenciendo a otro como él, coñacs de por medio, de cosas muy poco recomendables. O las familias reunidas para un convivio que culmina en desastre shakespeareano. O el clásico sátiro que por tratar de emborrachar a una joven termina en el piso e imposibilitado de seducirla. En fin, que frente a aquellas representaciones, los fragmentos de mundo que tratamos de transitar los treinta centímetros de cuadra restante –unos cuantos vecinos, muchos coches y perros– resultamos poco interesantes, excepto cuando un amigo nos saluda. Me pregunto qué diría Baudelaire. |

