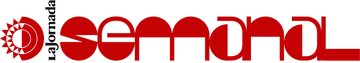 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 27 de mayo de 2012 Num: 899 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Tres poemas McQueen y Farhadi, Veneno de araña Cazador de sombras Los infinitos rostros del arte Bernal y Capek: entre mosquitos y salamandras Columnas: |
Cazador de sombras con espejos entrevista con Juan Manuel Roca
Ernesto Gómez-Mendoza
–Cuando leemos su poesía aparece la sombra frecuentemente como punto de llegada, como condición de las cosas, del poema y del poeta... –Bueno, sin que tenga rango de fórmula matemática ni que sea la división tan tajante, hay poetas solares y poetas lunares. Hay poetas que están muy dados al día, a la claridad del día, a lo meridiano, y otros poetas para los cuales la noche, la sombra, la oscuridad es un territorio muy propicio para la creación de poesía. Sin que yo tenga una línea programática en ese sentido, a lo largo de lo que yo he intentado escribir siempre me doy cuenta que la presencia de la sombra es también la idea que tengo de la poesía, en el sentido de que a mí me gusta aquella imagen que es mas elusiva, y una palabra que si bien no es encriptada, sí es, por lo menos, menos directa, y eso tiene que ver mucho con la sombra. Como amante de la pintura siempre me ha atraído el claroscuro, pero principalmente las sombras que se proyectan sobre un cuadro, porque la sombra y el enigma siempre van de la mano. Y pienso que los hombres a pesar de estar hechos de esas mismas dos naturalezas, hechos de luz y hechos de sombras, cuando transitamos por el camino de la intuición que es el camino de la poesía, del rapto poético, de la imaginería que arranca, de una forma un tanto inconsciente, de quien la escribe o la plasma en la pintura, está muy ligada a eso, a la parte de la nocturnidad, de lo desconocido de lo que no podemos aprehender de una manera muy evidente. Esa presencia de la sombra, de la ceguera, de la nocturnidad, que son como de la misma familia poética, me han tocado permanentemente, pero no de una manera, repito, programática, sino que después de que he escrito mucho me he dado cuenta de que sí es tal como tú señalas, una obsesión. –¿Frente al lenguaje práctico, hundido en los intereses y los discursos manipuladores, la sombra de las palabras no viene siendo la verdad del lenguaje? –Me identifico con una frase de ese gran escritor, de corte anarquista, Henry David Thoreau, que dice que la poesía es la salud del lenguaje. Hay un lenguaje corriente, un lenguaje que nos sirve para la sobrevivencia; sin embargo, en nuestra evolución, en nuestro espíritu no nos modifica. Sirve para pedir algo de comer, para entendernos con quien nos vende algo, para un tráfico de cotidianeidad despoblado de intereses realmente esenciales. Pero donde yo encuentro una virtud de las palabras es cuando ellas no designan un tráfico de asuntos inmediatos sino algo que trasciende eso, y que está muy ligado a la órbita del misterio: cómo cada palabra –como dices– proyecta una sombra. Uno de mis libros se titula Luna de ciegos porque para mí la poesía es como una luna que nos permite ver en nuestra ceguera histórica, en nuestra ceguera impuesta, y de alguna manera eso está proyectado por una gran sombra. En ese juego de luces y sombras que proyecta la palabra, creo que muchas veces lo que desconocemos o que olvidamos o que ignoramos es, precisamente, la parte oculta de esa palabra, que todavía guarda un significado secreto, no desgastado, no trajinado. Puede suceder esa cosa terrible con la palabra libertad, posada frecuentemente en labios de carceleros. En la sombra que uno puede encontrar detrás de esas palabras, detrás del barniz de tantas malas interpretaciones, tenemos un elemento que es materia poética. –Un poco a lo García Márquez, que creó un pueblo con sus casas y habitantes y con los sueños y delirios, usted esboza en sus poemas un vecindario con andenes, esquinas, manzanas, puertas y ventanas, transeúntes, oficios, patios y lunas. ¿Por qué el afán de crear estos mundos paralelos? ¿Responde a un deseo de emular a Dios?
–Creo que toda persona que se pone a escribir lo hace por una insatisfacción con la realidad, como lo hace también el pintor, como lo hace el músico; como no resulta suficiente la realidad –la encontramos pobre, mezquina, chata, roma–, pues intentamos de una manera soberbia –hay que reconocerlo– transformarla, como si se pudiera transformar a partir del arte, y en eso hay una emulación del Creador; algunos se atreven a decir que no son artistas o pensadores, sino creadores. Es una actitud deificante y en cierta forma un deseo de emparentarse con alguien que puede crear como lo haría Dios. Creo que eso de tomar el arte en forma tan solemne y creer que puede cambiar la realidad hay que verlo con sorna. Yo siempre digo, y lo repito hasta el cansancio, que intentar cambiar la realidad con poesía es como intentar descarrilar un tren atravesando una rosa en la carrilera. Pero lo que sí existe es una gran insatisfacción. Cuando tú hablas de la fundación de ciertos espacios que se han vuelto míticos, se piensa obviamente en Faulkner; pero también se piensa en otro pueblo imaginario, Spoon River, creado por Edgar Lee Masters, un pueblo en la Recesión, y lo que este poeta conjura a través de los epitafios del cementerio de Spoon River es nada más ni nada menos que una región fabulada, que llega a tener tal rango de credibilidad que a veces hay quienes la involucran en el mapa físico de Estados Unidos. Ese es un libro que leyó con mucha pasión Juan Rulfo, quien también acometió la construcción mítica de un poblado, Comala. Yo, la verdad, estéticamente me siento más habitante de Comala que de Macondo; esa cosa magra de ir al hueso sin la adiposidad del lenguaje me parece que es extraordinaria en Rulfo, y atiende a esa visión que se tiene de la muerte por parte de la cultura mexicana. Pero también uno pensaría en la Santa María de Onetti, quien logra crear un poblado extraordinario a través del lenguaje, un sitio en donde uno podría, perfectamente, y mentalmente, recorrer sus calles o entrar a sus bares. En Colombia nunca nos acordamos que antes de Macondo fue fundado el pueblo de Cedrón, en esas espléndidas novelas de Héctor Rojas Herazo, ese autor que, aunque fundamental en nuestras letras, a veces se olvida. De alguna manera me ha asaltado más bien el tema que la idea y han ido apareciendo tal como lo señalas, regiones geográficas y espirituales, pequeños mapas, oficios, etcétera, porque yo creo que ante esa insatisfacción con la realidad hay una realidad paralela que uno busca plasmar en lo que escribe. –¿Qué imágenes y qué sombras –en un poema te llamas cazador de sombras– has perseguido en Pasaporte del apátrida? –Yo creo que es un libro provocador; desde esa condición del apátrida a lo Cioran, de que no pertenecemos a un entorno físico aunque tengamos nuestras raíces en él. Nos define el desarraigo, porque la patria casi siempre tiene dueño. Entonces hay una visión un tanto ácrata y burlona sobre ese sentimiento de la patria. En el libro he consignado las palabras que dijo Rimbaud cuando supo que le iban a hacer un monumento: que aceptaba siempre y cuando el monumento se utilizara para hacer balas para dispararle a los franceses. La actitud del poeta mostraba no sólo el horror por la gloria, sino un horror a la idea de patria. El libro no es que sea privativamente sobre esa imagen; también recoge una serie de homenajes a personajes que me han acompañado carismáticamente durante mi vida. Pienso, ojalá sea así, que en ese libro he logrado calibrar un poco más un sentido tal vez hedonista de la poesía. Cada vez me repele más la poesía solemne, con todo y ser una gran poesía pura, una poesía ceremonial; pero a mí siempre me falta la mosca en la nariz del orador, para disminuir la demasiada solemnidad en nuestra poesía, siempre muy dada al acartonamiento, con contadas excepciones magnificas: “Gotas amargas”, de José Asunción Silva es un temprano antipoema en América Latina, antes de que se adjudicara el rótulo de gestor de la antipoesía a Nicanor Parra; antipoesía que vuelve en “Suenan timbres”, de Lus Vidales, y como burla de la heráldica modernista, en Luis Carlos López. Creo que ese tipo de “poesía acá”, con las ideas solemnes que tenemos alrededor de la palabra no ha sido suficientemente valorada, y creo que es un aire que de alguna manera refresca tanta estatuaria, tanta idea acartonada sobre el lenguaje y los temas preconcebidamente poéticos. El gran cronista de la generación de Los nuevos, Luis Tejada, decía que había que darle el mismo rango estético a la rosa que a la zanahoria. Por supuesto, es más fácil hacer parecer poético un mal poema en que se le lleva un ramo de rosas a la amada que a un buen poema en que se le presenta un manojo de zanahorias. Ese matiz de impresión caricaturesca del mundo, de cierta ironía que puede desplegarse por medio del lenguaje poético, cada vez me interesa más y Pasaporte del apátrida está saturado de esta posición. –Viviste un tiempo en México. ¿Fue importante para ti? ¿Que impresión te deja la literatura mexicana? –Viví parte de mi infancia en México y, visto por un espejo retrovisor, ello me ha significado muchas cosas, todas de un orden muy positivo. Por un lado, digamos que ese fasto de la cultura mexicana en sus letras, en su música, en su cine, contribuyeron a modelar un cierto imaginario y a una educación sentimental que yo habría descubierto mucho después, en un sedimento, un bagaje, ese almacén de recuerdos de la cultura mexicana que fue apareciendo en mi escritura, y de la mejor manera, que es cuando uno se sorprende de lo que ha escrito y dice “yo no sabía que sabía eso”. En la plástica de México, para mí es Tamayo un pintor extraordinario, o la mirada burlona y desmitificadora de la muerte de José Guadalupe Posada. Alguien cuyo descubrimiento resultó primordial: Julio Torri, poeta de la narrativa breve, que logra un lenguaje anfibio entre el cantar y el contar a partir de pequeños poemas argumentales o de pequeñas historias líricas, que debo reconocer como influencias, sobre todo su libro Fusilamientos. Juan José Arreola también, en esa línea de Marcel Schwob y de Julio Torri, que logra unos pequeños poemas en prosa que me parecen realmente extraordinarios. Por supuesto, Rulfo. Y por supuesto todo el imaginario popular, porque en México no se necesita escarbar mucho para encontrar la cultura popular y un pasado esplendoroso que uno encuentra muy vecino, muy próximo. |

