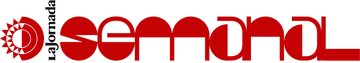 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 27 de mayo de 2012 Num: 899 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Tres poemas McQueen y Farhadi, Veneno de araña Cazador de sombras Los infinitos rostros del arte Bernal y Capek: entre mosquitos y salamandras Columnas: |
Los infinitos rostros del arte Gabriel Gómez López
Arte es poder, como el dinero, la religión o el miedo. Poder de la imagen trasladado a la palabra. Pienso en Filomela, privada de su lengua, buscando la imagen para sobrevivir. ¿Por qué un cuadro como La Gioconda es robado por indígenas de la Sierra Madre para ser deificado? ¿Qué han encontrado en la casquivana Monalisa para adorarla bajo la advocación de Nuestra Señora de Nequetejé? ¿Tiene razón la psicoanalista al afirmar que se identificaban con ella por la serenidad de sus rasgos, por el color de la piel? ¿Es la misma fuerza que lleva a millones de turistas a agolparse ante el retrato? Quizás la inspiración, que engendró la imagen, conserva su aroma de misterio, incluso a pesar de su impacto mediático y entronca con el arquetipo de la Gran Madre que nos acompaña desde las cavernas. De la devoción a la perversión. En La hora estelar de los asesinos, de Pavel Kohout, las sublimes imágenes del martirio de Santa Reparata son la fuente de inspiración de un asesino serial en la Praga de 1945, para purificar a las viudas con la habilidad de un sacerdote azteca. Y de la devoción a la corrupción. Considero la mercantilización y la banalidad como los dos jinetes apocalípticos del arte: la simonía y la fatuidad. En Réquiem, de Antonio Tabucchi, Las Tentaciones de San Antonio, de El Bosco, un cuadro de alto valor taumatúrgico en la antigüedad, se convierte en motivo de ostentación de un coleccionista texano que corrompe, con el poder de su dinero, el talento de un artista, encargándole copias a gran escala del tríptico, para tapizar los muros de su interminable rancho. En “El retrato oval”, de Poe, a caballo entre la pintura y la palabra, al referir la historia del cuadro junto con su descripción, permite comparar la fuerzas de imagen y palabra. Narra la lucha desigual entre el Arte y el Amor: “¡Aciaga la hora en que vio, amó y desposó al pintor!” ¿Cómo podía luchar contra ese monstruo devorador de vida? Ella, tan hermosa que a lo único que podía temer era al pincel, aceptó posar en un recinto donde no caía una sola gota de luz. El artista, abstraído en su labor, no se daba cuenta de que pintaba a costa de la sangre de su esposa. La lucha de poder a poder entre el arte y la vida origina lo que llamo el principio de indeterminación del arte, que está en relación inversa con la vida. El título de El vellocino de oro, de Gautier, sugiere la búsqueda de un objeto fantástico. El personaje, fascinado por El descendimiento de la cruz, de Rubens, se hunde en un abismo de luz, naufraga en un océano de oro: la Magdalena. Nuevo Pigmalión condenado a venerar un cuadro, enloqueció. No podía vivir sin él, sintió celos de Cristo. Escrutaba la belleza aun en las pinceladas más imperceptibles. Pero al encontrar su vellocino dorado, la encarnación viva de la Magdalena, cometió un horrendo pecado, un acto de inocente maldad. Pidió a la mujer que había renunciado a todo por seguirle, que posara con el atuendo de la santa pecadora. Nada menos que Ella fuera la Otra, condenándola a ser una mera suplente. También Hoffmann, en “La Iglesia de los jesuitas de G” relata el encuentro de la musa y el artista… con efecto aniquilador hacia el arte. Bien sabían los griegos que debían evitar las relaciones íntimas con las diosas. Verse tal cual Es privilegio del narrador utilizar un relato para terminar una obra inconclusa y develar un misterio de siglos. Dino Buzzati en “El Maestro del Juicio Final” recurre a un lejano descendiente de El Bosco, un relojero, para apreciar el mecanismo interno que mueve a las imágenes. ¿Qué ocultan los enigmáticos cuadros? ¿Son interpretaciones del Averno, de las herejías o culpas que lo agobiaban? ¿Las neurosis de la época? El descendiente, poseído por el espíritu del pintor, culmina El Juicio Final perdido en un incendio en El Prado. El narrador da fe de que El Bosco era un pintor realista y no fantástico, pintaba las cosas tal como las veía. Circulaban por las calles de Holanda, como en las de cualquier ciudad de cualquier tiempo: “sucios pájaros, lagartijas hinchadas de odio, vejigas infames con patas de araña”, pululaban entre hombres comunes y corrientes. Ladraban, vomitaban, babeaban, despojados de las máscaras que los hacían parecer inofensivos. Bastaba con echar una ojeada al exterior. Verse tal como se es representa una de las supremas pruebas de la antigüedad. La fascinación de Medusa y de Narciso es la misma. En Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, Pseudo-Calístenes narra cómo la reina Cadance mandó retratar en secreto a Alejandro. Así, cuando éste se presentó de incógnito, ella le mostró su retrato. “¿Reconoces tu imagen?”, le dijo. Alejandro temblaba, aterido de miedo. El conquistador de los pueblos, el amo del mundo, estaba en poder de una mujer. Todo relato es una galería de espejos, pero encontrarse desnudo, frente a sí mismo, es otra cosa. ¡Sin su secreto no era nada! El artista y el profeta entonan la misma frecuencia. En Los cuadros proféticos, de Hawthorne, el protagonista se convierte en el rey de la Tierra Baldía, culpable de la decadencia de su entorno. Pintaba tanto a las imágenes como la mente y el corazón de sus modelos. “¡Los originales no se parecían tanto a sí mismos como a sus retratos!”, rivalizando así con el Creador. Un día, tras pintar a una pareja, contempló una expresión de angustia y terror en el cuadro que no recordaba haber visto en la modelo. Años más tarde, al corroborar lo profético de su arte, se preguntaba si no sería el artífice de lo que había imaginado. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, es una obra en proceso que no habla de una pintura sino de un libro llamado El retrato de Dorian Gray que narra la vida de Oscar Wilde, sus hechos reales e imaginarios. Con el pincel de sus palabras plasma cuanto él anhela ser en realidad. Se presume de lo que se carece. Una y otra vez Wilde postula que un artista no debe poner nada de su vida en la obra… pero también afirma lo contrario: “Hay demasiado de mí mismo en el cuadro.” En el texto está el secreto de su vida. Paradoja singular la de caer en la trampa de la que se quiere escapar. “Siento celos de mi retrato”; “cada instante que pasa me arrebata algo y le da algo a él”. El cuadro, más que revelar su historia, plasma sus anhelos ocultos. Al escribir el relato, Wilde está pintando su autorretrato, enamorándose de su propia belleza, observando con delectación la corrupción de su propia alma, experimentando el enorme placer de transferir el mal al cuadro. Y contempla, en la más absoluta intimidad, su bitácora personal, su retrato oculto. Al dar la última pincelada, al entregarlo al editor, la obra tendrá vida propia y él ya no será necesario. El arte: paciencia, estigma y venganza Lanzarote, prisionero de Morgana, a riesgo que ser descubierto, pintó en los muros su pasión. Las pinturas “estaban tan bien ejecutadas que se hubiera dicho que no había hecho otra cosa en su vida”. Besaba la imagen como si estuviera ante su amada de carne y hueso. El arte había sido su puerta de escape de la realidad, su muy particular catarsis. En La madona del futuro, de Henry James, se habla de un pintor virtual que consagró su vida a realizar una obra, pero nunca fue capaz de ejecutarla. Y aunque encontró a la modelo ideal, aplazaba su obra para un futuro hipotético. Y no pintaba nada porque, aunque disertaba como un genio, desconocía el abecé del dibujo. Su único patrimonio, su obra inmortal, era un pedazo muerto de tela blanca, agrietada y descolorida que envejeció en espera de un poco de pintura. Desperdició su vida en los preparativos sin dar el primer paso. El vacío, como la imagen, también es una fuerza poderosa. En El Judas de Leonardo, Leo Perutz nos muestra el poder de la paciencia. No se debe forzar la inspiración. Leonardo mantiene en suspenso su Última cena; le falta el Judas. Un hombre que debía ser no la maldad pura, sino alguien “que por orgullo dejara pasar el amor de su vida”. Por dos veces en el relato se cruzan el modelo y el pintor. No importa: tarde o temprano la orquesta comenzará a tocar. Pero el solista, al interpretar a Judas, se convierte en la imagen arquetípica del traidor, objeto de mofa y escarnio. El cuadro vengará a la joven traicionada. La imagen devolverá al malvado su maldad, ojo por ojo. El arte como estigma vergonzante. En “La pátina del tiempo” de Henry James, también hay una venganza a través de un cuadro. Por azares del destino, la víctima se convierte en verdugo. Si no pudo tener al hombre real, conservará su imagen, involuntariamente restituida por quien lo había robado. Al pintor de La obra maestra desconocida, de Balzac, le faltaba encontrar a la mujer perfecta para concluir su cuadro. Sería capaz de bajar al mismo infierno para conseguirla. Su imprudente discípulo le acortará el camino, entregándole a su amada para que pueda terminarlo. ¡Infame sacrilegio! ¡La musa es única! ¿Qué marido conduciría a su esposa a la deshonra? Sólo un artista podría sacrificar a su mujer por el arte. Y en tanto la modelo, obligada a posar, sollozaba desconsolada, su imagen arribaba al otro mundo en mística apoteosis. El artista había alcanzado lo indecible, lo irrepresentable. Pero era el único que podía contemplar las formas sublimes que había pintado. Como un poeta que es el único en comprender su poema. Los otros sólo veían colores confusamente aglomerados, una muralla de pintura sin sentido. Aunque, mirando con atención, podía verse la punta del iceberg, un detalle apenas, el esbozo de un pie delicioso, vivo, emergiendo entre un caos de tonos y matices indecisos. Sólo el Creador podía ver el resto. El sueño de la razón engendra monstruos, de acuerdo, pero cuando el monstruo sueña… produce arte. En un relato de César Aira, “Un episodio en la vida del pintor viajero”, el pintor, estimulado por el opio, la jaqueca y el deshielo nervioso, tras ser alcanzado por un rayo, visualizaba pesadillas que se conectaban con la realidad y la iban deformando: “los abismos tenían abismos a su vez. Árboles como torres, flores con patas o riñones, salmones del tamaño de terneros”. Visiones efímeras, fugaces como la inspiración, lo desbordaban a tal velocidad que era incapaz de contenerlas. ¿Por dónde comenzar? El arte es largo pero la vida es corta. Narra Séneca que Parrhasios compró a un viejo esclavo y procedió a torturarlo con crueldad a fin de pintar, lo más real posible, una imagen de Prometeo encadenado. ¡Era suyo! ¡Lo había comprado, tenía derecho a hacer con él lo que quisiera! En “El Biombo del infierno”, de Akutagawa, el arte es llevado a extremos insospechados. Yoshihide, un pintor excepcionalmente dotado, no se detenía ante ningún obstáculo para lograr la perfección. En su pintura sobresalía lo desagradable, lo perverso. A lo único que amaba era a su hija, y, celoso, la defendía de su patrón. Cuando decidió la ejecución de un biombo que representara al infierno, entre sus modelos, cadáveres y rostros putrefactos alternaban con cortesanos y sacerdotes. Pero no alcanzaba la inspiración final. En medio del cuadro un carruaje caía del cielo, en su interior se veía a una cortesana lujosamente ataviada, debatiéndose en las llamas del infierno… pero no podía captar su rostro con claridad. Porque sólo podía pintar aquello de lo cual había sido testigo o visto en sueños. La petición a su patrón era insólita. “Os ruego señor que hagáis que se queme una carroza delante de mis ojos, y si fuera posible, dentro de la carroza…” ¿Qué es el arte? ¿Una venganza cruel?¿Un grito atormentado que brota desde un corazón que se retuerce entre las llamas del remordimiento? ¿A qué abismos morales es capaz de descender un artista para conseguir su inspiración? ¿Sería incluso capaz de sacrificar lo que más ama? ¿Acaso no hizo lo mismo Agamenón cuando partió para conquistar Troya? ¿Y no fue un acto de suprema humildad, alabado por lo siglos de los siglos, el de Abraham cuando obedeció la orden de sacrificar a su hijo? Por eso dice Artaud: “Nadie ha escrito, pintado o esculpido nada, como no sea para salir, de hecho, del infierno.” |
