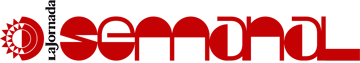 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 1o de julio de 2012 Num: 904 |
|
Bazar de asombros El caso Pasolini, un asesinato político Gracias, Elena Poniatowska, 80 años de sensibilidad e inteligencia Ay, Elena… La feria de Columnas: |
Ana García Bergua Ganar la lotería Cada cierto tiempo compramos un cachito de lotería, a ver si resulta. El cachito permanece apoyado en un adorno del escritorio o bajo un pisapapeles, hasta la fecha del sorteo. Mientras tanto, se transforma en miles de cosas: un viaje a Grecia, una casa grande con jardín, dos gatos y un perro, trajes y vestidos elegantes, comidas en restaurantes húngaros, conciertos de jazz y obras de teatro en Nueva York. Pero todo aquello se esfuma al consultar la lista entre el humo del café de la desmañanada: si acaso un providencial reintegro prolongará un par de días más la película ilusoria de deseos incumplidos. Luego uno se arrepiente de haberlo comprado, pero en seguida piensa: quizá la próxima. Lo interesante es buscar el siguiente pretexto para comprar lotería: el Año Nuevo, por supuesto, pero también los cumpleaños o las apariciones insólitas de vendedores y puestos de lotería en momentos de exaltación o tragedia. Una cura para la infelicidad, una prolongación de la felicidad también. Alguien ha de ganar mucho con nuestras zozobras, además de los agraciados de cada sorteo. En mi familia existe un billete de lotería que mi abuelo materno no compró: el número que adquirieron en un restaurant de Pachuca varios agentes viajeros como él, amigos suyos para colmo, a quienes se negó a acompañar en la compra por descreído y pragmático. Todos se volvieron millonarios, excepto mi abuelo Martín. Desde que mi madre nos contó la historia, cada que me encuentro con un grupo de amigos y por ventura se presenta un vendedor de lotería, la compro sin dudarlo. Quizá –pienso– en ese acto de duplicación de una situación similar (igual que en El ángel exterminador, de Buñuel) logre restituir el billete premiado que no compró mi abuelo, ése con el que hubiéramos llevado una vida muy distinta, la que vivimos en el territorio fantasma de las posibilidades cuando esperamos los resultados de un sorteo. La última vez, hace unas semanas, la oportunidad se presentó con la forma de una gorda pálida, de cabello y labios muy pintados en la cantina La Ópera, cuando festejábamos el nacimiento del libro de una amiga muy querida. Todos compramos un cachito, pero mi abuelo –su eterno resbalón– volvió a perder el billete, no hay caso. Por algo hay más probabilidades de ser devorado por un tiburón que de ganar la lotería. Y eso sin necesidad de bañarse en mares infestados.
Los vendedores de lotería te sugieren números: ese nueve está bueno, señorita, cómprese un cachito. Y uno tiene sus propios números que, piensa, le dan suerte. Hay quien dice que sólo compra el siete o el cuatro. Yo tengo preferencia por los tres, cincos y ochos: me parecen amables, redondos y risueños. Y no hay misterio mayor que el de la serie que el hombre de la lotería no te venderá ni de broma: ¿alguien lo apartó, quizá él mismo?, ¿y por qué ése y no otro cualquiera? Tal vez está embrujado. Tal vez el vendedor sabe algo de esos números que tú no imaginas. Los premios de la lotería siempre salen en lugares lejanos que dudamos pisar alguna vez y si al estar lejos de casa compramos un boleto, la suerte huye a otro extremo del país, como un animal inatrapable. Algo tienen de cercano la lotería y las cantinas: ¿será que la exaltación etílica provoca una cercanía ilusoria con la suerte? Mi esposo suele contarme la historia de un mesero de cierta cantina coyoacanense que perdió la lotería, es decir que la ganó, se la gastó toda y no le quedó más que regresar a ser mesero como antes. Es una historia que me gusta mucho; el hombre quedó marcado por aquella lotería como alguien que fue tocado por la suerte y de algún modo la despreció, no dejó que lo transformara. Me pregunto si seguirá aún en esa cantina y si habrá vuelto a comprar lotería. Su historia siempre me ha recordado un poco la anécdota de mi abuelo Martín. En realidad, es como si él también hubiera ganado la lotería y se la hubiera gastado en un segundo, en el acto de negarse a comprarla. Cábalas misteriosas; las puertas del azar que se abrieron aquella mañana única en que mi abuelo desdeñó a la suerte. Desde entonces, jugar esporádicamente a la lotería es como marcar un teléfono equivocado, con la esperanza de que algún día él me conteste y decirle: “¿Ves?” Pero en realidad me gusta más la otra lotería con su reparto también de cantina: ésa en que el borracho se pasea con el catrín, la muerte, la mano, la bota, la sandía, la dama y el valiente. Ahí, entre versos y risas, se espanta la suerte. |

