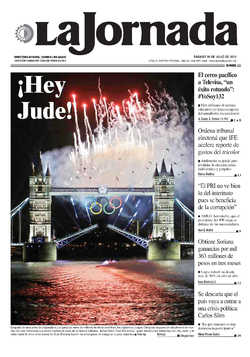i la noche o la neblina pueden cambiar lugares y cosas al extremo de darles un aspecto fantasmagórico, la visión de esos lugares y esas cosas es otra cuando un peatón se aventura por las calles, regalándose el tiempo de extraviarse, fundido en ellas.
Una de las particularidades más fascinantes de París es la metamorfosis de la ciudad con el cambio de estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno: la ciudad es siempre la misma y cada vez otra. Las calles, sus edificios, aun de tamaño humano, permiten ir a pie y observar los cambios que saltan a los ojos del caminante. Al fin, esta semana comienza un verano tan tardío como esperado. La gente no es la misma, parece haber florecido de pronto. Vestidos, escotes, minifaldas, shorts, panamás, sandalias, la paleta de colores se enriquece. Desaparecen los uniformes de invierno: abrigos negros, impermeables grises. Sólo los anteojos oscuros pintan diminutas manchas negras en el paisaje colorido. Hay quien podría creerse transportado a un país mediterráneo, casi tropical, cuando el único viaje es el del tiempo. Pasa llevándose las cosas a su antojo, trayéndolas según su capricho: amo obedecido por todos. Se le llama moda. En un país libre, donde sus habitantes están persuadidos de actuar a voluntad, es extraño constatar que la moda es un tirano más poderoso que un dictador.
Si las miradas gozan con esta exposición de pintura en la calle, los oídos también pueden deleitarse. En las plazas, en los muelles, en los puentes, los músicos se instalan con sus instrumentos. Uno de ellos carga incluso con un piano. Aficionados que, algunas veces, se revelan sorpresas, mejores que muchos profesionales. Artistas natos que esperan ganar su cena. Auténticos músicos que disfrutan tocando sus instrumentos en la calle, ante un público espontáneo que yerra al azar. Espectáculos gratis que atraen lo mismo a un mendigo que a un burgués, un parisino o un turista, un clochard y un cura.
Junto al puente del Archevéché, tras Notre-Dame, un verdadero virtuoso extrae de su acordeón trozos tan bien interpretados que detienen a los caminantes. El acordeonista posee un abundante repertorio y se muestra capaz de tocar música clásica o moderna. Ejecuta sobre todo aires populares: de Trenet, de Brassens, canciones que hizo célebres Edith Piaf, las cuales siguen recreando a un vasto público francés y extranjero. Aires que evocan la atmósfera de un baile popular, convocan un encantamiento semejante al que se desprende de telas impresionistas, como el Moulin de la Galette, de Renoir o, incluso, tal es el poder evocador de la música, el ambiente de las guinguettes (cabaret al aire libre con pista de baile) al borde del río Marne, tal como pueden verse en la obra maestra de Becker, Casque d’or, inspirada en un hecho real, donde Signoret baila con su amante, Serge Reggiani, ya envuelto en una pasión fatal que lo conducirá a la guillotina. De un aire musical puede emanar un paisaje o una historia. Se conocen las páginas de Proust sobre la sonata de Vinteuil: sus notas conmovían a Swann al devolverle vivo su amor por Odette.
El acordeonista, sin duda gitano, debe poseer un poder mágico: una bella mujer, arrebatada por una inspiración irresistible, se quita los zapatos y baila con los pies desnudos, rencarnando a Ava Gardner en La condesa descalza, de Joseph L. Mankiewicz. En otro puente, tres ancianos estadunidenses tocan jazz. En la esquina, un violinista interpeta a Mahler. Entre los músicos, magos, malabaristas, títeres...
Si tantos libros han hecho de esta ciudad la protagonista, Le piéton de Paris, de Fargue, Le paysan de Paris, de Aragon, es quizás porque se la camina. El automóvil aún no ha ganado. Su triunfo daría otra literatura. La caminata produce un Balzac, un Baudelaire, un Breton. Los autos producen acrobacias cinematográficas y una literatura que su velocidad desecha tan rápidamente como tantas cosas que no podrán ser recordadas porque no hubo tiempo de mirar.