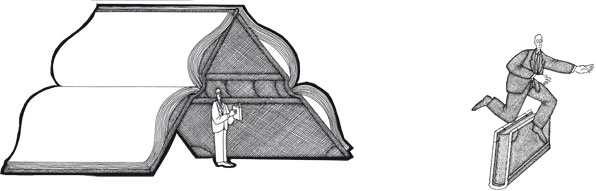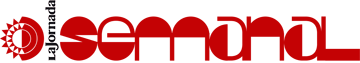 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 12 de agosto de 2012 Num: 910 |
|
Bazar de asombros En recuerdo de Hardy, el burlón La realidad y la momificación de la poesía Lectura vs televisión 1907: la primera El cielo de Paul Bowles Columnas: |
La realidad y la momificación Fabrizio Andreella I Para ordenar el caos, organizar el espacio y darle una dirección al tiempo, el hombre nombra las cosas. Es el primer paso para la sumisión del mundo porque nominar es dominar. De hecho, Dios le ofrece al hombre el señorío sobre la Tierra otorgando a Adán la tarea de calificar a todos los seres. Sin embargo, nominar no es el fin, es sólo un acto preliminar para la clasificación. Cuando las cosas del mundo físico y metafísico ya tienen una identidad estable gracias a sus nombres, entonces se puede empezar a darle un orden, un rol, una importancia y una jerarquía. Sólo bautizando la realidad, el hombre puede empezar a utilizarla, a moldearla y a crear el mundo donde vive dialogando con su prójimo. Por eso, después de haber encargado a Adán el bautizo del mundo, Dios encarga a Noé de catalogarlo. Sin el preciso inventario del capitán del arca primordial, el mundo no habría podido salvarse y proliferar. La propensión a ordenar el mundo a través de las palabras tiene entonces raíces ancestrales. La clasificación es una actividad indispensable que necesita la definición previa de los límites semánticos de las palabras, que a su vez significa la reducción de los límites funcionales de las cosas que representan. Sin estos actos sociales –el nombramiento y la taxonomía– el mundo sería demasiado caótico, indescifrable, y la colectividad viviría en un permanente estado de conflicto entre sujetos en desacuerdo. Compartir la misma noción sobre las cosas del mundo es vital para poder construir un sistema social, una ley justa, una ética común, una pasión compartida, un esfuerzo colectivo. Los nombres reducen el significado y el potencial de las cosas. Mirando la historia desde la perspectiva de la semántica, se puede decir que el desarrollo de las sociedades humanas implica una progresiva especialización de las palabras, que ven así reducido su campo semántico. Es el precio que hay que pagar para controlar el ambiente, convivir y tener un lenguaje común. II Ahora bien, la civilización tecnológica ha dado un nuevo impulso y una nueva dirección a esta tendencia de los consorcios humanos, obligando al conocimiento y sus herramientas a una estricta especialización. De esta manera, Occidente, que fue la cuna del humanismo multidisciplinario, se ha transformado en su tumba. No será inútil recordar que para el Diccionario de la Real Academia Española, especializar quiere decir “limitar algo a uso o fin determinado”. La especialización del conocimiento, de las palabras y de las cosas nos brinda un ambiente limitado y revestido por austeros uniformes. En un mundo semántico organizado y disciplinado como un ejército, es siempre más difícil la vida de un pensamiento abierto, polifacético y polisémico. Sólo la poesía sigue regalándonos la sonrisa ambigua del carnaval, el vértigo del abismo semántico y la sagrada excitación del explorador del infinito. Los poetas (y los enamorados) son los que no perciben el sentido común de las palabras como su cárcel, y disfrutan del placer infantil de desarticular el orden y la jerarquía común del sentido. Revolviendo las casillas de las palabras disciplinadas por la semántica y la sintaxis, tratan de dilatar el mundo. Esos artistas devotos de la palabra conocen un misterioso secreto: saben que la geografía es una dependencia de la psicología, y que expandiendo la conciencia se expande el mundo. A veces nos hacen descubrir incluso nuevos planetas, porque la misma astronomía es un paisaje del alma. ¿Cómo lo hacen? Pues, en una palabra, un ritmo, unas comillas vanidosas, un espacio blanco, un encuentro entre lemas que nunca se habían conocido, una pausa inesperada, dos puntos curiosos, un sonido vacilante que gorgotea de un verso al otro, un aguijón compasivo... en cada elemento de la lengua los poetas intuyen el barro creador y realizan aeronaves de la percepción. Gracias a ellos descubrimos la generosidad de las palabras, la prosperidad de la lengua y la vastedad del sentido. Por eso son arrinconados como inútiles souvenirs o encerrados en sótanos donde no puedan contagiar a los demás. El mensaje de la poesía no es conforme a los valores de la sociedad tecnológica. La poesía aclama el silencio, honra la diversidad y la empatía, exalta el espíritu y sondea los arcanos del alma. Claro, los grandes poetas son galardonados y públicamente celebrados, pero son actos concedidos por la cultura hegemónica de la tecnología con la fría benevolencia de quien conoce muy bien su indestructible superioridad. Entonces, a pesar de esas celebraciones formales, el espacio social para los valores poéticos es insignificante. La poesía es un lujo o un desperdicio para una sociedad que ha asumido la ley del mercado como regla no sólo económica sino también existencial. Cuando Nietzsche dijo que Dios había muerto, quería decir que la relación entre el hombre y un orden teleológico, que va más allá de un código teológico, se había infectado irremediablemente. Para orientarse en un mundo ya sin estrellas, al hombre no le quedaba más que encontrar el astro escondido en su interioridad y volverse en el Übermensch, el superhombre. El filósofo alemán oteaba la momificación de Dios que el destino técnico, económico y religioso de la civilización occidental estaba favoreciendo y daba una señal de alarma contra la desertificación del pensamiento. Pero las autoridades eclesiásticas lo interpretaron como un grito blasfemo. Espero que los poetas no caigan en la misma altanera equivocación si digo que la poesía ha muerto detrás de su máscara embalsamada. Sus valores ya no son más que una botana ofrecida a los viajeros de business class en el avión de la postmodernidad. “Azafata, perdone la molestia, es que no tengo sueño. Por favor, ¿sería usted tan amable de regalarme más de esos cacahuates garapiñados?” |