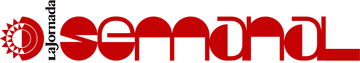 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 23 de septiembre de 2012 Num: 916 |
|
Bazar de asombros Chavela Vargas en la Residencia de Estudiantes El retorno del mito El spanglish y la RAE Momentos estelares El sótano del El universo Piazzolla Alfred schmidt Columnas: |
Esperando a Godot. Foto: Inigolai
Ricardo Bada I A Helena Cortés Gabaudan Érase una vez un irlandés anguloso y pelirrojo llamado Samuel Beckett que paseaba con un amigo español por el Museo del Prado, y llegaron en su deambular delante del Goya que se titula La familia de Carlos IV. Absorto quedó el irlandés ante aquella estampa egregia, y luego de un gran rato le preguntó a su amigo: –¿Cómo se titula este cuadro? Y su amigo, viejo republicano, impávido, le respondió: –“Esperando a Godoy”. Sin saberlo, acababa de disparar la puesta en marcha del teatro del absurdo. II A Ángeles Mastretta Acabada que fue la coyunda, el joven Heráclito tendióse boca arriba en la pradera ribereña y gozó absorto la infinitud del cielo: su compañera ronroneaba despatarrada en el paraíso, y hasta diríase que roncaba tenuemente. Pero no, pues aquello que ronquido tenue parecía, como muy pronto advirtió el joven Heráclito, era el zumbido de una avispa imantada por la glucosa del semen que aún impregnaba su a la sazón exhausto miembro. Alarmado, el joven Heráclito púsose en pie sin decir oxte ni moxte y precipitóse al río que cerca de aquel prado discurría. Mientras enjuagaba sus partes pudendas en las aguas cristalinas, una iluminación lo hizo detenerse y exclamar: –¡Todo fluye! Después de lo cual extrajo una conclusión genial: –Nunca te lavarás los huevos dos veces en el mismo río. Y este fue el instante inaugural de la filosofía helénica. III A Susana Sisman Era un asmático de buen ver, alrededor de los treinta años, aquel día en que aceptó, de no muy buena gana, la invitación de un amigo a degustar en su compañía una cazuela de mejillones belgas, cerca de Châtelet. La cerveza trapense fue el señuelo inconfesable que lo decidió. Cuando le pusieron delante el cóncavo recipiente de blanca loza donde al calor del fuego se habían entreabierto los mejillones, aspiró con deleite la fragancia que despedían y se le escapó una sola palabra... –¡Mamá! ...que musitó con los ojos cerrados. Acababa de recuperar su infancia. Pero ¿cómo diablos formularlo literariamente sin caer en la escatología? Por dicha, se acordó de las tazas de té y las empalagosas magdalenas. –¿Qué sucede, Marcel?– inquirió el amigo, deslumbrado por su rostro que resplandecía. –Nada... –le dijo–, sólo que estaba a la búsqueda del tiempo perdido, y me parece que lo he recuperado. IV A Ana María Mesa Después de haber dejado plantada su semilla en el vientre de la divina Cleopatra, el general romano Julio César llegó el 1° de agosto del año 706 ab urbe condita a la vista de la ciudad de Zela, en el Asia Menor. De lo más alto de una colina, y oteando unos cultivos que encuadraban el campo de batalla donde al día siguiente mediría sus fuerzas con las de Farnaces, rey del Ponto, su alma devota del dios Baco le hizo exclamar sucesivamente, atropelladamente, gozosamente: –Vides! Vino! Vivat! El escribano de la expedición movió la cabeza con desagrado mientras su ceño se fruncía pensando en el impacto de aquellos tres bisílabos entre los austeros senadores a orillas del Tíber. Y puesto que los hados propiciaron a Julio César una victoria rápida y contundente, su probo secretario rescribió para la Historia: Veni, vidi, vici. V In memoriam Gonzalo Rojas Enarboló la bien cortada pluma de gallo, mojola en el tintero y dirigió una vez más la mirada, por encima de sus quevedos, hacia la mujer adormilada que yacía desnuda en el catre de la cámara vecina. Luego, a la luz de la palmatoria que sobre la mesa reposaba, comenzó a escribir:
Sin que se hubiese dado cuenta, la mujer estaba a sus espaldas, envuelta en una manta de Zamora y leyendo por encima de su hombro. Recostándose en él susurrole al oído: – ¡Qué requetemalo eres, Paquillo, hideputa!... ¿Ansí págasme los polvos que llevamos echados? Consideró brevemente don Francisco los pros y los contras, hecho lo cual procedió a tachar y cambiar siete palabras de las ya escritas, amén de una sola letra en la última palabra del segundo verso. Al final le quedó uno de sus mejores sonetos. Y la mujer supo cómo agradecérselo. VI A mi Ronrón En la taberna del puerto de Yolco, el piloto Tifis se inclinó bajando la voz y haciendo que el corro de sus amigos agachara las cabezas en círculo alrededor de las más que mediadas cráteras de un retsina generoso, todos todo oídos a lo que Tifis parecía querer confidenciarles. –Largo tiempo he estado ausente esta vez, y mis andanzas me han llevado del lado de la Cólquida. Y habéis de saber, amigos míos, que he hecho allí un descubrimiento a mi juicio notable. Alzando levemente la cabeza, para asegurarse de que sólo sus compinches le escuchaban, susurró luego: –Las mujeres de la Cólquida tienen el coño de la color del trigo. Un nooooooooo de incredulidad suma recorrió el círculo de cabezas que se alzó unísono, movido por el estupor. Pero Tifis les convenció con un mechoncillo que le había permitido llevarse una hetaira de un puerto de la Cólquida. Visto y olido que lo hubieron todos, y certificada su indudable proveniencia, tomó Jasón la palabra y dijo querer aprestarse a una expedición de la que no volvieran sin haber catado tan exquisito manjar de los dioses. Objetó Heracles que los sacerdotes y los ancianos iban a arrugar el ceño considerando inmoral el objeto del viaje. Pero Jasón, que era todo carisma, no le dejó resquicio a la duda: –¿Es que no cuenta entre nosotros la presencia del querido Orfeo? Confiad en él, y ya veréis cómo nos inventa alguna hazaña que recordarán los siglos. Y este, y no otro, es el verdadero origen de la leyenda del vellocino de oro. |