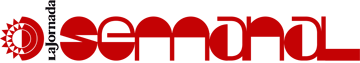 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 3 de febrero de 2013 Num: 935 |
|
Bazar de asombros Saki, el cuentista Kafka en la obra Narradores Samurái Las mascadas de San Bartolomé Quialana La banalización, epidemia de la modernidad Spinoza y la araña Cuando… Columnas: |
Las mascadas de
Alessandra Galimberti Las mascadas que las mujeres de San Bartolomé Quialana portan sobre sus cabezas no están elaboradas fina y artesanalmente en telares de cintura, ni son de fibra natural; son simples pañoletas de forma cuadrada y tela sintética que están hechas de manera industrial. Y sin embargo, constituyen la insignia indiscutible de este pueblo indígena que, anclado en los Valles Centrales de Oaxaca, se rige ancestralmente por usos y costumbres y conserva todavía muy viva su lengua prehispánica zapoteca. En vez de las hojas sagradas del maíz que se cultiva cuidadosamente en las millpas; de los dioses de antaño que se evocan sincréticamente en las fiestas patronales o de los rituales propiciatorios que se celebran puntualmente todos los años en el mes de enero en el cercano cerro tutelar del Picacho, los motivos recreados en las telas consisten en profusas y coloridas flores estampadas, discretamente remarcadas con un hilo delgado de tono dorado, cuya estética se antoja mucho más cercana a lo kitsch de las tiendas orientales por doquier en todas las ciudades que a las grecas típicas de los palacetes señoriales precolombinos. Y es que, efectivamente, tal como se desprende de las pequeñas etiquetas cosidas a máquina en el reverso, las toquillas son fabricadas en serie, por millones o millares, en las lejanas maquilas de la distante China. No es necesario desplazarse hasta allá para hacerse de una. Las mascadas son hijas de la globalización o tal vez, mejor dicho, sus antecesoras; por ello hoy en día se pueden adquirir en las casas particulares de las doñas del pueblo o, a un precio un tanto más elevado, en las tiendas aledañas al gran tianguis que se instala todos los domingos en Tlacolula de Matamoros, donde las mujeres de Quialana acuden a trabajar subcontratadas por un irrisorio jornal en los puestos de verduras, pan o barbacoa, propiedad de las rollizas comerciantes mestizas. No es de extrañar esta asimetría ya que, totalmente conforme al lamentable mapa étnico-económico aún vigente en el país, San Bartolomé Quialana a la vez que es reconocido y catalogado como comunidad indígena, engruesa la triste lista de los municipios que se distinguen por su alto grado de marginación y sus niveles de pobreza. No se es indígena porque se es pobre, todo lo contrario. La pobreza, pareciera, constituye el precio no negociable que han de pagar todas aquellos pueblos que han optado por mantener a lo largo del tiempo su propia identidad cultural, diferenciada de la nacional. ¿Y el derecho a la diversidad? Las mascadas claman por ella, por la multiplicidad y por la complejidad y, de paso, por la libertad. No representan un camuflaje del estado de penuria en el que viven los habitantes del poblado, sino un hito en la ya larga historia de migración que caracteriza a esta comunidad. Las señoras cuentan que empezaron a utilizarse en los años cincuenta o cuarenta, o inclusive antes –ya empieza a diluirse en la memoria–, cuando los hombres que, habiendo tenido que partir, radicaban en Los Ángeles, California, y empezaron a enviarlas como obsequio a sus esposas que habían permanecido en la comunidad. A partir de ahí se generalizaron, se incorporaron al atuendo tradicional y su uso empezó a transmitirse de generación en generación. Mamás, abuelas e hijas, todas ellas, hacen actualmente alarde de ellas. Algunas con más fervor, como quien porta sobre el pecho un crucifijo o sobre su hombro un tatuaje, y otras, sobre todo las jóvenes como Carmela, mujer de veinte años que gusta jugar con su mascada al aire como si fuera papalote, con más ligereza o, lo que es lo mismo, con esa sabiduría que impregna una práctica desenfadada y lúdica que transita como guiño entre las presiones hegemónicas nacionales, las prescripciones sociales locales y los deseos personales. De esta manera, las pañoletas aparecen íntimamente vinculadas, no solamente con los procesos culturales transfronterizos, dictados por la experiencia comunitaria de la diáspora indígena, no solamente con el consabido papel femenino en la actualización de los signos visuales/vitales de las comunidades diferenciadas, sino también con los procesos dinámicos de reacomodo y renovación de identidades étnicas en ebullición. Se trata de identidades que, a la vez que fuertes y sólidas, se muestran abiertas y flexibles; todo lo contrario, como diría el libanés Amin Maalouf, de las identidades duras (¿como las proclamadas todavía por los Estados-nación?) que terminan, en su afán por sobrevivir y engullirse al otro, destruyéndose y carcomiéndose a sí mismas. Las primeras están destinadas a perdurar y las segundas seguramente a sucumbir. |


