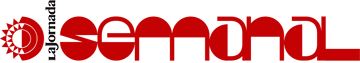 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 24 de marzo de 2013 Num: 942 |
|
Bazar de asombros Descolonizar la literatura colonial Adiós a Rubén Tripitaca Un viaje a Madrid España en crisis: espejo para neoliberales Un filósofo Columnas: |
Ana García Bergua La escalera eléctrica Las primeras escaleras eléctricas que se instalaron en Ciudad de México eran increíblemente estrechas. Todavía se puede subir y bajar por ellas en la sucursal del Centro Histórico del famoso almacén que las cobija, en lo que se compran vestidos, jarrones, muebles o lavadoras. La estrechez de sus tramos alcanza sólo para una fila de señoras cargadas de bolsas, con abrigo y sombrero –pensando en que dicho edificio data de 1936–, y en su paso lento y breve hay algo muy a la mano que evoca costureras, mercerías y probadores, la intimidad de unas cuantas personas que compartían un lujo. En cambio, las escaleras eléctricas del Metro o de nuestros almacenes actuales son ya muy largas y amplias, algunas incluso se suspenden en el cielo de los centros comerciales, y eso sí, todos nos aposentamos en ellas, nos duelan o no los pies. Los mexicanos hemos decidido que las escaleras eléctricas nos deben cargar, divertir y depositar arriba o abajo, cual pasajeros de una montaña rusa momentánea, y muy pocos son los que avanzan a su vez sobre la escalera en movimiento para ir más rápido, tal como se camina sobre las bandas que se deslizan por los aeropuertos. Como en los juegos de feria, nos agarramos del barandal y miramos a nuestro alrededor con un cierto aire de diversión, apropiada para el funicular o los ascensores de paredes transparentes que suben por algunos edificios. Digan si no son un juego las escaleras eléctricas, la inventiva provocación de un adolescente de 1861 llamado Jesse W. Reno, cuando todos los niños las acometen hacia arriba cuando van hacia abajo, y viceversa, brincoteando por ellas en lo que las mamás los regañan, subiéndolas a zancadas como si pasaran olas, deslizándose por el pasamanos que se mueve en sentido inverso o procurando sentarse en ellas hasta que de repente disminuyen y se aplanan. Las escaleras eléctricas nos gastan bromas: pueden detenerse a mitad del camino o bien echarse a andar cuando, resignados, subimos por ellas con el esfuerzo de siempre. Son tentadoras y fantasiosas, se pierden en el subsuelo conforme cumplen su trabajo momentáneo. Abajo o arriba desaparecen para quedar presas en otra dimensión y nos regalan la fantasía de unos pasajeros o viandantes iguales a nosotros subiendo y bajando de cabeza por sus peldaños al reverso de la escalera, con sus respectivas bolsas, chamarras y sombreros. Las escaleras eléctricas tienen también su leve tensión amenazante. ¿Quién no teme caer en medio de su avance incontenible, ser tragado y pasar a esa dimensión oculta, atrapado el pie o la mano entre las tiras de metal? Por eso hay tantas películas en las que unos personajes persiguen a otros, de preferencia armados, y saltan, corren y gritan por escaleras eléctricas en sentido inverso, como a cualquier niño le gustaría, pero en el trance mueren o se rompen algo de manera irremediable.
Las escaleras eléctricas de las películas son para que su eterno retorno se rompa de alguna manera inesperada y espectacular, pero en la vida cotidiana tienen su aire civilizatorio. Nos exigen gracia y equilibrio, cierta compostura a la hora de mantenernos en el peldaño. A la cara de elevador que ponemos cuando compartimos uno con desconocidos, corresponde la cara de escalera eléctrica, más juguetona quizá, más alegre y relajada en tanto nos encontramos en medio del aire, pero no exenta de cierta circunspección. La brevedad de los tramos no permite siquiera la fugaz conversación de elevador, generalmente sobre el clima. Incluso en el Metro, cuyas escaleras eléctricas se atestan de pasajeros inmóviles y agotados como chuletas en una banda sinfín, la seriedad prevalece en el breve trayecto compartido, los cuerpos procuran no rozarse, las alturas desiguales nos mantienen en cierto modo aislados, a prudente distancia se diría, en el descenso al infierno o el ascenso al aire vivo y fresco de la calle. En comparación con los majestuosos escalerones de templos, pirámides o palacios reales, las escaleras eléctricas siempre tendrán algo de comedia musical, por más que se encuentren en lugares hipermodernos e impresionantes. Por algo los mimos hacen el número del que va subiendo por la escalera eléctrica, caminando con las piernas dobladas y alargándolas poco a poco. Y es que el hecho de que las escaleras se echen a andar de repente tiene algo de gracioso, similar a las puertas que se abren solas, como con fantasmas. |

