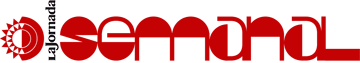 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 11 de agosto de 2013 Num: 962 |
|
Bazar de asombros De sueños, puertas Jaime Gil de Biedma: homosexualidad, Manuel González Un sueño de Strindberg Un Ibsen desconocido Casandra, de Christa El río sin orillas: la fundación imaginaria Columnas: |
Ilustración de Juan Gabriel Puga
Después de lustros de inútil cacería entre los cotos de libreros de viejo –arcas arcaicas de especímenes en extinción y extintos–, un colega me consiguió El río sin orillas, de Juan José Saer, que se volvió legendario por las referencias culposas de literatos argentinos y por su escasez. En 2012 la editorial española Seix Barral imprimió quinientos ejemplares (su sexta “edición”) y los puso a la venta en Buenos Aires para un mercado local que ya les creció hasta Ciudad de México. Este libro singular inicia con una anécdota y la advertencia de que su género es la amplia “no-ficción” y lo subtitula “Un tratado imaginario”, pero al cerrarlo el lector tiene claro que asistió a la tercera fundación de Buenos Aires, ahora en su mente, como la ciudad sureña fue inventada por un puñado de soldados españoles en las márgenes del Río de la Plata. El escritor realiza con todos sus recursos vitales un viaje lúcido a la tierra natal, donde el légamo histórico-político le impedirá plantar la bandera de su origen. No es un regreso de Saer, un hombre del Litoral, sino un descubrimiento, y no de un área nueva sino de una dimensión insospechada de la misma. No un hallazgo de raíces sino de la firme falta de ellas. Es en ese río donde Saer consigue el buen aire de una refundación imaginaria, ahí donde faltó la cosmogonía autóctona: “La arqueología –toda ciencia es arqueología– es, hasta hoy día, inapelable: hasta la llegada de los españoles en la costa sur del río, donde está ahora Buenos Aires, y en sus inmediaciones, no había nadie.” Después de una serie de consideraciones sobre la naturaleza de su proyecto “por encargo” –no dice de quién– y sus visitas esporádicas a Argentina, Saer se deja fluir con el relato de sus excursiones al río, la necesidad de documentarse incluso en librerías de viejo y de recurrir a la propia erudición para empezar siquiera a bordear el delta, deletrear sus nombres y su engañoso color. Como el relato va planteando problemas complejos, tiene que echar mano de recursos normalmente utilizados en la ficción, de modo que se compromete a no incluir voluntariamente ningún hecho ficticio, pero trae a cuento lo que pueden ofrecer la historia, la etnografía, la sociología y la antropología, eso sí, usadas como disciplinas ancilares de la arqueología. Tan luego a él, a Saer, le iba a soltar Pierre Drieu La Rochelle: “La pampa es un vértigo horizontal.” No está de acuerdo. Es únicamente una llanura, dice, es decir “un vasto territorio chato y sin bellezas naturales, a no ser la desmesura de su monotonía”. Pero justamente así empareja su categoría topológica con el firmamento: “El cielo domina ese paisaje. Incesante, lento, puntual, el firmamento desfila, inmediato y desplegado en su totalidad, apoyándose en el horizonte circular, y fluyendo desde él para ir a desaparecer en él en un punto opuesto de la circunferencia, para volver a surgir unas horas más tarde con ligeras variaciones cósmicas, los ciclos lunares, el desplazamiento de las constelaciones.” Así que la base del libro no es un mapa; no bastaría. Es necesario ese riel temporal de cuatro estaciones (climáticas e históricas) que a la vez ofrecen la clave de las edades del país y de la biografía de la región (“Agotadas las vidas de los hombres…”, reseñaría Borges). No cualquiera se aventura en esas regiones de la prosa y el propio Saer, hay que decirlo, tiene sus desencuentros: errores nativos lo flechan pero no se pierde sin que su divagación sirva después para ofrecer nuevas vistas o, al menos, matice su atado de relatos en ese río al que no se le ven orillas y que a media tarde refleja el plomizo cielo regalándole un brillo engañoso, una plata de espejismo, de puro nombre, y que murmura: “En vez de querer ser algo a toda costa –pertenecer a una patria, a una tradición, reconocerse en una clase, en un nombre, en una posición social–, tal vez hoy en día no pueda haber más orgullo legítimo que el de reconocerse como nada, como menos que nada […]. El primer paso para penetrar en nuestra verdadera identidad consiste justamente en admitir que, a la luz de la reflexión y, por qué no, también de la piedad, ninguna identidad afirmativa ya es posible.” Aunque fue un fragmento sobre el asado que circula en internet lo que me atrajo hacia esta obra, lo sobrepasan en intensidad y sabor otros pasajes. Por ejemplo, la diatriba contra los militares en “Invierno”, que me convirtió en júbilo el consuelo temporal que experimenté en mayo por la muerte en prisión de Jorge Rafael Videla, y la enumeración de los guisos de pescado que proliferan en las márgenes del Plata. Por cierto, dicha estación concluye con optimismo endurecido: “Experimentando los primeros síntomas de la oscura realidad general que se avecinaba [los argentinos] buscaban empecinados una respuesta sin comprender que, insospechada, la respuesta estaba en la necesidad que habían tenido de formularse la pregunta.” Pero el texto adquiere el nivel de especulación buscado en las estaciones finales, con el descubrimiento de un giro esencial en el postulado de Heráclito a partir de que presencia, en estado de meditación, cómo una mujer se levanta el vestido para no mojarlo: “Y a medida que la mujer iba adentrándose en el río, y el nivel del agua iba cubriendo su tobillo, sus pantorrillas, hasta llegar a la rodilla, la sensación de frescura iba subiendo también por mis propias piernas, gratificándome con esa caricia líquida […] La mujer que se internaba en el río me iba mostrando, a medida que se internaba en el agua, el espejismo tenue de lo individual […] es posible que el río cambie continuamente, pero siempre es uno y el mismo el que penetra en él.” Un poema en prosa que no debería permanecer secreto se va acumulando línea tras línea en el homenaje de Saer a su amigo poeta Juan Laurentino Ortiz –autor de su propio libro sin orillas: "El Gualeguay"–; es una sencilla descripción del nacimiento de una isla en el delta del Plata, visto desde la casa de Ortiz y entre sus muebles que, como él, eran “alargados y finos”. |