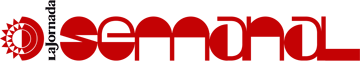 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 22 de septiembre de 2013 Num: 968 |
|
Bazar de asombros Intimidad En una plaza de Tánger La otra mitad Los rostros del Alfredo R. Placencia El indio y los Parra Columnas: |
Los rostros del padre Placencia Los siguientes testimonios son parte de las cuarenta y nueve entrevistas reunidas por Ernesto Flores, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, quien dedicó tres decenios a investigar la vida del padre Placencia y a reunir su obra dispersa. Sólo se exceptúa uno, el retrato que trazó el poeta Alfonso Gutiérrez Hermosillo, miembro del grupo que editó Bandera de Provincias, tras la primera visita al padre en su casona de Tlaquepaque. Maximina Flores de Íñiguez, de Jamay, en donde estuvo Placencia entre 1913 y 1914. Era buen sacerdote. Pero con él no se ponía cualquiera. Andaba de noche cuidando el pueblo y al día siguiente en la misa decía lo que él había visto y daba consejos y regañaba [...] Como confesor era duro. Yo lo conocí rete bien. No era fiestero. Iba a su casa y ya. No se me olvida. Para dar consejos no había otro mejor que él. Agustín Godínez, de Jamay. El padre Placencia no era de ésos que se dejan curar parados. Se animaba a entrarle. Era de metal. Como que no tenía miedo. Señorita Mercedes Díaz, de El Salto, en donde estuvo el padre Placencia entre 1914 y 1916. En el catecismo el padre les hablaba mucho a los niños [...] Mucho, mucho hablaba de valentía. Y él siempre les hacía ver eso a los niños. Les decía que siempre deberíamos ser unos cristianos completos, no a medias [...] “¡Bueno! Se los voy a decir ‒les dijo un día‒, lo que se dice vulgarmente: traer los pantalones bien fajados. Porque al que se le caen los pantalones ya no es hombre.” Hermelinda Barba de Plascencia, de Acatic, en donde estuvo el poeta entre 1916 y 1918. Fue muy bueno aquí con toda la gente. Le gustaban los paseos. Iba a la barranca y a los ranchos, donde lo convidaban. Traía unas muchachas de El Salto. Eran unas muchachas y el papá. Ángela Cervantes de Aranda, de Tonalá, en donde estuvo el cura entre 1918 y 1920, y donde conoció a Josefina Cortés, la madre de su hijo y su compañera. El padre Placencia era bueno, prudente, consejero. Era aquel alto, quebrado de pelo, de ojitos chinos él. [...] Nos amenazaba con no confesarnos si íbamos al próximo baile. A veces las muchachas se aguantaban de confesarse hasta que el baile había pasado. Era muy caritativo. Trataba lo mismo con los ricos y con los pobres. Y era muy entusiasta. Tomás Escobedo López, de Tonalá. Conocí a Josefina Cortés [...] Cuando se acabó la familia de don Abundio, Josefina estuvo ahí y se fue con el padre. Así se dijo [...] El señor cura era también poeta. Refugio Flores Meza, de Atoyac, en donde estuvo Placencia de 1920 a 1921. Sí, mi papá lo sacó del pueblo cuando lo iban a matar, según me contó [...] Los que iban a matar al señor cura Placencia eran los mismos de la comunidad [agraria] de aquí. Ya fue cuando empezaba la Revolución cristera. Profesora Cesárea María Gallardo, viuda de Gutiérrez, de San Juan de los Lagos, donde vivió el poeta de 1921 y 1922. Una mañana yo jugaba con mi muñeca a la puerta de la sala, cuando llegó la Chata, una de “esas muchachas muy salidoras” [...] Luego pasó por encima del batiente en donde yo estaba. En cuanto entró [Placencia], la Chata cruzó la pierna, lo miró intensamente y le preguntó: ¿padre, con quién soñó anoche? Sí, el oficio de sacerdote tiene sus bemoles. Alfonso Gutiérrez Hermosillo, poeta, en el prólogo a la primera recopilación de sus poemas. Él era un viejecito delgado y rojo, bajo de cuerpo, extremadamente limpio; usaba una hopalanda de pintor. Poseía un ademán peculiar, exaltado y brioso, que iba surgiendo, como acentuando idealmente cada una de sus palabras [...] Todo él denunciaba la grande ternura de su espíritu, su deseo de amistad, y en una conversación fina, irónica, amarga, bondadosa, hizo pasar ante nuestros ojos, casi sin quererlo, el espectáculo de una vida macerada en la oscuridad, de su voluntad rota y estrujada que se izaba todavía como una bandera [...] Y pareció de pronto que iba a despojar su espíritu de todo lo visible y que, vuelto ciclón, éramos allí para ser arrastrados. Pero detuvo con suavidad el vértigo. Josefina Cortés, su compañera y madre de su hijo, Jaime. Nos fuimos en 1923 a Los Ángeles. Se fue primero el padre porque no teníamos centavos. El padre, muy enfermo. Fíjese, aquí vendía yo, tenía cositas: dulcecitos, y eso para poderlo sostener, porque ganaba $1.25 el padre. Eso le daban por misa. Y de esa manera vivimos bien pobres [...] (Cuando vivimos en Fillmore) ¿sabe lo que hice? Vendí tamales [...] (Poco después) Pos vendíamos chocolate. ¿Sabe para qué? Para imprimir los libros. No teníamos, porque mandó imprimir tres tomos: El libro de Dios, El paso del dolor y Del cuartel y del claustro. [...] En Centroamérica (donde también vivimos exiliados) vendíamos pan. Mi papá hizo un hornito. Porque no había ni una panadería ahí. ¿De qué murió? Pos fíjese nomás. Le pegó un dolor muy fuerte pero... nos quería tanto que no le gustaba ni decir que estaba tan enfermo para que no sufriéramos [...] Porque empezó a estar enfermo un domingo en la tarde. Y me preguntó un día antes: “¿Qué día es ahora?” Y le dije: “18”. Dijo: “Ojalá y me muera el día 19, el día del señor San José.” “Ay, padre, ¿por qué dice eso?” “Sí, ya sería una tristeza que me aliviara. Mejor, ya estoy preparado para la muerte.” Jaime Cortés, el hijo de Placencia, convivió con su padre los primeros diez años de vida. Cuando tenía tres lo acompañó, con su madre, al destierro, y significó un nuevo motivo de vida para el escritor. Poco antes de su muerte, él me llamó a la sala y me ordenó que cerrara la puerta. “Quiero hablar contigo. Recuerda cuánto te quiero para que puedas perdonarme todo lo que vas a sufrir por mi culpa.” “¿De qué está hablando, padrino?” “No te lo puedo decir, pero recuerda siempre esto que te estoy diciendo.” Y a duras penas contenía el llanto. “Recuérdalo por favor.” Y no lo comprendí sino muchos años después. Hoy lamento mi ignorancia de entonces y recuerdo su angustia y su incapacidad para revelarme las cosas cuando me pedía perdón. Hoy lo sé todo, lo único que siento por él es cariño. |