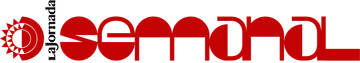 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 13 de octubre de 2013 Num: 971 |
|
Bazar de asombros Lichtenberg: sobre La palabra, el dandi Antonio Gamoneda: sentimentalidad oscura El caso de la mujer azul El rival Tecnología y consumo: Cárcel y libertad Máscara Columnas: Directorio |
El rival Eugenio Aguirre El rostro demacrado de Rutilio Cifuentes me causó desconcierto. Hacía tiempo que no lo veía y apenas pude reconocerlo, mientras ocupaba una mesa contigua donde consumía mi desayuno. Su piel cetrina, arrugada y con delgadas estrías en las ojeras contrastaba con el color azul turquesa de la laguna de Bacalar. El temblor furtivo de sus manos con el apacible remanso del Cenote Azul. No soy dado a la compasión y menos a la caridad cristiana; sin embargo, no pude evitar acudir a su vera para, al menos, indagar cuál era el motivo de aquella tristeza que lo traía por el callejón de la amargura. Le di una palmada en la espalda y lo llamé por su nombre para que supiera que no estaba solo; que alguien, un viejo amigo, un conocido cualquiera, estaba disponible para procurarle cierta certeza y evitar que se despeñara en el precipicio de la angustia. –Ya no puedo soportar esta situación –balbuceó con los ojos puestos en la línea negra de su horizonte y sin que le importase saber con quién hablaba–. No me la merezco ni es justa. No hice nada para propiciarla. Nada para que mi mujer lo prefiera a él y a mí me tenga proscrito, relegado a ser una comparsa de un idilio procaz y depravado. Una infidelidad oprobiosa –pensé sin abrir la boca–; un adulterio consentido a la fuerza por el cónyuge en la posición más débil; sujeto, quizás, a un chantaje moral o, hasta podría ser, de carácter económico. Un escenario a todas luces humillante, capaz de destrozar la integridad de un individuo por más recio que éste sea. –Es que si tú supieras –interrumpió Rutilio mis especulaciones con voz aguda, casi un lamento– cómo la maldad descendió de los árboles para, igual que una guillotina, cercenar nuestra relación de pareja y el compromiso emocional cimentado en casi veinte años de matrimonio... Si tú o alguien me pudiese explicar por qué los instintos son más fuertes que el amor, la inteligencia, o la racionalidad en que hemos sido educados, quizás entonces podría yo... ¡Pero no, es absurdo y sé que no hay respuestas! Rutilio calló, colocó las manos sobre la cara y comenzó a pujar como si quisiera expulsar una bola de zacate que estuviese atorada en su esófago. Yo comencé a impacientarme y a extrañar la sensatez y cordura que había demostrado cuando, en el desempeño de nuestra profesión de ingenieros, habíamos trabajado en la construcción de caminos en condiciones adversas, muchas veces bajo la inclemencia del sol del desierto o azotados por tormentas en las selvas tropicales. –Verás –dijo de pronto con los labios torcidos, al tiempo que escupía algunos grumos de alimento envueltos en una crisálida biliosa–. Hace seis meses, estaba supervisando la colocación de la carpeta asfáltica de la carretera que va de Papantla a las ruinas de Bonampak. Me acompañaba, como muchas veces lo ha hecho, mi mujer Marcela. Los operarios se retiraron a tomar el rancho y nos dejaron solos en un paraje solitario donde abundan los ramones, los troncos de chico zapote, a los que extraen la resina con la que hacen chicle, mameyes y chirimoyos. De pronto, escuchamos disparos de escopeta en el interior de la selva y no tardaron en pasar colgados de las ramas que conforman la fronda, despavoridos y furiosos, decenas de monos saraguatos y araña que huían de los cazadores furtivos a fin de salvar la vida. Fue tal la violencia de la fuga, que un monito araña no pudo sujetarse del vientre de su madre, se desprendió y cayó a nuestros pies sobre un montón de hojarasca. Marcela lo recogió de inmediato y, con ternura, lo llevó a su regazo. –El monito, entonces, se prendió de su pecho y no lo ha soltado desde entonces. Al principio creí que era algo transitorio. Que el animalito necesitaba alimentarse y confundía las tetas de su madre con las de Marcela; sólo que ella, en virtud de que sus pezones están secos, puso un poco de leche de vaca encima y el mico aceptó gustoso, pero muy feliz, la transferencia. Yo, admirado por su instinto de sobrevivencia, consentí, y ahí estuvo mi gravísimo error, que viviera con nosotros unos días. Sin embargo, el tiempo ha pasado y Marcela y el pinche mono se han vuelto inseparables. No lo puede desprender de su cuerpo ni para bañarse. Dormimos los tres en la misma cama entre un revoltijo de pelos, olores y arrumacos que a mí me parecen aberrantes, porque, debo reconocerlo, son manifestaciones salvajes. Marcela ya no quiere hacer el amor conmigo; prefiere, así me lo ha confesado, la tersura de la piel del simio y utilizar su larga y enorme cola para acariciar su entrepierna. Ya no se dirige a mí con palabras y utiliza onomatopeyas simiescas, que simulan suspiros y susurros, para comunicarse. Mi casa está abarrotada de plátanos, cacahuates y cagarrutas de chango. Mi vida, mi pinche vida, es literalmente una tremebunda monada... ¡No se vale! –gritó Rutilio ante mi azorada presencia–. ¡Somos seres humanos! –gimió; y, enseguida, abandonó la mesa, se colocó en cuatro patas y se dirigió a donde estaba Marcela y, me da pena decirlo, a fin de congraciarse con ella, se puso a hacerle una variedad de monerías que ésta recibió con la más fría indiferencia. |
