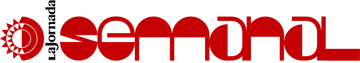 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 24 de noviembre de 2013 Num: 977 |
|
Bazar de asombros El Premio FIL a Artigas en el cuarto El asesinato de Cambio de armas La aventura artística Philip Guston, Diego y Frida, Columnas: Directorio |
Verónica Murguía Higiene nocturna La higiene a la que me refiero no es lavarse los dientes y la cara antes de dormir. Es el conjunto de hábitos que ayuda a conciliar el sueño. Para generaciones más elegantes y creyentes que la nuestra, la higiene nocturna consistía en tomarse un Seconal acompañado por un vaso de leche tibia aderezada con una cucharada sopera de brandy y, quizás, rezar tres Padrenuestros. Eran los años en los que se fumaba, se tomaba el sol y se creía que México, tarde o temprano, formaría parte del Primer Mundo. Llegué tarde a esa época: cuando lo necesité, ya se sabía que el Seconal no era una pastilla inocua, nadie le daba brandy a los niños y los rezos sólo me servían para acordarme de mis pecados. Y es que desde la infancia, y quizás por eso soy escritora, me tardo muchísimo más de lo normal en conciliar el sueño. De chica leí todo, de noche y a escondidas. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Sandokan el tigre de Malasia, Mowgli y D’Artagnan me ampararon en mis insomnios truculentos, en lugar del ángel de la guarda, la “dulce compañía” a quien imaginaba como un niño rubio, ñoño e indiferente, vestido con una túnica de poliéster morado. Antes de escurrirme fuera de la cama y a la salita de la tele, tenía que asegurarme de que todos estuvieran dormidos. Si mis padres me descubrían con el libro en la mano y despierta, me lo quitaban y mandaban de vuelta a la cama.
–Pero si no tengo sueño –les decía. –Te vas a la cama ahorita. –Tengo miedo. –Miedo el que te va a dar si me enojo. Vete a tu cama. Debajo de la cobija, regañada y alerta escuchaba la respiración pausada de mi hermana, dormida en la misma recámara; el ronquido de mi padre y los suspiros de mi madre. Mi hermano dormía en un cuarto cerca del baño y lejos de mí, pero si me esforzaba podía escuchar cómo hablaba en sueños. Él tampoco era bueno para dormir, pero sus dificultades se expresaban de otra forma. Verbalmente. Dormido podía animar a su equipo de futbol o llamar al gato. A veces huía del monstruo-manzana, una amenaza onírica que lo trajo frito y cuya descripción nunca le allegó ni el más desganado de los consuelos. El asunto es que el monstruo-manzana sólo podía darle miedo a él, pues era vagamente cómico: una manzana gigante cubierta de caramelo rojo. Los niños se quedaban pegados en ella mientras la manzanota rodaba calle abajo, aplastando coches y derribando postes de luz. Pero lo más frecuente era el tema deportivo . –¡Te dije que era touch down, baboso! Era su exclamación de cabecera. Al oírlo, trataba de imaginar lo que él veía. La intensidad de los sueños de mi hermano, sin embargo, no garantizaba que los recordara. En la mañana, mientras bebíamos a toda prisa el licuado de Cal-c-Tose con huevos y plátano que mi madre nos obligaba a tomar antes de irnos a la escuela, lo interrogaba: –¿Te acuerdas que soñaste? –No. –Oí cómo le decías a alguien que era un baboso. –Babosa tú. –No, en serio: ¿qué soñaste? –No sé, no sé –contestaba, muerto de sueño. El insomnio me ha seguido toda la vida. Ahora lo mantengo a raya, pero con ayuda médica. Sin ella, no tengo idea de lo que haría, pues antes de ir al doctor intenté cuanto remedio se me atravesó. Un yerbero del Pasaje Catedral me hacía una mezcla que le daba sueño a todo el mundo menos a mí. Tenía valeriana, lúpulo, tila, flores de azahar y pasiflora. La infusión resultante olía feo, era amarga como la derrota y, en mi caso, inútil. Tomé homeopatía. Bebí miles de caballitos de tequila. Me sometí a la acupuntura. Quise que me hipnotizaran, pero me ganó la risa. Probé los masajes, los baños de pies. Puse hojas de lechuga en el agua de la tina; bebí té de kava-kava (Piper methysticum, una hierba polinesia usada tradicionalmente para dormir); tomé melatonina; nadé por las noches en un Aquarama cercano. Del sexo no hablo. En primer lugar, soy pudibunda y me niego a escribir sobre ese asunto. En segundo, ni que fuera algo que uno hiciera por fatalidad, como tomar aspirinas. Por suerte, para el insomnio hay remedio en la medicina mal llamada alopática. Admito que los rituales que conforman mi higiene nocturna están lejos del civilizado vaso de leche con Seconal, aunque son más efectivos y menos dañinos para la memoria. Concilio el sueño sin dificultad. Lo malo es que allí, en el lugar adonde voy cuando duermo, está mi país hecho un monstruo: un Freddy Kruger de 1 millón 964 mil 375 kilómetros cuadrados. Y para eso, no hay pastilla que valga. |

