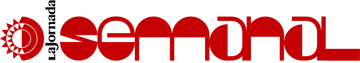 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 24 de noviembre de 2013 Num: 977 |
|
Bazar de asombros El Premio FIL a Artigas en el cuarto El asesinato de Cambio de armas La aventura artística Philip Guston, Diego y Frida, Columnas: Directorio |
Existen numerosas parejas célebres en las artes y la literatura: del amor divino y platónico de Dante por Beatrice a la tormentosa pasión entre Baudelaire y la mulata Jeanne Duval, la plácida amistad amorosa de Hugo y Juliette Drouet o la inmortalizada relación de Proust por su chofer transformado en Albertine. Aunque más raras son las relaciones amorosas entre dos creadores, hay ejemplos inolvidables: Auguste Rodin con una Camille Claudel que pierde la razón: los Fitzgerald, Scott y Zelda, quienes se reprochan mutuamente utilizar la vida del otro en sus novelas, ella encerrada en un manicomio donde muere durante un incendio; el amor odio de Octavio Paz y Elena Garro, tan brillantes uno y otra, matrimonio y divorcio, unión y ruptura, silencio y escándalo; la admiración mutua de Fellini y Giulietta Masina: “¿No sería más difícil vivir con un idiota?”, respondió esta actriz cuando le preguntaron si no era difícil vivir con un genio; la complicidad de Diego y Frida en sus búsquedas de ese enigma que es la pintura, entre encuentros y alejamientos, separaciones y reconciliaciones. La actual exposición en el Museo de l’Orangerie, Frida Kahlo/Diego Rivera: l’Art en fussion logra –a través de cuarenta obras de ella y treinta y una de él, algunas fotografías de ambos y breves textos informativos– narrar la vida de cada uno con su arte y entre ellos. Exposición original, la idea ingeniosa de presentar juntas las obras de dos creadores, unidos por una relación simbiótica, pero con un acercamiento personal a la pintura. El espectador puede al mismo tiempo admirar las telas y darse una idea de las tumultuosas existencias de estos artistas, separados y unidos, cada uno y los dos. Visión y narración. Para los ojos, la pintura de Diego y Frida. Para la imaginación, su aventura amorosa, sus compromisos políticos. A este doble cometido, de por sí quimérico, se agregó la ambición de dar su lugar a Diego en la historia de la pintura occidental, siendo mal conocido en Francia, y en Europa, o conocido como el esposo de Frida. Algo así como si Rodin fuera el amante de Camille o Paz el ex marido de Garro. Esta loable meta parece estar siendo lograda: las obras expuestas de Diego se imponen y lo imponen. Reinan las pinturas de caballete, lejos del Rivera militante de los murales. Diego deja de ser sólo el compañero de la conmovedora Frida, quien ya tiene su célebre lugar, inamovible, en la historia de la pintura. Diego Rivera es una estrella luminosa de la constelación que formó la pléyade de pintores en el siglo XX. Un Maestro a quien esta exposición, necesaria, ayuda a encontrar su lugar, preponderante, en la historia de la pintura en Europa. Postergada a causa de la anulación de L’Année du Mexique en France, esta exposición era esperada con interés por un público más que curioso de la cultura mexicana, público entusiasta sobre todo cuando se trata de figuras míticas. Así, hechas las maletas, en ese lugar de ninguna parte que es la inminencia del viaje, me dirigí a l’Orangerie. La inauguración oficial sería a fines de la tarde. A cien pasos de casa, frente a la catedral de Notre-Dame, tomé el autobús 24, no debería decir su número so riesgo de verlo repleto, cuyo recorrido es el más bello de París a lo largo del Sena, por la rive gauche de ida, por la rive droite de regreso. Olvidé la inminencia del viaje mirando el río, de un lado; del otro, el hermoso museo de Orsay, dedicado a los impresionistas, en la antigua estación de trenes o la esquina donde vivió el muy real capitán D’Artagnan, modelo del héroe de Dumas. La arquitectura, en su apariencia uniforme, ofrece una diversidad de épocas y estilos que descubre al paseante la historia de esta ciudad. Me sentí, cuando ya creía estar lejos, anclada en París. El camión cruzó un puente para pasar a la rive droite: la suntuosa plaza de la Concorde, con su fuente, su obelisco, sus estatuas, al pie de la avenida de los Champs-Elysées, con el Arco del Triunfo al fondo, atrás los museos del Jeu de Paume y de l’Orangerie. ¿Cómo escapar a la belleza magnética de París en ese polo de la ciudad? Mi inminente viaje a México se desvaneció, aunque deba confesar que me cruzó por la mente la imagen solar de la reverberante plaza del Zócalo. L’Orangerie me ofreció un regalo único al llegar a París: Los nenúfares, de Monet. Inesperados y, por tanto, más sorpresivos y sorprendentes, aparecieron ante mis ojos con todo su esplendor. Fue la primera vez que vi con los ojos, y no con la mente que todo intelectualiza, la pintura. Y vi también a un ciego mirar esos nenúfares: sin tocar las telas, pasaba su mano a veinte o treinta centímetros de ellas, sintiéndolas, atrapando las vibraciones del color. El hombre sonreía embelesado. Decididamente, l’Orangerie me ofrece siempre regalos inolvidables. La exposición de Diego y Frida es uno de ellos. Si algunos críticos franceses se quejan es porque hubiesen querido más. No obstante, la labor de la directora del museo, Marie-Paule Vial, y de la conservadora, Beatrice Avanzi, es notable: la muestra exhibida es enriquecedora para quienes no conocían las obras monumentales de estos artistas, como para quienes creíamos conocer algo de ellos. Si la mayoría de las telas provienen del museo Dolores Olmedo, hay obras prestadas por coleccionistas privados. Una suerte ver estas pinturas. Azar objetivo, a salir de l’Orangerie, vimos a dos hombres encaminarse al museo. Cada uno llevaba un grueso bastón labrado originario de Tizatlán en Tlaxcala. Nos dirigimos a ellos preguntándoles por esos bastones. “Me lo regalaron en México”, informó el mayor de ellos. Jacques Bellefroid les dijo que él tenía un bastón semejante, regalo del pintor Felipe Ehrenberg. El más joven de ellos, aunque ya de cierta edad, dijo: “El mío viene de mi abuelo.” “¿Quién es su abuelo?”, pregunté. “Diego Rivera.” De repente, ahí, entre París y México, vi el rostro de Diego en el de Jean Diego Brusset. Sus rasgos, sus ojos, el trazo de su boca, sin el espesor de Rivera, me transportaron, de ese lugar de ninguna parte que es la inminencia del viaje, a una época ya fuera del tiempo. |