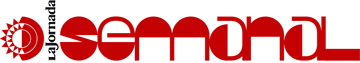 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 16 de febrero de 2014 Num: 989 |
|
Bazar de asombros Mihai Eminescu Adrián Carta sobre una Poema Columnas: Directorio |
Verónica Murguía La espada de la monja Uno de los personajes más misteriosos del barroco español fue, sin duda, Catalina Erauso, la improbable “monja alférez”. Su historia es un incesante recuento de escapatorias, peleas, duelos, robos, borracheras y muertes. Un dato que me la hace cercana es que murió en Veracruz, en 1650. Los retratos que existen de ella nos muestran el rostro agrio de un señor narizón con ojos de apipizca y pelo negro. A diferencia de Juana de Arco, la mística capitana que defendió Francia de los ingleses y fue quemada, entre otras cosas, por vestir ropa de hombre, Catalina de Erauso supo mantener oculta su identidad de mujer hasta casi el final de su vida. Juana no fingía ser hombre. Era, sencillamente, un soldado, y como tal, usaba calzas y jubón. Catalina se llamó sucesivamente Francisco, Pedro, Alonso y Antonio, y era más peleonera que una avispa. Nacida en San Sebastián en 1585, Catalina fue enviada al convento, donde demostró un temperamento explosivo, mismo que la impulsó a escapar cuando estaba a punto de tomar los hábitos. Había sido golpeada por una tal viuda de Aliri, una mujer “grande y robusta” que había entrado al convento a la muerte de su marido. La paliza fue, quizás, la gota que derramó el vaso ya colmado de pruebas que demostraban que Catalina era una de las mujeres menos aptas para la vida conventual que en este mundo han sido. Al día siguiente, el 18 de marzo de 1600, escapó con un puñado de monedas, unas tijeras, aguja e hilos, y se ocultó en el bosque. Allí estuvo tres días con sus noches, desbaratando el hábito y transformándolo en pantalones, jubón y chaquetilla. Dice en la autobiografía (considerada apócrifa por algunos historiadores): “Mi hábito de monja era inútil, así que lo tiré. Me corté el pelo y también lo tiré.”
Lo que sigue a ese cambio de identidad es una vida aventurera plena de audacia y descaro inauditos. Gracias a la ropa, Catalina se transforma de una forma tan profunda que ni su padre, con quien se encuentra y que la andaba buscando, la reconoce. Mata a un tío en Venezuela y años más tarde a un hermano en un duelo, sin que ninguno de ellos se diera cuenta de con quién peleaba. En el relato de su vida podemos leer cuidadosas descripciones de los trajes de hombre que llegaban a sus manos. De Erauso sentía pasión por las calzas y la camisa, las botas y el cinto del que colgaba la espada, quizás porque eran la forma externa de su alma, de lo que ansiaba: ser hombre. La ropa era identidad, marca de clase, género, edad y condición. En el libro Slammerkin, la escritora Emma Donoghue cuenta la historia de una prostituta “obsesionada con la ropa”. El slammerkin era un vestido que se abría fácilmente, usado por las prostitutas que recorrían las calles de Londres en 1763, año en el que ocurre la novela. Donoghue cuenta cómo versiones lujosas y atenuadas del slammerkin eran usadas por las mujeres de sociedad más atrevidas, imitando conscientemente a las infortunadas que se congelaban en los rumbos de Seven Dials. En el extremo opuesto de esta emulación está La inquilina del vestido azul, de Sheri Holman. Es la historia de Gustine, una prostituta que renta un vestido de lujo obtenido por los pobres que sobreviven en las orillas del Támesis cuando el cadáver de una suicida rica es depositado en la ribera. El vestido azul estaba en renta: nadie en los alrededores tenía dinero para pagarlo, ni uso que darle, excepto la prostituta más delicada. La mirada atenta de Gustine copia minuciosamente peinados y gestos. Bajo la luz de los faroles, transfigurada por el vestido, atraía las miradas de clientes prósperos. Hay en este juego de espejos amargas paradojas: las mujeres pudientes que imitan a las prostitutas en un esfuerzo por aparecer como seres sexuales y la humillante falsificación de actitudes aristocráticas. Y así seguimos. Piense el lector en cómo las casas de alta costura se han apropiado de la forma de vestir más contestataria: los hippies, los punks y el grunge han sido remedados y domesticados por Saint Laurent, Vivienne Westwood y Marc Jacobs, respectivamente. Por otra parte, cuando voy por la calle y veo las imitaciones de bolsas, anteojos para el sol, relojes y bisutería que se venden como pan caliente por las banquetas, me doy cuenta de que el atuendo sigue siendo moneda corriente en nuestros tratos. El hábito no hace al monje, dice el refrán. Pero quitárselo liberó a la monja, digo yo. |

