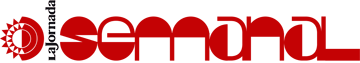 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 30 de noviembre de 2014 Num: 1030 |
|
Bazar de asombros Verano e invierno Patrick Modiano: Edmundo Valadés Seis minificciones Halldór Laxness,
un Gente independiente Clamor por Columnas: Directorio |
 Ilustración de Juan Gabriel Puga
Clamor por Camille Claudel Esther Andradi Camille es todavía una niña pequeña cuando descubre que puede construir figuras con sus manos. Adora el barro, esa materia dúctil con la que puede modelar. Con él inventa a sus amigos, reproduce los rostros de su hermano Paul y de la criada Helena. Su padre la protege, la impulsa, la estimula. Pero en Fère-en Tardenois, ese minúsculo pueblo francés de la Champagne donde nace y vive con su familia, ni siquiera hay un taller donde iniciar a la joven en la escultura. La madre mira con desconfianza esa pasión, que más que vocación le parece un serio obstáculo para que su hija funde una familia como se debe. No le falta razón, porque en esos tiempos las mujeres tienen prohibido el acceso a la academia. ¿Dónde puede aprender Camille a tallar el mármol? La única alternativa es transformarse en modelo, devenir aprendiz en algún taller privado, a disposición de la voluntad y capricho de maestros adornados de cualidades divinas que marcan a las musas los límites del redil: no vaya a ser que se alcen con la posteridad. En 1883, a los dieciocho años, llega a París y es admitida como aprendiz en el taller del escultor Paul Dubois, director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. El destino quiere que, un día, Auguste Rodin, por entonces ya un artista reconocido y en plena expansión de su carrera, visite el lugar donde ella trabaja. Camille acaba de cumplir diecinueve y tiene “una frente espléndida sobre unos magníficos ojos de un azul tan extraño, que difícilmente se encuentra fuera de las portadas de las novelas”, según descripción de su hermano Paul, el escritor. Augusto Rodin, miope, robusto y de abundante barba rojiza, tiene cuarenta y tres. Fascinado, la invita a trabajar en su estudio. Camille oficia de modelo para Las puertas del infierno, la gran obra que el escultor tiene en marcha. Parece una premonición. Entre improntas y cinceles el amor estalla. Camille traspasa su cómodo rol de musa y se ejercita en esculpir rostros, manos, torsos. Movimientos. Su talento se despliega. Nadie como ella para hacer hablar la piedra, para ponerle música al mármol, tallar cuerpos pronunciando su abandono desde el yeso. ¿Una mujer escultora? El mundo no puede creerlo, pero ahí están las figuras que concibe Camille: sus cabezas de niños sonriendo, en seriedad, adustas, a carcajadas. Ahí Sakountala, la pareja de amantes, él de rodillas, ella de pie, envolviendo la cabeza en su regazo, basada en la leyenda india en la que Dusyanta, el príncipe, pide perdón a su amante por no haber cumplido su promesa de reconocerla a ella y a su hijo. Ahí está la desesperación de la edad madura, la juventud que se resiste a despedirse del viejo, capturado por la muerte. Ahí el abandono, la que implora, la que suplica. Hasta que el mejor crítico de entonces, el escritor Octave Mirbeau, proclama públicamente su genialidad. “Yo le enseño a tallar el oro pero los tesoros son de ella”, admite Rodin, pero en la intimidad se desatan los problemas con el maestro, los celos, la competencia, la envidia, el desamor. Rodin puede humillarla con su desprecio, su abandono, porque al fin y al cabo el escultor tampoco es libre. La “otra” se llama Rosa, es la costurera de quien él se avergüenza, con la que nunca se muestra, pero con quien convive desde que era un desconocido. La misma que cuando se entera de la relación de Camille con su hombre, irrumpe en el taller, la increpa, la empuja, la arrastra de los cabellos por el piso. La vida en común se hace cada vez más imposible, hasta que Camille decide abandonar a Rodin y se va a vivir sola a Villeneuve. Rodeada de gatos, esculpe, talla, sufre y, a menudo, en medio de crisis emocionales, destruye aquello que crea. Inicia un vínculo amoroso con Claude Debussy, pero él también está unido a otra mujer. Realiza su última exposición en 1905. Ya no tiene encargos artísticos, vive en la miseria. Los vecinos creen que está loca. Su familia, hasta su hermano Paul, que tanto la admira, se perturban al ver las esculturas de Rodin que reproducen el cuerpo desnudo de Camille. Ella se enferma de tristeza y de olvido. En marzo de 1913, al morir su padre, protector y mentor, su familia la interna en el sanatorio de Ville-Evrard. Años más tarde, el poeta Antonin Artaud le seguirá los pasos, pero hasta él tuvo quien lo rescatara del infierno de la psiquiatría. A Camille, en cambio, le diagnostican esquizofrenia y en julio del mismo año la recluyen en el manicomio de Montdevergues. Abandonada por todos, Camille Claudel pasa ahí los últimos treinta años de su vida. Nadie escucha sus ruegos. Sus cartas denunciando a Rodin y a los marchantes de obras de arte por confinarla al psiquiátrico para apoderarse de su obra –“¡Y condenarme a prisión perpetua para que no reclame!”– son ignoradas. “Rodin sólo tenía una obsesión –le escribe a su hermano Paul–, que cuando él muriera yo podría alzar el vuelo como artista y llegar a ser más que él: era preciso que consiguiera tenerme entre sus garras después de su muerte, igual que en vida. Era preciso que yo fuera desgraciada muerto él igual que vivo. ¡Lo ha conseguido punto por punto, porque, lo que es desgraciada, lo soy!” Pero nadie la rescata. Nadie acude en su ayuda. Sus gritos se ahogan entre los muros del manicomio. Sus manos, que una vez hicieron hablar la piedra, ahora están atadas a una cama. En absoluta soledad mira pasar las horas frente a las paredes grises, en un mundo enajenado, castigada con el olvido y el veto familiar por haber vivido con intensidad su pasión por la creación. Muere anhelando volver a su casa, el lugar de donde la arrancaron con camisa de fuerza, sin presentir que un día su historia y su trabajo iban a ser recuperados. La entierran en una tumba sin nombre, bajo el número 392. Hasta sus restos mortales desaparecen. Desde entonces está en todas partes. Todavía hoy no se sabe con seguridad cuántas de sus obras fueron firmadas por su famoso maestro. |