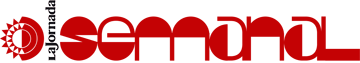 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 22 de febrero de 2015 Num: 1042 |
|
Bazar de asombros Las mujeres, los Dos ficciones Javier Barros Sierra Un educador en Un hombre de una pieza Javier Barros Sierra y El rector Barros Sierra Domingo por la tarde Columnas: Directorio |
Ana García Bergua De señoras, damitas y otras personificaciones El otro día recibí un mail en el que se me indicaba comunicarme, para un asunto que no viene a cuento en esta columna, con la señora X. Confieso que dediqué cuatro minutos a dudar: ¿la señora X nada más, no licenciada X ni maestra ni doctora X? Por alguna razón sonaba duro, castigador, decirle así nada más, sin conocerla, señora X, aunque la verdad yo también soy la señora G (mucho gusto). Seguiré confesando, ya con las rodillas raspadas de tanto arrepentimiento, que luego de pensarlo un poco fui y lo hice, sí, lo hice, eso que siempre me ha parecido ridículo, sexista, infantil y un largo etcétera: llamé al teléfono que me dieron y pregunté no por la señora x, sino por la señorita x, que resultó ser encantadora, por cierto. Yo recuerdo un día cualquiera, a la altura de los treintaitantos, cuando alguien en la calle me dijo señora, y eso que no andaba cargada de criatura ni otro aviso de mi condición más que las huellas de la edad. Sentí un golpe tremendo ante el tono de indiferencia y dureza mezcladas en la tremenda palabra y pensé que mis años de juventud y amabilidad interesada –la amabilidad de los extraños de la que depende Blanche Dubois en Un tranvía llamado deseo– se habían terminado. También se acababa un cierto tipo de acoso, lo cual era para agradecerse, e incluso comenzaba a haber quien le ayudara a una a levantarse sin segundas intenciones si, por ejemplo, se caía (a ver, ayuden a la señora que salió volando con esa piedra), pero quedaba por ahí la sensación de haber comenzado a desvanecerse, de pasar a formar parte del paisaje, estar y no estar en la misma calle o río, que diría Heráclito, la bolsa del mercado en una mano y el suéter en la otra, como cualquier señora. Y de volverse más bien chocante, también, un bulto con el que no se sabe bien qué hacer. Como Miss Marple, pero sin caso que resolver.
Y pareciera que la gente se da cuenta de todo eso, del castigo de la señorez. Del primer “señora” una pasa a la costumbre, incluso al orgullo de sentirse toda una señorona, pero no deja de percibir esta desconfianza: en realidad, son pocos los que en realidad la llaman a una “señora” sin sentirse culpables, como me sucedió a mí cuando lo iba a hacer en el teléfono. Como si se temiera a la dureza, a la ofensa, les digo; algo que no acaba de ser un modo amable de dirigirse, como un raro déjà vu, como apelar a la vejez sin que ésta haya propiamente aparecido. Eso que, les decía al principio, siempre me ha parecido ridículo, sexista, infantil y un largo etcétera. ¿O será que los chilangos somos demasiado amantes de los circunloquios, lo suavecito y las ceremonias, ésas que pueden acabar en escenas terribles y violentísimas? ¿Cuántas señoras habrán agredido a bolsazos a quien les llamó señoras como para que pocos lo hagan, cuántos dirán “señora” para fastidiar o como, digamos, un reproche de gigoló herido, un resentimiento de clase ironizado? El asunto es que, debido a aquella delicadeza de carácter, esa finura en la expresión tan mexicana que incluso puede estar acompañada de armas largas y ojos turbios, una puede estar sembrada de canas y siempre habrá quien la llame señorita. Pásele, señorita, cuidado no se le atore el bastón, ponga aquí su pie calzado con tacón bajo. Y cuando no señorita, por ser demasiado evidente la lejanía temporal de la soltería o ya no digamos de otras cosas, el irritante “damita” (¿le gustaría a algún hombre, acaso, que lo llamaran caballerito?, se pregunta mi querida amiga ms con toda razón; disculpe, caballerito, ¿para dónde está Insurgentes?), el provocador de urticaria “doñita” e incluso, como me dijeron hace días, chiquita. Pero la peor de todas es “madre”. ¿Por qué le dicen a una “madre”? Ni que estuviéramos pariendo en el imss. Sólo falta que nos digan abuelita y ahí ya la cosa se fastidió. La verdad, yo prefiero que me digan señora, y que lo de señora deje de tener tantas connotaciones raras. Por eso en Francia ya no hay señoritas, por lo menos en las formas administrativas. Legalmente, todas son Madame, tengan la edad que tengan; eso fue resultado de una iniciativa de las feministas, para terminar con la obligación de la mujer de llamarse según su nombre de casada, soltera, virgen, mártir o a usted qué le importa. Aquí es más fácil: las formas burocráticas se ahorran apelativos y así todos somos el (la) Titular –la Titular de esta columna, por ejemplo, no nos vayamos a ofender. |

