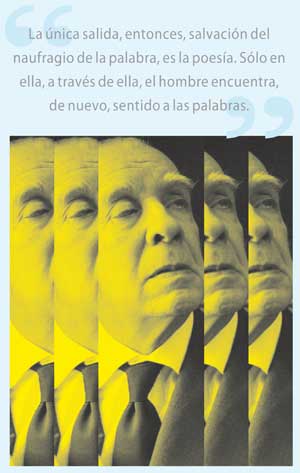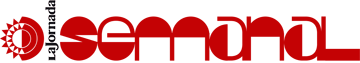 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 24 de mayo de 2015 Num: 1055 |
|
Bazar de asombros La boca Una gota de eternidad Heinrich Böll y Hans La sal de la tierra Contra el Estado Santa Teresa de Ávila: Diálogo con Carmelita Santa Teresa y la El erotismo transgresor Lluvia en la noche Columnas: Directorio |
O el estremecimiento de lo efímero. Debo haber tenido veinte años cuando, en un acceso de insolencia, creí que era una ventaja ser más joven. Ante la apabullante disección que Salvador Elizondo hacía, deleitándose de mis ridículos, le dije que, de todos modos, yo era más joven y de seguro seguiría viva cuando él ya estuviese bajo tierra. La respuesta, sangrienta, no se hizo esperar. –¿Qué edad tienes? –Diecinueve años –respondí con la petulancia de mi edad. Salvador, siempre de pie, dio algunos pasos en su departamento formando círculos alrededor mío, encarcelándome. Rodeada, sin escapatoria, iba a ser cazada como una mariposa cualquiera. Con su voz nasal, sin siquiera aparentar ironía, con la sensatez de quien se cansa de enunciar evidencias, mirándome compasivo: –Dieciséis años más que tú para siempre. Nunca podrás alcanzarme. Siempre tendré dieciséis años más que tú por toda la eternidad. Me dejó perpleja. Salvador tenía razón. Pero yo no sabía cuál era esa razón. La idea de la eternidad perturbó mis sentidos y mi mente. Hasta entonces, era un concepto abstracto, irreal, descarnado, una especie de no man’s land a donde se llegaba después de la muerte, negación a la vez de lo efímero y de la eternidad misma. La eternidad comparte con la muerte, la propia, el extraño destino de palabras cuyo concepto es inconcebible. O, en todo caso, inimaginable. La palabra corresponde a la cosa, o debería corresponder. Michel Foucault permite asomarnos a los lazos misteriosos que forman esa realidad que une la cosa y su nombre. Lector de Jorge Luis Borges, sin duda leyó los versos que dicen:
Cuando la palabra no contiene la cosa, el pensamiento vaga, extraviado entre fantasmas, en un “páramo de espejos”, de la “inteligencia, soledad en llamas,/ que todo lo concibe sin crearlo”, nos señala Gorostiza en el altísimo vuelo que emprende en “Muerte sin fin”. La única salida, entonces, salvación del naufragio de la palabra, es la poesía. Sólo en ella, a través de ella, el hombre encuentra, de nuevo, sentido a las palabras.
Arthur Rimbaud rencuentra y recupera la eternidad, dándole sentido a esta palabra al representarla y otorgarle una realidad visible a la mirada, operando el milagro de la aparición: “Hágase la luz y la luz se hizo”, poder creador de la palabra. El poeta nos abre los ojos y nos sitúa frente a frente con la eternidad, haciéndola, de súbito, palpable y casi al alcance, como lo canta San Juan de la Cruz:
Más de quince años después, sin que mi edad pudiera alcanzar nunca la de Salvador, tuve la suerte de platicar con Jorge Luis Borges durante los días y noches de una inolvidable semana en la ciudad de Biarritz. Por esa magnífica ironía divina que le dio “a la vez los libros y la noche”, Borges era el invitado de honor a ese primer festival de cine latinoamericano en esa ciudad. Los responsables me pidieron recibir al escritor: no podía imaginar mejor regalo. Lo recibí al pie del avión cuyas hélices no terminaban de girar. Sin hacer caso del estruendo de motores, cuando dije a Borges que era mexicana, me recitó algunos versos de López Velarde y de Juan de Dios Peza.
Borges ya era entonces un hombre sin edad, como si hubiese entrado en ese tiempo sin tiempo que debe ser lo eterno. Me pidió que me vistiera de amarillo, era el único color que sus ojos casi ciegos aún distinguían. Me apresuré a comprarme un vestido y un saco amarillos. Nunca antes me había atrevido a ponerme ropa de ese color: “Quien de amarillo se viste, a su hermosura se atiene o de sinvergüenza se pasa.” No era difícil platicar con Borges: bastaba dejarse llevar por la mano, o por las alas, en un vuelo cada vez más alto, sus respuestas elevaban cualquier pregunta por necia y terrenal que pudiera ser. Su humor, su ironía, salpicaban su plática, sin traza alguna de solemnidad, lejos de la pedagogía que se toma en serio. El ejercicio del pensamiento era un juego. Y una broma a la inteligencia. Cuando se me ocurrió preguntarle qué pensaba de En busca del tiempo perdido, me respondió con seriedad fingida: “No me gustan las novelas de espionaje.” Una de esas noches, entre el ruido de las olas del mar al estrellarse contra las rocas, acallado por la música de la orquesta en los suntuosos salones del Hôtel du Palais, construido por Napoleón iii como palacio veraniego para su mujer, Eugenia de Montijo, se hizo un momento de silencio entre Borges y yo. Me hablaba de su madre, de la traducción que él le atribuía de Palmeras salvajes, como atribuía a Spinoza su poema del Gólem. Sin que yo le preguntara, me dijo: “Son ya demasiado años. No quiero llegar al siglo. Sólo deseo morir, pero morir de verdad, no otra vida. La eternidad me estremece de horror.” Sin duda, Borges sabía de qué hablaba al tratar escapar a un futuro sin confines, muerte sin fin, la temible eternidad. En la profunda reflexión filosófica sobre el tiempo que es En busca del tiempo perdido, Marcel Proust, en la parte final titulada “El tiempo recobrado”, describe a sus personajes gigantescos, acrecentados por los años de vida que se acumulan, volviéndolos monstruosos por la magia misma del tiempo, los cuales no son vistos por un microscopio, señala adelantándose a la crítica, sino con un telescopio. Borges sabía bien que la eternidad es monstruosa. Una idea aterrorizante. Con esa magnífica grandilocuencia, sólo perdonable en él, Victor Hugo provoca el escalofrío del lector cuando escribe: “Soñaba en la eternidad futura, extraño misterio; en la eternidad pasada, misterio aún más extraño.” Y sí, Salvador, exististe durante dieciséis años antes de que yo existiera, y entraste antes en la eternidad. |