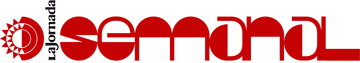 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 31 de mayo de 2015 Num: 1056 |
|
Bazar de asombros Del Paso y Toscana: La primavera interna La calle del error Crónica y frenesí ¿Quién llorará a Columnas: Directorio |

Edgar Aguilar La mayor parte del territorio ruso al inicio de la primavera se encuentra aún cubierto por una gruesa capa de nieve. El más grande escritor satírico que ha dado Rusia, Nikolai Gógol, de origen ucraniano, vio por vez primera la luz del día en aquella tierra de enormes y espléndidas llanuras justamente en los albores (un primero de abril, según nuestro calendario) de lo que en Rusia se tiene como una de las más festivas estaciones del año. A Nikolai Gógol (1809-1852) se le ha considerado comúnmente un autor enfermizo, por lo regular endeble, emparentado aun con el diablo, quizá sólo identificable con su desdichada novela Las almas muertas (1842). Y existen razones suficientes para creer que es cierto. Pero su humor posee todos los ingredientes y reúne todas las cualidades de un humor contagioso. Ciertamente, hay humor a lo largo y ancho de su obra, y es en Las almas muertas en donde hallamos su carga de humor más corrosiva. En sus Cuentos de San Petersburgo (1835 -1842) se advierte que no hay un solo relato que contenga un final feliz. Sin embargo, y con excepción de “El retrato” y “La perspectiva Nevski”, son historias que dejan una agradable y perdurable sonrisa en la boca. Quizá no se llegue a la carcajada, pero en cambio sus personajes (modestos empleados de Estado, barberos aduladores, tenientes retirados del ejército, burócratas con “grandes aspiraciones” o funcionarios públicos de algún dudoso ministerio) hacen reír y compadecerse de ellos por su recurrente –y generalmente insólita– mala fortuna. Todo en Gógol es inaudito y contrario a la cordura. Su escritura es en extremo maliciosa. En ésta, el aniquilamiento de nuestro yo auténtico, para lograr afianzarse en un mundo de apariencias y convenciones sociales, habrá de mudar, a veces involuntariamente, de aspecto y de identidad para así, por medio del embuste –su arma predilecta–, ser aceptado y reconocido. Gógol, “enigma humano y pajarraco puntiagudo” –lo llama en tono de juego Carlos Fuentes–, “enano misterioso” y otros benditos epítetos, es, cabe suponer, un ser anómalo, deformado en sí mismo. Y esa deformación suya, o mejor dicho, tan suya, es la que se manifiesta como una oculta y confusa presencia que se irá revelando, agigantando como una abarcadora sombra sobre la inmensa Rusia, en menor o mayor grado, en su obra de teatro El inspector general (1836) y en la primera parte de Las almas muertas, y de modo señaladamente perverso en el cuento “El retrato”. Rareza inclasificable “La nariz”, ese relato increíblemente divertido y al que tanto le debemos, rompe con muchos de los modelos literarios de su tiempo, desde el último romanticismo y lo aterradoramente fantástico, representado de manera por demás simbólica por E.T.A. Hoffman, hasta el cuadro más realista de la época, ya sea ruso, francés o alemán. ¿En qué categoría clasificar “La nariz”, rareza inclasificable? Su calidad de absurdo parece radicar no en un hecho concreto (una nariz que se desprende de su “dueño”), sino en una excentricidad: la escurridiza nariz de un ser anodino, como es el mayor Kovalev, que de pronto asume una nueva personalidad: “A los dos minutos apareció la nariz. Llevaba uniforme recamado en oro, con cuello alto, pantalones de gamuza y espada al cinto. Por su sombrero adornado con plumas se notaba que se trataba de un consejero de Estado.” Todo este inconcebible disparate que en “La nariz” se resume más absurda y cómicamente, y que se presenta en la mayor parte de la obra gogoliana desde distintos niveles pero siempre utilizando el mismo recurso, a saber, el humor, es lo que Sergio Pitol ha señalado con admirable certeza: “Gógol, con un caudal inagotable de bromas en apariencia triviales, con su afán de centrarse en lo nimio y lo irrisorio, desnudó, como nadie, el aparato administrativo, le hizo perder su grandeza aparente, y en vez de mantos imperiales presentó al mundo los harapos, las cenizas, el estiércol de un sistema adocenado y envilecedor.” Engendros del mismo demonio La Rusia de Gógol no es, indudablemente, la que pretendía mostrar Nicolás I. Su reinado se caracteriza como uno de los más represivos y autoritarios de la Rusia imperial del siglo XIX. Así, Gógol se vale de este hijo directo del absolutismo, el despotismo –que, inexplicablemente, luego defendería–, para caricaturizar a su antojo a los serviles, engreídos, zánganos y a su modo crueles funcionarios de Estado, que están retratados fielmente aunque con cierto disimulo (no olvidemos la censura) en “El capote”, Diario de un loco y, a manera de farsa, en la genial pieza El inspector general, y encarnados grotesca, casi pintorescamente, en la persona de los burdos terratenientes en Las almas muertas, todos engendros en miniatura del mismo demonio: la mezquindad y el exceso de poder. El estafador Chichikov, que en teoría es uno igual a ellos, será en Las almas muertas el encargado de hacernos el recorrido de este espectáculo sui generis a través de la Rusia zarista en su infatigable carruaje. A propósito del carruaje, vale la pena detenerse en lo que Gógol nos relata al inicio de la novela (en la aguda versión de María Ángeles Hernández para Seix Barral): “Una pequeña calesa, bastante elegante, cruzó la puerta cochera de una posada, en una ciudad provinciana; era una de esas briskas, con suspensión de ballestas, que suelen usar los solterones, comandantes y capitanes retirados o terratenientes con un centenar de almas, es decir todos aquellos que forman la clase media.” De este modo da comienzo una de las más singulares aventuras –si se le puede llamar así– de la literatura rusa del siglo XIX que, como sabemos, luego de haberle escuchado leer los capítulos iniciales a su amigo y protegido Gógol, hizo exclamar nada menos que a Pushkin: “¡Dios mío, qué triste es nuestra Rusia!” Un autor fuera de serie Nikolai Gógol fue desde un principio un autor raro, distinto, único, exigente consigo mismo como el que más, que gozó de relativa fama y reconocimiento por parte de sus contemporáneos, pero que tuvo escasa paciencia y fortaleza para admitir sus errores y temores como hombre y como escritor. Se culpó de lo que otros autores no se hubieran preocupado en su tiempo (ni en cualquier otro) lo más mínimo: se culpó de escribir. O mejor dicho, de escribir lo que sólo él escribía, por considerarlo un acto inducido por el propio demonio. Algo lamentable de este asunto, hay que decirlo, por resultar paradójico, es que a su temprana muerte –a los cuarenta y tres años– se le reprochara no lo que escribió sino, en el colmo del absurdo, lo que destruyó y lo que dejó por escribir, aquello que habría salvado de haber renunciado a la severa y oscura restricción moral que se impuso (por influencia de un vulgar pero embrollador sacerdote ortodoxo), derivada de una profunda crisis religiosa que lo consumió por completo en una lenta y terrible agonía. ¿Cómo podría rescatar del fuego (y con ello rescatarse a sí mismo) lo que en gran medida le supuso, real o imaginariamente, la “perdición” de su alma? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo intentó, pero quizás demasiado tarde, cuando sus fuerzas se habían agotado. Como hombre –y por consiguiente como escritor–, Gógol fue un ser sumamente curioso, extraño, fantasioso, extravagante, indescifrable, diabólico en el más amplio sentido artístico y creativo de la expresión; Gógol como personaje gogoliano, parafraseando a Carlos Fuentes. En su excelente volumen Las veladas en una aldea de Dikanka (1831-1832), ese hermoso conjunto de narraciones de temas ucranianos, podemos hallar el germen de ese mundo (que nos conduce al personaje Gógol) fuera de serie, antinatural, disparatado, insólito, fantástico y humorístico que irá madurando, perfeccionando y conformando una de las obras más originales y sorprendentes de su tiempo y, a su vez, precursora de lo que la literatura europea del siglo XX habría de plasmar posteriormente en la figura extraordinaria de Franz Kafka. Cómo no recordar en Nochebuena (que inspiró a Tchaikovski y Rimski-Kórsakov componer sus respectivas óperas; Shostakóvich hizo lo propio con su estrafalaria ópera La nariz) el pasaje del diablillo que vuela por San Petersburgo guiando sobre sus espaldas al herrero Vakula en busca de “los zapatitos que lleva la zarina” para cumplir el capricho de la hermosa Oksana, y de esta forma granjearse su amor. Sólo un autor de la magnitud y el desparpajo de Gógol pudo haber concebido en la primera mitad del siglo XIX una escena de estas dimensiones, en donde lo fantástico raya con lo onírico y se une al realismo más descabellado de sus accidentados personajes. Podríamos afirmar que su obra literaria parece sugerir que es producto de un espíritu que nació en primavera, en un período particularmente convulsionado y opresivo, intentando ver la radiante luz del sol mientras la nieve se derretía por las pequeñas provincias y las humildes aldeas, las grandes y deslumbrantes ciudades y las vastas llanuras de Rusia. Lo que a Nikolai Gógol es muy probable que le hiciera esbozar, con su habitual humor, una burlona y enigmática sonrisa. |