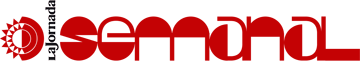 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 3 de agosto de 2008 Num: 700 |
|
Bazar de asombros La ciudad y las patrullas Dos poemas Juan Vicente Melo, crítico de música Brasil: el rugido del jaguar El Chacal de Nahueltoro sigue vigente La antimodernidad de Barbey d'Aurevilly Retrato de Finnegan Columnas: |
(Des)hacer una bibliotecaConstruir una biblioteca supone desde el minucioso amor por los libros hasta la compra compulsiva de los mismos, desde la sensación de que algún día se leerá tal libro –imprescindible fuente de consulta– hasta el avaro coleccionismo, pasando por la curiosa ostentación de los decorativos muebles atiborrados con objetos y encuadernaciones simétricos, para pasmo de las visitas. Hay quienes compran más de lo que leen y quienes sólo adquieren lo que van necesitando; hay los que presumen de sus hurtos en librerías como los que se ufanan de los cometidos en bibliotecas públicas y personales. No obstante las razones para tener una biblioteca personal, el resultado tiende a ser el mismo: el de haber prohijado, con el paso de los años, a una población libresca que se vuelve parte de la casa y de sus hábitos. Por contraparte, al meditar acerca de la manera como una biblioteca se deshace, no me refiero al expediente más sencillo (y calamitoso), como el de incendiar la biblioteca de Alejandría, ni a la quema de libros caballerescos –propiedad de Alonso Quijano– realizada por el Cura y el Barbero, ni a los autos de fe inquisitoriales emprendidos contra libros y códices “heréticos” o “paganos”, ni a la gran quema de libros realizada en la Alemania nazi en 1933, ni a la destrucción de la biblioteca de Neruda –en Isla Negra– por las hordas pinochetistas, en 1973, ni al incendio que estalló accidentalmente en el departamento de Octavio Paz, poco antes de su muerte. Pienso, más bien, en las muchas maneras como puede irse diluyendo o maltratando la biblioteca que un lector ha formado a lo largo de su vida.
Junto con el paso del tiempo, el bibliófilo se percata de que algún ejemplar ya no se encuentra donde debería estar, indicio de cierta clase de daños que sufren las estanterías: la pérdida durante alguna mudanza, lo cual es algo atribuible a muchos azares; el préstamo realizado a quién sabe quién, quién sabe cuándo, lo cual habla del ingenuo entusiasmo con que se pretendió compartir la euforia por un autor o un título –o por culpa de esa otra euforia, la de los amores que son eternos mientras duran: ahí se queda el libro en manos de la amada en turno–; y el hurto, casi siempre atribuible a alguien que estuvo en casa, de visita, y tuvo la ocurrencia de codiciar algo de la colección particular. Sin embargo, estas pérdidas pueden considerarse menores, por poco sistemáticas, aunque el daño es invaluable si se dirigió contra algún libro predilecto o irreparable. Otras calamidades atentan contra las bibliotecas: la humedad, por no mencionar goteras e inundaciones, que dañan al papel casi tanto como el fuego. Igual de perjudiciales son las temibles polillas, que a veces no se detienen ni frente a la mejor de las fumigaciones; los gatos, que encuentran un gran placer afilando las uñas sobre los lomos de los libros, y ciertos niños con vocación pictórica, que encuentran en cada página impresa el espacio para desplegar líneas y colores… Si la biblioteca ha sobrevivido a muchos de los peligros mencionados, todavía la puede esperar un riesgo más cuando, llegado al ocaso de sus días, el lector confía en que sus herederos apreciarán y continuarán la edificación emprendida por él, olvidándose de que hay librerías de viejo con amenazantes anuncios: “se compran bibliotecas”, que acarrea un tufillo –abusivo y demoníaco– parecido al de una película de Polanski, que en México se llamó La última puerta, y se inspiró en dos o tres novelas del reiterativo escritor español Pérez-Reverte. Me parecen opciones más dignas la donación (como la que Bárbara Jacobs hizo de la biblioteca Monterroso), o la venta a una institución educativa (como la que los descendientes de Max Aub hicieron de parte de la biblioteca Aub a la UNAM). Tal vez, la arriba mencionada sea una de las peores demoliciones bibliotecarias, asestada por los descendientes del lector: la venta y dilapidación de un bien al que no se otorga más valor que el del estorbo. Esto me recuerda la biblioteca “legada” por César Rodríguez Chicharro, en su casa de la Condesa, en Álvaro Obregón. A la muerte de éste, en 1984, la biblioteca (pequeña, pero bien abastecida) contaba con tesoros como primeras ediciones de la Antología del Centenario, de México a través de los siglos, de poemarios del grupo de Contemporáneos y otras cosillas más, incluido Alfonso Reyes. Menos de quince años después, en la biblioteca sólo quedaban algunos libros en reediciones modernas, lo cual quiere decir que no sólo fuego, agua y termitas destruyen bibliotecas. |

