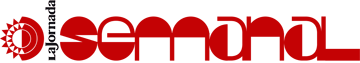 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 22 de abril de 2012 Num: 894 |
|
Bazar de asombros Águila o sol: El enemigo del sida Exploración Ooajjakka Amos y perros Guernica: 75 años El mural de Guernica De feminismos, Columnas: |
Amos y perros Ricardo Bada Para Carmen & Álvaro Mutis De mi casa al trabajo son unos ocho kilómetros, que recorro a diario, ida y vuelta, con mi bicicleta. Salgo de casa, doblo a la derecha y enseguida me adentro en el bosque, y al final del bosque una breve curva a la derecha y ya estoy a la orilla izquierda del Rhin, por donde sigo hasta el duro banco de la galera turquesa donde gano con el sudor de mi frente el pan nuestro de cada día. Adquirí la costumbre de ir al trabajo en bicicleta no importa en qué condiciones climatológicas (excepto el hielo, que es traicionero de suyo), desde que nos mudamos a este pueblito de pescadores... de cuando se pescaba en el Rhin, claro está. Un pueblito donde acaba Colonia, por el sur, y luego siguen las refinerías de Wesseling. Y el trayecto diario, sobre todo el matutino, me ha servido para entablar notables amistades que en la mayoría de los casos se reducen al “buenos días” intercambiado con otros ciclistas que vienen en dirección opuesta o me adelantan, o con jinetes que pululan por aquí gracias a la difundida creencia de que cabalgar es una buena terapia para los achaques de la columna vertebral, o con señoras y señores, más señoras que señores, que sacan a sus perros a pasear y a que abonen con sus aguas menores y mayores los campos labrantíos que siguen existiendo en las lindes del bosque. De entre todas esas amistades, la más asidua, además de haber sido la primera, es con el señor Todt, Herr Todt, por quien se escribe este cuento. Mi amistad con el señor Todt se inició un lluvioso día de primavera de hace ya algunos años. El señor Todt estaba sentado en un banco del sendero, y del amparo de su amplio paraguas casi sólo sobresalían sus para mí inconfundibles piernas, embutidas en pantalones de pana hasta debajo de las rodillas y gruesas medias de lana a rombos de colores entre las perneras y las recias botas de suelas aún más recias, de la consistencia de las blasfemias bávaras. Como me sentí obligado a tocar el timbre de la bicicleta, porque su pachón andaba zigzagueando por el camino sin un rumbo que me permitiera intuir si lo iba a chocar por el hocico o por el trasero, el señor Todt alzó su paraguas, focalizó la situación, le gritó algo al pachón, y yo hubiese seguido adelante tras un “¡Danke!”, y a buen seguro un “¡Morgen!”, a no ser porque el señor Todt se irguió en toda su estatura protegida por el paraguas, y me preguntó: –¿… a pesar de la lluvia? Esto último fue lo único que entendí, pues no contaba con su intento de comunicación y seguí pedaleando. Me detuve, frenando con el pie en el pedal derecho y afianzándome luego en el suelo mientras me daba vuelta: –Perdone, no entendí lo que dijo. –¿Cómo? –me espetó el señor Todt, en un tono de voz inusualmente alto, y por él me di cuenta de que mi interlocutor era bastante sordo. –¡Le dije que no entendí lo que me dijo! –Ah –y bajó la voz como hacen todos los sordos cuando notan por el rostro de quienes les hablan que éstos les están gritando–. Le pregunté que si siempre va a su trabajo en bicicleta aunque esté lloviendo. Así de sencillo fue el comienzo de nuestra amistad, allá por 1980, cuando ya hacía casi cinco años que nos habíamos encontrado poco más o menos que a diario por el camino del bosque. A partir de aquella lejana mañana primaveral, no hubo vez que nos divisáramos de lejos y en que no se preparase el señor Todt para destocarse cortésmente al pasar yo a su lado, mientras que yo, por mi parte, dejaba de pedalear para poder cruzar entre él y su pachón llevado por la inercia del impulso adquirido. Lo normal era que sólo intercambiáramos un saludo matutino y algún otro, siempre breve, comentario meteorológico.
No sé si por su sordera, o a lo mejor por una discreción propia de sus orígenes (a mí se me hacía que el señor Todt no era coloniense, ni siquiera renano; yo me lo figuraba, no sé por qué, refugiado del este, de Masuria o la Prusia oriental...), pero lo cierto es que nunca hizo alusión a mi inconfundible acento extranjero. Hasta que un día en que nos tomamos tiempo para platicar comentando el fastuoso espectáculo de un faisán, me preguntó a boca de jarro: –Sí no es indiscreción, ¿de dónde es usted? –Soy español... –y puse especial énfasis en pronunciar eschpañol y no spañol, como suelen hacer mis compatriotas incluso después de toda una vida en Alemania. Resultó que el señor Todt conocía España. Y me habló de la impresión que le produjo la tierra tan roja, vista desde el avión. Lo mismo que había impresionado a mi mujer neerlandesa la primera vez que voló conmigo a Madrid.
–Sí –le dije al señor Todt–, pero también tan verde, no sé qué lugar conoce de mi país, pero Galicia, Asturias, el País Vasco, por ejemplo, son muy verdes. Sus ojos se achicaron con un movimiento similar (e inverso) al de la lente de un microscopio que busca el máximo de nitidez, en este caso dentro de sus recuerdos. –Es verdad –asintió al cabo de unos instantes–, el País Vasco es muy verde, muy verde. En aquel período de mi vida, durante varios meses, intenté llevar un diario, y gracias a él recupero ahora un momento de estupefacción del señor Todt tal como lo transcribí entonces: “Abril 27 (1987). Encuentro en el bosque con el señor del pachón. Me pregunta que si vi anoche el programa de la 1ª cadena de TV. Le digo que no tenemos televisor. Su asombro infinito casi me da pena. Le explico nuestro rechazo de ese medio de masificación comunicada. Menea sin mucha convicción su sólida cabeza. Tengo prisa y me despido sin preguntarle qué programa me perdí.”
No hay que decir, pues no se vive en Colonia sin caer en ciertos tópicos, que uno de los temas recurrentes en nuestras conversaciones o más bien en los monólogos del señor Todt conmigo, era el Padre Rhin. Sobre todo en época de grandes lluvias o de deshielos. Cuando el Padre Rhin decide salirse de madre y hacernos la puñeta a todos sus hijos más próximos. Fue con ocasión de una de sus riadas más grandes que me vine a enterar de dónde vivía el señor Todt. Yo ya sabía, por el periódico y por el informativo de la radio, que las aguas habían rebasado, esa madrugada, las praderas ribereñas y empezaban a anegar los sótanos y los entresuelos de las calles costaneras. Ese día me encontré al señor Todt, puntual como un filósofo prusiano, en la esquina de las canchas de tenis con el Fuchskaulenweg. – ¿Ha salido de casa en barca o lo hizo todavía a pie enjuto? –me preguntó, y la referencia bíblica parecía confirmar que venía de una comarca pietista, ¿por qué no la Prusia oriental? – A pie enjuto –le contesté–, ¿y usted? –También, yo vivo acá a la vuelta, en la Mühsamstrasse. Poco faltó para que me echase a reír. ¡Nada menos que en la calle Mühsam! Por supuesto que no tuve valor para decirle que lo que menos me hubiese imaginado, por muchos días de vida que me quedaran, es que viviese en una calle rotulada con el nombre de mi bienamado anarquista, el político alemán moderno que más quiero, junto a Carl von Ossietzky y Rosa Luxemburgo. Algunos años después, y una vez más en época de riadas, una riada que en esta oportunidad amenazaba con ser “la del siglo” (lenguaje de la prensa), también supe la edad del señor Todt. Desde que lo vi detenerse al divisarme en el camino, y por su actitud exultante, imaginé que me tenía preparada una de sus clásicas bromas acerca del Arca de Noé, la ballena de Jonás o el Nautilus del capitán Nemo. Pero no. Esta vez me equivoqué de medio a medio. Apenas llegué a su altura y, prácticamente sin solución de continuidad con su “¡Guten Morgen!”, me espetó su efeméride: –¿Sabe una cosa? Mañana cumplo ochenta y cinco años. Mañana sería el 21 de diciembre. Yo conocía bien la fecha, el aniversario de un alemán contemporáneo que nos dejó huérfanos ocho años atrás. Así que se lo dije: – Pues no sé si lo sabe, pero entonces tiene usted cumpleaños el mismo día que lo tenía Heinrich Böll. Una expresión que me pareció de perplejidad restó bonhomía por un instante a los rasgos de aquel rostro distendido por la sonrisa. En su vida ha oído el nombre de Böll, fue lo que pensé. Pero luego, mientras continuaba mi camino al trabajo, después de haber felicitado al señor Todt, pensé que tal vez no fuese perplejidad sino rechazo lo que había aflorado a su cara. A fin de cuentas ¿qué razones de peso, qué razones objetivas tenía yo para pensar que era prusiano y pietista? De repente me di cuenta de que el señor Todt podía ser perfectamente coloniense o al menos renano, ¡y católico!, de aquellos católicos para quienes el nombre de don Enrique era sinónimo de herejía, blasfemia y qué sé yo cuántas cosas más. Al poco tiempo mi vida laboral experimentó un cambio notable que me obligaba a levantarme bastante más temprano y llegar al trabajo con una puntualidad de reglamento, de tal manera que dejé de ver por muchos meses al señor Todt y a su pachón. Fue ya entrado el otoño, y en un día sábado, que salía de casa a la misma hora de meses atrás, para retirar en la oficina de correos una carta certificada, para lo cual tenía que atravesar el bosque y acudir al pueblo inmediato. Y ahí vi venir hacia mí, a la altura de las canchas de tenis, al perro pachón del señor Todt. Sólo que atraillado a una correa cuyo extremo asía con mano firme una robusta anciana vestida de oscuro y a quien yo no conocía de nada. El pachón se detuvo al verme llegar, y estoy tentado a decir que el movimiento de su rabo fue un saludo que se correspondió con mi automático “¡Guten Tag!” y el no menos automático “¡Guten Tag!” de la anciana. Continué mi camino, llegué al otro pueblo, retiré la carta certificada, regresé a casa y en ningún momento me abandonó la sospecha de que un eslabón de la cadena de mis queridas costumbres se había roto, y de que yo acababa de enterarme de ello de la misma manera que los vecinos de Königsberg se habrían enterado de la muerte de Kant. Por la inesperada ausencia de su reloj de carne y hueso, de levita y galera. Luego de almorzar, despejé mi mesa de trabajo y amontoné a mi derecha los fajos de periódicos de los últimos seis meses. Los había ido guardando para una colaboración prometida al suplemento cultural de un diario madrileño: un ensayo sobre la cita literaria en las esquelas necrológicas de los periódicos alemanes. Sistemáticamente comencé a retroceder, ejemplar por ejemplar, deteniéndome nada más que en las páginas de las esquelas, tijera en mano, seleccionando y recortando sólo aquellas encabezadas por una cita. El montón de diarios a mi derecha fue disminuyendo poco a poco dejando a mis pies otro montón y a mi izquierda una colección de recortes. Alguien menos tozudo que yo habría abandonado la tarea secundaria hacía algunas horas, pues la primaria y original ya estaba cumplida con creces. Pero el corazón me seguía diciendo que la esquela que yo buscaba, ésa, sí, iba a aparecer. Y apareció, sí. Hasta con una cita. La cita, que me dejó estupefacto, era de las auténticas últimas palabras de Goethe: “Ven, hijita, dame la patita”, que no suenan en alemán lo ridículas que resultan en castellano. En cuanto al texto no me dejó lugar a ninguna duda. Hermann Todt, nacido el 21/XII/1908 en Jena/Turingia, había fallecido en Colonia el 26/IV/1994. Su desconsolada viuda, hijos (dos), nietos (cinco), nueras y demás parientes, comunicaban la triste noticia y daban como domicilio mortuorio el n° 14 de la Mühsamstrasse. El entierro tendría lugar el sábado 29/IV, en el cementerio del bosque de Rodenkirchen. Allí me dirigí, donquijote sobre mi rocinante holandés de acero y neumáticos, después del desayuno del domingo. Quería despedirme de mi amigo el señor Todt, cuyo nombre (ahora debo revelarlo) sólo había sabido al leer su esquela mortuoria. Familiarizado como estoy desde hace mucho tiempo con las costumbres de los enterramientos gracias a mi casi maniática pasión por los cementerios, y conocedor además a carta cabal de éste de Rodenkirchen, no me fue difícil dar con la tumba del señor Todt. Lucía cuidada y era muy sencilla. Sin cruz. Nada más que una lápida con el nombre y las fechas liminares. Un farolito con una débil llama sobre la derretida cera roja era el único adorno al pie de un minúsculo cantero de nomeolvides embutido en la lápida. Alguien, quizás la viuda, organizó el piadoso gesto de insertar en ese cantero, como si fuese una condecoración, la franja de una de las coronas que debieron amontonarse sobre la tumba el día del entierro. En esa ancha tira tricolor, amarillo-rojo-negro, centelleaba la purpurina de unas palabras en un español casi impecable: Nunca te olvidaremos: Tus Kamaradas de la Legión Cóndor. Nota epilogal: Este es un cuento sobre los asesinos que siguen viviendo entre nosotros. Baste recordar que la Legión Cóndor, enviada por Hitler para apoyar al inferiocre general Franco en su rebelión contra la República, fue la autora del criminal bombardeo de Guernica el 26 de abril de 1937. Con razón Herr Todt recordaba aún que el País Vasco, visto desde arriba, es muy verde, y con razón no se perdió el programa de la televisión alemana en el cincuentenario del bombardeo. Él mismo moriría en el 57° aniversario de ese día luctuoso. |



