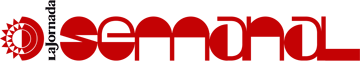 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 21 de marzo de 2010 Num: 785 |
|
Bazar de asombros Anuario Precio y aprecio de los libros Miradas El hombre, el abanico, la mujer, el yin y el yang J.D. Salinger: el guardián al descubierto Rafael Cadenas: el acontecimiento interior Columnas: |
Verónica Murguía El gorjeo y la mudezEn una entrevista concedida a la televisión francesa, el escritor ruso Alexander Solyenitzin afirmaba que cada vez que un escritor decidía excluir de su vocabulario las palabras de difícil comprensión, contribuía a la decadencia, mengua y anquilosamiento de su idioma. Según Solyenitzin, las palabras recientes que se habían añadido al ruso, casi todas técnicas, no servían para compensar este empobrecimiento, pues tienen poco que ver con el espíritu. Contaba que, prisionero en el Gulag siberiano, su consuelo era el diccionario: por las noches caligrafiaba largas listas de palabras, recogidas minuciosamente en pequeños cuadernos de tosco papel verde, sobrantes de su trabajo administrativo. En esos cuadernos quería reunir, ni más ni menos, el idioma ruso. Verbos, sustantivos, adjetivos: su lengua materna, ese río caudaloso y sibilante retenido palabra por palabra en el papel fue su gran amor, la materia que conformó su mente, sus recuerdos e ideas. Fue, también, su salvación. La inquietud por expresar el sufrimiento casi indescriptible que lo rodeaba lo mantuvo cuerdo; los pequeños cuadernos verdes en los que no había más que palabras, listas ordenadas alfabéticamente, tan inocentes que hubiesen salido indemnes a la revisión de cualquier censor, se convirtieron en un hábito medicinal. Solyenitzin siguió llenando cuadernos con palabras sacadas del diccionario después del Gulag, del Nobel y hasta su muerte. La verdad, creo que Solzhenitzin diagnosticó con claridad una dolencia que aqueja a los que vivimos en este mundo atestado de artefactos que distraen y atarantan: cada día hablamos peor, con más muletillas y menos ideas, mientras el espíritu enmudece. Ni digo nada de la ortografía: en este país delirante cada quien pone los acentos donde se le da la gana, hay errores en los libros, en los espectaculares, en donde sea. Los cronistas deportivos dicen unas cosas extrañísimas; los redactores de las revistas de espectáculos escriben en un idioma que se parece al castellano, pero que no se habla más que en las telenovelas; los políticos farfullan necedades con un desprecio olímpico por la sintaxis más elemental y todos twitterean sus hazañas.
Hasta el más distraído sabe que en México nadie lee. Nadie lee, pero muchísimos escriben en una media lengua pueril adobada con una cantidad extraordinaria de mayúsculas y signos de admiración, lo que hacen en el día. Unos hablan por celular mientras manejan, comen, caminan; otros lo usan para hacer fotos o videos; hay quien intercambia mensajes en el Facebook; buscan a sus compañeros de pupitre de la primaria en internet y organizan reuniones virtuales. Se integran en “redes sociales”. Cualquiera pensaría que estamos aquejados por una urgente necesidad de contacto, si no fuera porque, al estar hablando por celular o enviando mensajitos de texto, nadie le hace caso a quien tiene enfrente. Estamos más solos que nunca pero, engañados por el espejismo de una comunicación que semeja un mensaje dentro de una botella, no nos damos cuenta. La extraña variante del narcisismo que se popularizó en los sitios de internet que mostraban a una persona en su vida diaria –incluyendo los actos más privados– se ha transformado en un discurso dizque íntimo que lo invade todo y que es, en realidad, impersonal. Yo no sé hacer nada de eso: sufro retraso tecnológico. Los enterados me ven con lástima y desprecio mientras me muestran sus artilugios. Yo los miro con envidia –la del ignorante que le tiene miedo a las cosas que usan pilas o en chufes– y ganas de salir corriendo a otro siglo. Al XX, después del Prozac y antes del Twitter. Es que es el Twitter, popularizado por Ashton Kutchner, el esposo de Demi Moore, es el que me pone de peor humor. Por lo que sé, un Tweet –un gorjeo, en inglés–, es decir, un mensaje, debe tener máximo ciento cuarenta golpes y es muy socorrido por las celebridades para comunicarse con sus seguidores. Por medio de estos breves avisos cuentan lo que hacen en el día. Me parece el tamaño adecuado para la capacidad literaria de Kutchner; lo que no comprendo es la cantidad de personas que pierden el tiempo leyendo cómo le cayó el desayuno a alguien que no les toca de nada. Yo, al menos para escribir, prefiero un cuadernito verde como los de Solyenitzin, a un iPhone. Y algún día me pondré a copiar el Diccionario del uso del español, de María Moliner. Y tan feliz. |

