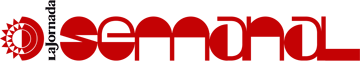 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 2 de noviembre de 2008 Num: 713 |
|
Bazar de asombros Bolivia: selección de poesía reciente Voces de la joven dramaturgia regional Narcotráfico: una propuesta La lidia del pensamiento El arte sin riesgo ideológico Columnas: |
El derecho a la inocencia es algo que consiguen, en rarísimas oportunidades, algunos pensadores. Tal vez dispusieron de él alguna vez Epicuro, Lucrecio y Nietzsche pero, ¿a qué precio? Es la pregunta obligada del comercio y, por ende, del capital. El problema no está precisamente ahí, en un régimen establecido de costos y ganancias, sino en indagar por qué la inocencia ha pasado a ser una supuesta condición natural, algo reglamentado conforme a derecho. Mírate a ti, por ejemplo. Mírame a mí. Mira la multitud de los estultos normalizados de la cual formo parte activa. Míranos a todos nosotros oficiando como acólitos en la liturgia de la seguridad. Todos en el redil, desde la cuna a la mortaja, pastoreados cual mansos corderillos, aspirando, unánimemente, al bienestar. El discurso de la seguridad –que no es otro sino el de la estulticia normalizada– hace mella imborrable en nosotros y en nuestros hijos, de igual modo que la hiciera en nuestros padres. Pero, ¿en qué consiste el acto de hacer mella? Ciertamente la mella es una herida, una incisión dolorosa en el cuerpo, mas no cualquier tipo de herida o de incisión. Al orden de la mella, del mellar, del hacer mella, no corresponde, por ejemplo, la estocada mortal en el cuerpo del toro ni la cornada mortal en el cuerpo del torero. La violencia que hace mella difiere siempre la muerte, por maridada que está con el tiempo y la memoria. Hacer mella es marcar para el recuerdo. Es incorporar el cuerpo herido a todo un sistema memorial de representaciones. El número marcado a fuego en los costillares del toro, las marcas perdurables en las orejas del becerro, la huella santificante en el prepucio del recién nacido circunciso, el nombre y los apellidos que nos vemos obligados a portar para siempre, todo ello juega con la memoria y con la sangre, es decir, con la diferición de la muerte. A partir de la mella la muerte es trocada, entra en el trueque, se vuelve comerciable como agonía. Los cuerpos así marcados se ven en la obligación de vivir en la espera de la muerte y, para más escarnio, de creer que ese estar a la espera forma parte esencial de la vida misma. Pasa la vida a ser atrapada en los tentáculos férreos de las estructuras de diferición. Temporalidad a un tiempo vacía, marcante y orientante. Dispositivo destinado a aplastar, revitalizándolos, los impulsos de la vida amnésica, la inocente ceguera de la animalidad. El mellar, el marcar, el incidir conforme a memoria, tiene por objeto revitalizar. No desde luego en el sentido de insuflar nuevos alientos a la vida, sino en el sentido de reformarla, al confinarla a las estructuras de la diferición; es decir, al transformarla en agonía y espera. Del hacer mella son propias dos cosas a la vez: el asegurar el recuerdo y el fundar la promesa. Ganancia doble que se resguarda de toda posible pérdida mediante un único golpe. Escopeta del capital que mata a la vez dos pájaros de un tiro, inaugurando en su criminal detonación algo que para nosotros represente una vida nueva. La muerte como una gallina virtual que encuba huevos personalizados, que transforma los devenires del huevecillo que somos en una seguridad de inversión. La gallina virtual inventa el juego de la gallina ciega. Vendémonos los ojos y entreguémonos a la tarea de suministrar estacazos. Palo enristre, con los ojos cubiertos, decidamos. ¿Dónde está la verdad? ¿En el origen perdido o en el futuro resultado de la acción? ¿En la concentración o en la transformación? ¿En Platón o en Marx? ¿En el Evangelio de San Juan o en Goethe? Como escurridiza criatura –huevo de gallina virtual y ciega– insiste en presentarse al pensamiento, ese filosofema nefasto: la verdad, que a partir del protodrama del comienzo y del fin, transformó en sus funcionarios a la casi totalidad de los filósofos y sirvió para bendecir el régimen de esclavitud del género humano. La verdad no fue nunca sino un artilugio eficasísimo, pergeñado para camuflar lo que de vergonzoso hay en todas las derrotas del pensamiento. Se creyó en la verdad para poder eludir los efectos insanos de la vergüenza: la amargura de los humillados –proposición a la gloria de los victoriosos–; amargura del pensamiento humano –resultado de una apuesta fallida, proposición a la inocente gloria de los animales–, y amargura, también, de aquellos escasísimos hombres que sucumbieron en el empeño de transportar, a la fuerza, todo lo humano más allá de sí mismo, por encima de sí mismo, en una dimensión inexistente, sin cabida en cualquier régimen de diferición. El pensamiento es, a la vez, lidia y bufonada. Ambas cosas se presentan anudadas por la estructura de la diferición. Pero, a un tiempo, lo que anuda desvincula, lo que más unce mueve a risa. Cosa sorprendente, no sé si grave o irrisoria. Tal vez ambas cosas a un tiempo. ¡Claro que sí! Pero el problema consiste en volverse capaz de ejercer –no digo pensar– dos fuerzas al mismo tiempo. Tratase de un problema de ejercicio, de conjugación y de simultaneidad. ¿Cómo conjugar de un solo golpe la muerte con la irrisión, el espíritu de pesadez con la liviandad siempre fresca y danzarina de la vida? Bien planteado, me parece este problema, en términos de con-jugación, es decir, en términos de juego. Pero es que precisamente por lidia entiendo el arriesgado ardid mediante el cual se conjuga el pensamiento con la muerte. Conjugar se dice ordinariamente de un verbo y, por ende, de ciertas conjunciones pensadas por la gramática en virtud de ciertos ejercicios sintácticos indispensables para la buena marcha del lenguaje. Pero conjugar, en relación al tema que nos ocupa, parece cosa distinta. Conjugar es jugar con, evidencia más etimológica que insulsa. Pero, ¿con qué juega el pensamiento cuando se torna conjugable? Conjugar implica para nosotros, los desgraciados, una suerte de transacción, un dispositivo de negociación, un comercio. Del con-jugar ya sólo nos es propia una versión mercantil, algo así como un juego de apuestas similar al que recurrió Pascal. Cuestión de ganar o perder –asunto en suma decidible– que al ser predeterminado como tal, implica que el juego del pensamiento ha de ser sometido de antemano a una posible decisión. Mas ¿no se trataría exactamente de lo contrario? A saber: de que el pensamiento se ve obligado siempre a decidir lo, por sí mismo, indecidible. Si así fuera, entonces habríamos de afirmar que el pensamiento consiste en esa violencia que, enfrentada a lo indecidible, insiste en tomar una decisión, en afirmarse a ciegas decididamente, al modo del querer imperativo. Riesgo destinado a la derrota pero, a la vez, capaz de travestirla en victoria. Riesgo destinado a poner en comercio la derrota misma. Riesgo condenado a la representación. El afán insensato y violento de pastorear lo indecidible, de conducirlo a los rediles de la decisión, mueve al pensamiento a afirmar su desgracia más propia, aposentando su fuerza entera en los reales del comercio, es decir, en el fundo de la representación. Cuando Pascal apuesta coloca todo el riesgo de un solo lado, es decir, del lado de quien decide si Dios existe o si el alma es inmortal. Presupone con ello la existencia, del otro lado, de algo ya decidido, no sujeto a decisión. Algo así como el capital a ganar o a perder; lance de la apuesta, lo que desde afuera ponen en juego los que apuestan, lo que estando en juego se sustrae, no obstante, a la suerte de los jugadores. Algo indecidible en sí que mide la fortuna diversa de las decisiones, un poco al estilo en que la verdad platónica presidía las lides de los pretendientes. Pero de inmediato, tanto Platón como Pascal, gravan lo indecidible con el impuesto ontológico de la verdad. Ambos se muestran incapaces de pensar el riesgo por sí solo y de ejercer la lidia del pensar a fondo perdido. Cobertura de la idea o de Dios, seguridad contra la muerte, de la inversión, del dispendio de energía, que significa el acto de pensar. ¿Querría ello decir que el enorme gasto que significa el pensamiento obedezca a una audaz inversión, en el sentido capitalista del término? La metafísica como retracción usurera, al ferrum del gasto, capitalización del riesgo, uso y usura, manipulación ordenada del pedir. Cualquier corredor de bolsa sabe que para obtener buenas ganancias es preciso correr grandes riesgos. Tal vez por eso se denominan corredores, atletas fieros del capital, lunáticos de la inversión y el beneficio, criaturas manicomiables de no ser porque la razón misma inventó los manicomios. Nosotros, los enanitos cómicos del pensamiento, los payasos expulsados y asqueados del Gran Circo, los bufones sin corte, tal vez debiéramos algún día –a título de gimnasia tonificante y como por pirueta– movernos en musical consonancia con las alturas y bucear tontamente en las profundidades.
Pajarillos livianos y buzos torpes; nubecillas cambiantes y espesos topos ciegos; mariposas líricas y gravedades científicas. Los aduladores de la verdad –esa payasada sangrienta– necesitan camuflar sus procedimientos irrisorios bajo la investidura de la seriedad, como si la tragedia no fuera precisamente lo más cómico. Como si el hombre, único animal que ríe, no se hubiera rebelado al mismo tiempo, incapaz de coexistir con la risa. Como si la risa fuera cosa distinta de la violenta intrusión en lo humano de una inhumanidad desbordante. Frenesí inmortal que mueve a muerte. Invención convulsiva de la gloria. Si se ha llegado a pensar que la risa es un atributo exclusivamente humano, es únicamente en la medida en que el hombre –ser trágico– constituye un chiste digno de hacer reír a los dioses. Y generalmente, además, un chiste malogrado. Si algo hemos de agradecerles a los dioses es que se hayan dignado a reírse de nosotros, a estallar en carcajadas a propósito de la hilarante tragedia que somos. Las convulsiones extremas del héroe trágico no son sino el desvanecido eco de las carcajadas del Olimpo. De ahí el sutil solaz que hallaban en su contemplación los antiguos. Se solazaban contemplando la lidia del héroe con el destino. Una lidia necesariamente encaminada a la derrota pero, por ello mismo, más interesante, ya que la deslumbrante riqueza del fatum estriba en que, en él, se consuman las nupcias de Eros con Agón , la gracia divina con la lucha a muerte, la danza con la puesta en lid. En su terrible apariencia, el espectáculo trágico escenifica unas nupcias sobrehumanas. La extremada crueldad de sus lides no mueve sólo a llanto sino también a risa. Y el pensamiento, si ha de ser trágicamente entendido, es lidia y bufonada a un tiempo. Todo ello sería tergiversado si se tratara simplemente de remitir la lidia del pensar a una estructura sacrificial: un sacerdote, una víctima y un dios, ya que la lidia sólo comienza cuando los papeles de la escenificación del sacrificio se tornan de pronto intercambiables, cuando la misma estructura sacrificial se tambalea; y el peligro, en su dimensión desnuda y azarosa, se adueña de la escena. Vivir peligrosamente significa entrar en liza con lo sobrehumano o, si se prefiere, participar lo humano en una divina pugna y entrar la fuerza del pensamiento en una lucha a muerte. Entonces pensar ya no consiste en juzgar sino en jugar; en jugarse la vida en virtud de aquello de lo que no se puede dar cuenta ni razón. Graciosa lucha, ya que eso es precisamente la gracia, lo sin cuenta ni razón. De lo cual parece seguirse que todo aquel que pretende identificar el acto de pensar con un juzgar o un explicar, violenta y malversa la naturaleza lidiadora del pensamiento. Las cuentas sólo pueden rendirse dentro de un régimen comercial; las razones, dentro de un régimen lógico. Pero la lidia del pensar sólo se da allende o aquende ambos regímenes, ya que la lidia –al par que con la lucha–, se halla íntimamente maridada con la gracia, con lo sin-razón ni cuenta alguna. Y la gracia no es cosa diferente del ayuntamiento repentino de lo humano con lo imposible. |

